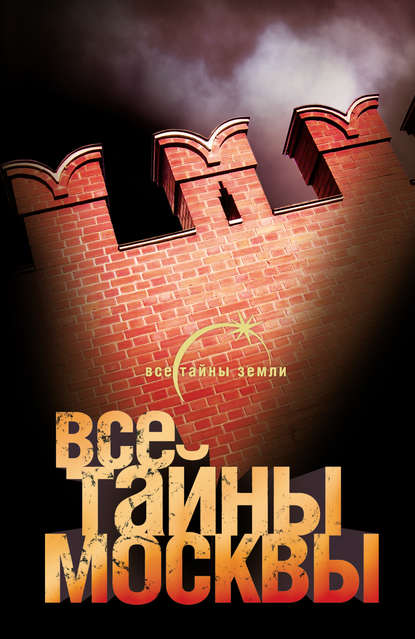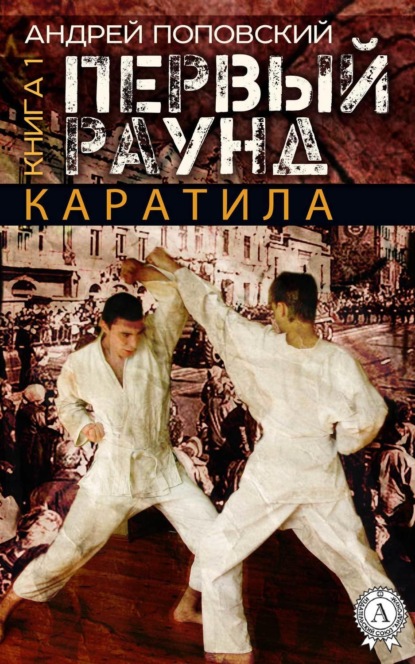Educación artística y diversidad sexual
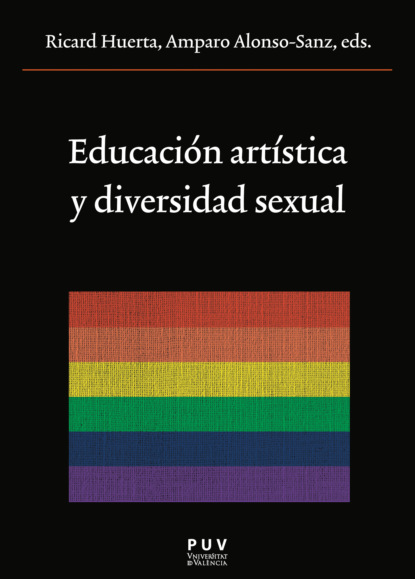
- -
- 100%
- +
Para comprobar lo que se está cociendo en las aulas donde se forma al profesorado podemos leer el texto de Amparo Alonso-Sanz y Paloma Rueda, ambas profesoras de la Universitat de València en el área de Didáctica de la Expresión Plástica. Sensibles a la necesidad de acercar el interés curricular de la diversidad sexual a los maestros en formación, llevan a cabo una investigación con la participación del alumnado de Magisterio, compleja y extensa, de la que aquí comparten una porción. En su aportación titulada «La sexualidad de los personajes de series televisivas infantiles. Interpretaciones de futuros maestros», las autoras recogen los argumentos y visiones de los estudiantes como espectadores de series televisivas de tres cadenas gratuitas dirigidas al público infantil, público que deberán educar en el futuro. Concretamente desenmarañan las identidades que este colectivo estudiantil percibe en los personajes de ficción, evidenciando las creencias, prejuicios y cambios de opinión que surgen durante este proceso formativo. De manera que llegan a visibilizar las concepciones sobre la orientación sexual de protagonistas de la cultura visual televisiva y el tipo de información que ayuda al televidente a conformar sus creencias. Es una contribución que trata de penetrar en ese hueco estructural al que otro de los autores de este libro se refería con anterioridad.
El siguiente capítulo nos adentra en otro lugar de formación universitaria, la educación artística vinculado a las bellas artes y a la historia del arte. Leer «¿Deseducando? Experiencias de desobediencia sexual en el estado español», es en realidad leer a Juan Vicente Aliaga, de la Universitat Politècnica de València, porque su texto es autobiográfico, y como las primeras autobiografías de feministas, recoge las vivencias junto con una revisión crítica de la realidad, una mirada situada. Esas experiencias de vida y de aprendizaje surgen en otros contextos como el anglosajón, el francés, o más recientemente a través de geografías culturales y artísticas de Argentina, México y Chile. Es una memoria que recorre desde los años 70 hasta la actualidad, y que se refiere especialmente a tres aspectos: el sector de la enseñanza universitaria, su actividad como investigador con publicaciones e importantes experiencias expositivas, y la praxis política desempeñada en la militancia o el activismo. Su resistencia no lo es solamente ante los discursos y las políticas heterocentradas, patriarcales y machistas; también lo es hacia el propio concepto que se tiene desde el academicismo de lo que debe ser un profesor de universidad. Aliaga no ha sido testigo simplemente, su texto no es solo testimonio, él ha abierto camino. A pesar del silencio que imperaba en las aulas donde se formó en los 70, ha sabido crear asociaciones entre la historia del arte y los estudios de género de base feminista, entre la historia del arte y la política, entre activismo y análisis de la producción artística, entre la docencia y la diversidad, entre las manifestaciones artística y la sexualidad, ha descubierto a los ojos del público –desde el comisariado– y a los ojos del alumnado de Bellas Artes –desde la docencia– aportaciones de artistas cuyas vidas ajenas a las normas hegemónicas habían impregnado su obra. Huelga decir que no todos los docentes podemos ser capaces de hacer confluir la política, la sociedad, los medios de comunicación y la historia en su vinculación con las prácticas artísticas; pero son necesarios estos referentes que demuestran que una enseñanza basada en la diversidad es posible. Y quien precise ejemplos de artistas, exposiciones, libros u otro tipo de publicaciones con los que poder obtener una experiencia estética o una reflexión provechosa, encontrará en este texto fructíferas recomendaciones también para un uso pedagógico.
Adentrarse en el capítulo «El profesor no receta bibliografía», escrito por el docente de la Universitat Politècnica de València Pepe Miralles, es decidirse a aprender de otro modo. Porque la pedagogía de Miralles es difícil de definir por lo que es, pero sencilla de comprender por oposición a lo que seguro que no es. Sus metodologías no son heteronormativas y reflexiona sobre cómo se han de hacer las clases, las presentaciones, los trabajos, las evaluaciones. Su discurso subjetivo, parcial, localizado y posicionado en la no universalidad descoloca al alumnado. Estudiantes que adormecidos en la postura contraria, no veían como extraña esta forma en que venían siendo adoctrinados culturalmente, esta perspectiva heteronormativa que lo contamina todo; y sin embargo dudan y se sienten inseguros ante el cambio de posicionamiento o la invitación a mirar con «ojos operados de cataratas» que propone el autor. Pero me gustaría destacar una fragmento tan potente que aun descontextualizado podrá intrigar al lector para pasar las páginas hasta casi el final del libro y comprender su profundo significado vinculado a los docentes, «lo otro personal es político, porque lo suyo personal es hegemónico». Miralles además pone en tela de juicio las competencias que se diseñaron para el Grado en Bellas Artes, considerando que deben ser revisadas para incorporar otras cercanas a la diversidad sexual. Y por último cuestiona la investigación, que tiene lugar en la facultad donde trabaja, por retroalimentar temáticas y homogeneizar la bibliografía, lo que genera en consecuencia que no emerjan creativamente otros temas de interés. Por eso el autor afirma que en las clases que imparte no «receta» bibliografía.
Deleitarse con la poética de una lengua como el italiano, y bailar entre las palabras de Scaramuzzo es uno de los mayores placeres que ofrece este libro. Porque forma y contenido son uno en este escrito, donde la importancia de la expresión a través de la forma se entiende tanto en lo corporal como en el propio grafismo; donde el acto del movimiento corpóreo que tanto le interesa, es provocado sobre el lector a medida que se acarician sus palabras. De este modo comprendemos algunos conceptos a los que el autor nos aproxima, como la mímesis, expresión, manifestación o reconocimiento. En un discurso que pone el énfasis en la relación con uno mismo y con el otro desde la pedagogía de la expresión a favor de una civilización basada en el respeto. Sin perder de vista la importancia de la educación, la actuación pedagógica en la infancia y las formas de aprender de los escolares a través de su movimiento corporal.
Con Leszkowicz, de la Poznan University, de Polonia, cerramos el último capítulo titulado «Queering the Fine Arts Academy, through research, teaching and art curating». Su aportación es un discurso sobre su propia experiencia académica y curatorial respecto a la diversidad sexual y amorosa en el contexto de la educación de las bellas artes. Basándose en su trabajo y colaboración con la Academia de Bellas Artes de Poznan en Polonia, y la Facultad de Artes de la Universidad de Brighton en Reino Unido; explica desde la perspectiva del historiador del arte, el concepto de pluralismo sexual en la sociedad y en las artes. Con este comisariado puede mostrar la respuesta a este concepto, con diferentes aproximaciones, desde el marco de estas dos universidades. La exposición mostrada en Polonia, bajo el título Love and Democracy, se expuso en un espacio privado, pero financiada parcialmente por la Poznan Academy of Fine Art Foundation. Ofrecía el pluralismo sexual en el arte contemporáneo polaco, y muchos artistas que participaron en el proyecto fueron miembros de la facultad, estudiantes o ex alumnos que Leszkowicz descubrió durante la investigación en la institución. Sin embargo en Brighton, la exposición fue organizado parcialmente bajo el paraguas de la Academia, pero en las afueras de la misma. El título de la exposición y simposium organizado en la University of Brighton, Queer and Feminist Art and Activism, ofrecía: retrato queer y feminista, homoerótica del macho desnudo, y arte activista socialmente comprometido. Su texto finaliza con una invitación al apoyo institucional que fomente el trabajo hacia la diversidad.
Finalmente el presidente de la Fundación La Posta, Romà de la Calle; el secretario de la fundación, Guillem Cervera; junto con la coordinadora de sala de exposiciones, María Tinoco, nos aproximan al cómo, cuándo y por qué de «El aula invertida, una exposición en la Fundación La Posta». La Fundación La Posta y su sede se inauguran precisamente con la muestra «El Aula Invertida» el jueves 13 de noviembre de 2014, durante la primera jornada de actividades del Congreso EDADIS. La exposición, recogiendo los planteamientos programáticos de la fundación, versa sobre la construcción de las identidades. Esta propuesta investigadora y expositiva parte del Grupo de Investigación Fidex (Políticas del Cuerpo; Figuras del Exceso), de la Universidad Miguel Hernández, y se titula «El Aula Invertida. Estrategias Pedagógicas y Prácticas Artísticas desde la Diversidad Sexual».
REFERENCIAS
HUERTA, R. (2013), «Arte y educación en el contexto valenciano durante el periodo de democracia», en R. de la Calle (ed.) Los últimos 30 años del arte valenciano contemporáneo (III), Valencia, Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, pp. 156-193.
1.M. Bonillo, «Lambda pide incluir la diversidad sexual en el currículo escolar», Levante-El Mercantil Valenciano (2 de febrero de 2015). Recuperado de
TEORÍAS Y CUERPOS
EDUCACIÓN ARTÍSTICA, DERECHOS HUMANOS Y DIVERSIDAD SEXUAL
Ricard Huerta Universitat de València
Actualmente en muchos países del mundo se sigue castigando, incluso con la pena de muerte, el hecho de amar a otro ser humano. Solamente por querer estar con alguien, por intentar compartir la vida con una persona del mismo sexo, o sencillamente por desear estar cerca de ella demostrándole afecto, una parte de la humanidad sufre prohibiciones y acoso. La forma de persecución de las relaciones entre personas del mismo sexo viene provocada en bastantes ocasiones por las propias leyes, ciertamente nada equitativas la mayoría de las veces en lo referido a cuestiones de género y sexualidad (Martel, 2013). Pero tanto si es a causa de la presión social, como si es debido a la falta de aceptación que pueden tener esas mismas personas en relación con su propia condición sexual y de género, lo cierto es que el malestar que provocan este tipo de situaciones injustas es motivo constante de insatisfacciones y miedos. Las marcas de género con las que se condicionan nuestras vidas desde prácticamente el momento en que nacemos acotan ostensiblemente la posibilidad de expresar los auténticos sentimientos. La falta evidente de una educación respetuosa con la riqueza de expresiones del cuerpo y del sexo es un factor negativo añadido a la posibilidad de realizar una vida placentera y sana. Como educadores hemos de ser conscientes de nuestro papel, y desde luego hemos de intentar mejorar y normalizar esta situación. Como personas comprometidas e interesadas en desarrollar nuevos logros sociales podemos plantearnos la posibilidad de compartir acciones mediante las cuales superar los miedos y evitar las atrocidades.
Disponemos de mecanismos y oportunidades para afrontar con espíritu crítico las prohibiciones injustas, y debemos transmitir este mensaje de superación entre todos los grupos implicados en el sistema educativo. Es obligación nuestra investigar estas cuestiones, establecer criterios de estudio, y difundir los logros conseguidos. Me siento muy identificado con las personas y los colectivos que vienen luchando desde hace tanto tiempo por una verdadera igualdad de derechos. Urge desenmascarar los intereses que se esconden tras las prohibiciones injustas, las desigualdades, el sufrimiento, y todos aquellos factores que provocan escenarios de riesgo como puedan ser la homofobia o la transfobia. Otra de las cuestiones en las que podemos incidir es favorecer la máxima presencia en las aulas de los temas de diversidad sexual, tanto desde una perspectiva curricular, como en todo lo referido a actividades que van más allá de lo que ocurre propiamente en el terreno curricular. Las temáticas referidas a estas cuestiones resultan progresivamente más visibles gracias a la implicación de un cada vez mayor grupo de docentes. Un buen ejemplo de ello lo tenemos en lo que fueron las sesiones del Congreso internacional EDADIS Educación Artística y Diversidad Sexual, celebrado en la Universitat de València, un espacio de reflexión en el que pudimos contrastar las diferentes opiniones y conocer los trabajos realizados, al tiempo que se planteaban opciones de futuro. Urge asumir tanto el reconocimiento del problema como la conciencia de superarlo. El problema no es la homosexualidad, el problema es la homofobia.
Como ejemplos significativos de acciones realizadas cabe citar la actividad reivindicativa de las organizaciones LGTB (como pueda ser Lambda en Valencia y tantas otras de las que pertenecen a la federación FELGTB), el trabajo de artistas y movimientos urbanos a favor del respeto por la diversidad sexual, así como el importante interés que están despertando entre el profesorado universitario de todo el mundo y entre investigadores de diferentes áreas de conocimiento las cuestiones LGTB. Existen muchos frentes abiertos (desde la medicina y el derecho hasta la creatividad y las ciencias sociales), pero si tuviésemos que centrarnos en un espacio común, este sería sin duda el de la defensa de los derechos humanos, seguramente el entorno que resulta más generoso para convocar tantos intereses distintos. En cualquier caso, la posibilidad de ver que las nuevas generaciones pueden tener muchos menos impedimentos para llevar adelante una vida satisfactoria es suficientemente atractiva como para esforzarnos por mejorar la situación. Creo que los derechos de las minorías sexuales son, en última instancia, derechos humanos, y debemos luchar para conseguir que estos derechos se conviertan en realidades.
ACERCAR LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA A LAS PROBLEMÁTICAS Y REALIDADES SOCIALES
Soy partidario de tratar las temáticas referidas a la diversidad sexual desde los postulados de la educación artística. De hecho considero indispensable acercar la educación en artes a las problemáticas sociales, a la realidad de nuestro entorno, algo que resulta sumamente positivo ya que permite exponer abiertamente aspectos que hasta hace poco resultaban cuestiones casi prohibidas tanto en la calle como en las aulas (Huerta, 2014a). Creo que la sociedad ha evolucionado favorablemente, y tanto las leyes de matrimonio igualitario como la legislación más reciente (que tiende a penalizar los actos homofóbicos) responden a un esquema ya asumido por la ciudadanía. Ocupándonos de estas cuestiones motivamos al alumnado y al mismo tiempo impulsamos actitudes respetuosas con las cuales potenciamos los valores de respeto y atención a las minorías. En última instancia, se trata de eliminar los miedos de nuestras aulas, generando un particular outing académico, algo que los más jóvenes asumen con la máxima normalidad. Es más, ahora mismo, el hecho de ocultar estas cuestiones sería contraproducente para el propio alumnado, que habla de manera abierta y desacomplejada de los temas de género, sin encontrar nada extraño en ello. Algunos estudios académicos importantes inciden en la importancia de abordar estos temas con el fin de salvaguardar la salud del alumnado adolescente, como es el caso del trabajo realizado en Australia, una investigación en el que se demuestra la necesidad de continuar insistiendo en la batalla contra el bullying homofóbico (Robinson et al., 2014).
Al abrir los armarios conseguimos defender los derechos de las personas, especialmente de las minorías, que hasta hace bien poco (e incluso hoy en día), han sido tratadas con violencia por parte de un sector reacio a superar viejos traumas y complejos. Se trata de una opción que abre posibilidades de diálogo, una contestación vigorosa en respuesta a los comportamientos represivos, habitualmente acompañados de prácticas agresivas, hechos que requieren ser tratados desde la más enérgica repulsa (Pichardo, 2012). Hemos de ofrecer al alumnado la posibilidad de opinar, generando debates fructíferos, impulsando así la crítica constructiva, incluso en todo aquello que nos pudiese resultar incómodo inicialmente (Eribon, 2014). No perdamos de vista que desde las tecnologías (algo muy familiar a las generaciones más jóvenes) se están abriendo espacios de interacción hasta hace poco tiempo impensables, aunque también es cierto que en ocasiones dichos logros suponen nuevas fisuras que pueden provocar modelos de marginación, a los cuales nos hemos de enfrentar sin reservas (Stanley, 2007).
Considero oportuno empezar a valorar las posibilidades de una educación artística capaz de promover el cambio social, teniendo en cuenta que las geografías del arte, cada vez más porosas y participativas, resultan tremendamente adecuadas para reflexionar y actuar sobre la realidad en que vivimos. Si observamos algunos entornos novedosos de la creación artística (Grupo Fidex, 2014) y de la reflexión estética (Laddaga, 2006) comprendemos que la participación de la ciudadanía en este tipo de relatos es cada vez más habitual. Debemos comprender que la educación artística permite utilizar numerosos recursos para mejorar y transformar nuestra realidad utilizando criterios como el respeto, la colaboración, la equidad y la ayuda a quienes más lo necesitan. Insistimos en la oportunidad de gestionar una defensa de los derechos humanos desde el arte y la educación artística, apoyando todos aquellos esfuerzos que supongan una mayor aceptación de la diversidad sexual en las aulas, y de manera esencial entre el alumnado adolescente. Al abordar la diversidad sexual desde la educación artística se consigue visibilizar una realidad social y cultural que, sorprendentemente (o puede que no tanto), sigue ausente en las aulas. Al mismo tiempo que fomentamos el desarrollo creativo y artístico del alumnado hemos de impulsar reflexiones y propuestas ágiles, valientes y sugerentes, de forma que resulte posible vivir sin prejuicios la diversidad sexual entre quienes opten libremente por un modelo más allá del prototipo heteronormativo (Coll-Planas, 2011).
Hemos de reconocer que en una sociedad como la nuestra, donde se están logrando adecuados espacios de libertad e integración, tanto a nivel legal como en el terreno de las prácticas sociales, sigue habiendo discriminaciones de orden legal, cultural, educativo y político a causa de la homofobia, lo cual influye negativamente en la salud y el bienestar de un gran número de personas, víctimas de una educación represora (Tin, 2012). Esto resulta más evidente entre el alumnado y el profesorado que asume su diversidad sexual como una opción legítima, ya que en realidad pueden ver mermadas sus posibilidades de llevar adelante una cierta regularidad académica y laboral, a causa de la incomprensión de ciertos sectores. Las actitudes represoras son un síntoma de debilidad del sistema educativo, algo que entronca con el ejercicio saludable de la democracia y la responsabilidad social (Council of Europe, 2011). Desde la educación artística se abren posibilidades de acción, entendiendo las artes como una geografía que atiende a la relación entre los individuos y su entorno. Nuestra mirada y nuestra reacción como creadores y usuarios de imágenes y de lenguajes artísticos serán la clave para conseguir esta apertura hacia el conocimiento y la interacción. En cuestiones de arte, como en educación artística, cada día nacen nuevas fórmulas de creación y disfrute, esquemas que actualmente provienen sobre todo de la cooperación y la participación (Hall, 2007).
CONSTRUYENDO UN ENTORNO SIN DISCRIMINACIONES NI PREJUICIOS
Recientemente descubrí que entre los artistas que más me han interesado desde siempre (me refiero a representantes del arte moderno) muchos de ellos eran abiertamente homosexuales. Si antes no había sido consciente de ello, si anteriormente no lo había podido saber, era porque tanto los libros de arte, como los textos de historia del arte, así como los catálogos de las exposiciones, habían ocultado sistemáticamente dicha realidad. Quisiera detenerme concretamente en tres de los más grandes creadores norteamericanos del siglo XX: Jasper Johns, Robert Rauschenberg y Cy Twombly. Me refiero a ellos porque en otros casos (como puedan ser el estadounidense Andy Warhol, o el británico David Hokney) no encontré tanto reparo hacia la visibilidad de sus opciones sexuales, claramente de signo gay. Se da la circunstancia que los tres artistas a los que me refiero no ocultaban en su entorno habitual y cotidiano su opción sexual, pero sin embargo los críticos y los historiadores evitaban tratar el tema en sus textos, es decir, se ocultaba (y sigue ocultándose) sistemáticamente dicha información. Puede que haya quien opine que la opción sexual es un elemento confidencial y un testimonio que no debería trascender el ámbito privado. No obstante, me llama la atención que en el caso de una figura de primerísimo orden como es Pablo Picasso, tanto sus defensores como sus detractores han utilizado desde siempre su aparente virilidad como prueba del carácter supuestamente enérgico de su obra. Es decir, que la hipotética masculinidad de Picasso sí que resultaba interesante y se difundió abiertamente como un rasgo genuino del artista. Por el contrario, cuando contemplamos una obra de Cy Twombly, y pese a quien diga que no es un dato esencial, yo opino que las lecturas que se extraen de sus lienzos no son las mismas, ni remotamente, cuando poseemos dicha información que cuando no la teníamos. Las pulsiones sexuales de Twombly están presentes en el origen de sus piezas. La elección de la mitología griega no es un factor desdeñable al intentar acercarse a su narrativa. Tampoco el desgarro con el que aborda los trazos de sus obras. Incluso la opción de vivir en Europa es un dato importante a tener en cuenta cuando estudiamos su trayectoria o sencillamente disfrutamos con sus pinturas. La invisibilización sistemática de la homosexualidad de Jasper Johns (quien, por cierto, fue pareja sentimental tanto de Twombly como de Rauschenberg) en los catálogos de su obra impide que realicemos una lectura amplia de muchos de los símbolos que utiliza en sus grabados, en sus collages y en sus pinturas. El tono reivindicativo de la obra de Johns se esfuma en la mayoría de ocasiones si no valoramos su trayectoria vital, ya que la homosexualidad no ha resultado una opción fácil para la mayoría de las personas que han padecido la homofobia (véase como ejemplo paradigmático el caso del pintor británico Francis Bacon, constantemente atormentado por las tribulaciones que provocaban en él la no aceptación de su condición sexual). Y lo cierto es que dicha circunstancia aún resulta más evidente cuando analizamos las piezas de Robert Rauschenberg, cuya opción estilística puede resultar en ocasiones desgarradora, pero nunca indiferente a la realidad del entorno. Jasper Johns y Robert Rauschenberg fueron pareja durante seis años, entre las décadas de los años 50 y 60 del siglo pasado. Trabajaban juntos e intercambiaban constantemente experiencias. Su estrecha relación fue tanto de orden creativo como personal. ¿Y quién se atreve a decir que estas circunstancias no resultan esenciales para entender la obra artística de ambos? En la exposición titulada Hide / Seek ubicada en la National Portrait Gallery se optó por romper el silencio que había persistido sobre el tema (esto ocurría el año 2010), ya que se trataba precisamente de una muestra que exploraba abiertamente la sexualidad de los artistas representados. Sin embargo, en 2013 el poderosísimo MoMA (Museum of Modern Art) de Nueva York se opuso una vez más a visibilizar dicha realidad, metiendo de nuevo en el armario a Johns y Rauschenberg. No es aceptable que un museo financiado con fondos públicos se escude en un posible agravio al público cuando opta por negarle una realidad. De hecho, lo que ocurrió es que los congresistas republicanos amenazaron con recortar los fondos de la National Portrait Gallery por considerar que tratar la temática gay era algo «blasfemo». Esto provocó que el museo retirase la pieza In Memory of My Feelings - Frank O’Hara, el trabajo de Jasper Johns que resulta un evidente elogio a su relación con Rauschenberg. El título hace referencia al poema de Frank O’Hara (un escritor gay) en el que leemos «My quietness has a man in it, he is transparent and he carries me quietly, like a gondola, through the streets. He has several likenesses, like stars and years, like numerals». En la pintura vemos un esquema compositivo relacionado con las famosas banderas estadounidenses creadas por Jasper Johns, pero en esta ocasión la obra está realizada a base de tonos grises y azules, con lo cual expresa la parte sombría y turbulenta de su relación sentimental con Rauschenberg, describiendo el momento de la ruptura, como ejemplo de una situación empañada y oscurecida por el tiempo. En la exposición «Johns y Rauschenberg» se insistió en hablar de dicha relación como la de dos «amigos», forma eufemística de denominar (ocultar) la relación íntima entre dos hombres, estrategia propia de una mentalidad burdamente homofóbica. Por otra parte, cabe indicar que durante años, Jasper Johns fue el artista más cotizado del mundo, y no perdamos de vista que la hipocresía en ciertos ámbitos del poder está obsesionada con eliminar la realidad homosexual, especialmente cuando el negocio afecta a la vida privada de personajes cuyos nombres suponen pingües beneficios a nivel comercial.