Nobles, patrimonis i conflictes a la València moderna
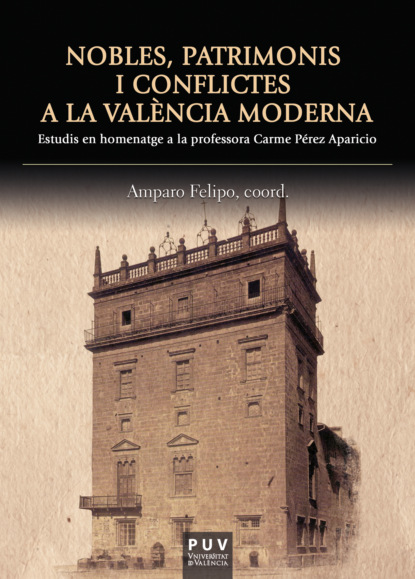
- -
- 100%
- +

Fig. 4. Fachada del Museo de la Ciudad de Valencia, antiguo palacio de los condes de Almenara. Fuente: AMV, Sig.: A.6702/10. Museo de la Ciudad, Manuel Labrandero, 1982.
LAS ESTANCIAS A TRAVÉS DE LOS INVENTARIOS
Los inventarios post mortem son fuentes que proporcionan un buen número de datos e información que nos ayudan de manera significativa al conocimiento y el estudio de la cultura material. Su utilización como fuente de estudio de las fortunas nobiliarias presenta algunos inconvenientes por cuanto omite buena parte de los bienes vinculados, pero no es motivo suficiente para invalidarla, porque en sí son un claro reflejo de la inversión de los excedentes y la conformación de su fortuna personal.
En la línea de considerar esta fuente notarial adecuada para profundizar en la acumulación patrimonial están el profesor Jorge Antonio Catalá y Ricardo Franch Benavent.31 Por un lado, nos permite conocer los bienes que poseía el difunto al final de su existencia, y además, una serie de cuestiones que nos ayudan a reconstruir algunos aspectos de su vida cotidiana como son: la moda, la alimentación, el mobiliario, las joyas, sus gustos artísticos, la religiosidad, la cultura etc., incluso, en el caso que nos referimos, aunque con ciertas dificultades, se podría intentar reconstruir las estancias del palacio.
Algunos de los espacios como la capilla, la recepción y algunas habitaciones, quedan bastante bien delimitadas, aunque para llevar a cabo un análisis en profundidad del conjunto sería necesario contar con otras fuentes complementarias y estas nos la proporcionan otros inventarios realizados con diferentes criterios;32 en concreto el de su hija doña Inés de Próxita efectuado en 1754 y el de su nieto don Vicente Pascual Vich de Próxita, conde de Almenara y del Real, realizado el 17 de febrero de 1766. En ellos se aprecian algunas reformas como el cambio del oratorio a otra sala diferente, el derribo de alguna sala o cuarto para anexionarlos con otro para obtener una sala más espaciosa –pieza33 grande nueva– o la apertura de una puerta frente al campanario de san Esteban.
Relación de las estancias en el inventario de doña Inés (1754):
1- Comedor. 2- Estrado. 3- Cuadra. 4- Pasadizo para el cuarto de la Alacena. 5- Pieza de la alacena. 6- Cuarto del antiguo oratorio. 7- Cuarto de la Torre. 8- Pieza grande nueva. 9- Cuarto de la torre «que sale al terradico». 10- Pieza oscura. 11- Cuarto de pajes. 12- Cuarto del señor conde. 13- Oratorio. 14- Cocina. 15- Cuarto de la familia. 16- Desvanes. 17- Entresuelo. 18- Zaguán.34
Relación de las estancias en el inventario de don Vicente (1766):
1- Zaguán: caballería entrando a la derecha. 2- Caballería bajo la escalera. 3- Caballería llamada del callejón. 4- La levadera. 5- La cochera. 6- Torno del comedor. 7-Cuarto del zaguán. 8- Cuarto del guadarnés (armería, depósito). 9- Recibidor antes de la antesala. 10- Sala del dosel. 11-Pieza del oratorio o comedor. 12- Tocador. 13- Pieza nueva con alcoba. 14- Pieza nueva de la torre «que sale al terradito». 15- Antesala de las piezas nuevas. 16- Cuarto del campanario. 17- Oratorio. 18- Cocina. 19- Cuarto de la familia. 20- Cuarto de la andana. 21- Los desvanes. 22- La cocina del pozo de la sènia.35 23- Cuadra de atajados. 24- El cuarto del balcón atajador de vidrios. 25- Último cuarto de la habitación principal. 26- El zaguán de la puerta que sale frente al campanario de san Esteban. 27- Plata del almario del pasito.
El criterio utilizado para la elaboración del inventario de don Vicente por un notario distinto a los anteriores es muy similar al que se realizó a su madre, y aunque se produce la apertura de una puerta en la calle de San Esteban con su zaguán correspondiente, se aprecia un mayor detalle en la zona de las caballerizas y posibles ampliaciones o divisiones de estancias en el desván; además, es mucho más explícito y detallista que el de doña Inés de Próxita.
Situada en un lugar privilegiado de la ciudad, la residencia se caracterizaba por sus numerosas estancias distribuidas en tres plantas. En la planta baja se alojaban las caballerizas, despensas y otras estancias útiles para el servicio de la casa. A su vez, en algunas zonas se subdividía la propia planta baja y el entresuelo, donde se encontraban las dependencias funcionales para el servicio, cocina, alojamiento, etc. La planta primera o planta noble era donde se encontraban los salones, el oratorio, el despacho y las habitaciones de los señores, y en el último nivel el desván.
UN EJEMPLO DE RECONSTRUCCIÓN, EL ORATORIO
El oratorio es el lugar de la casa destinado a la oración y la celebración de la misa con autorización papal.36 Después del concilio tridentino, la potestad de autorizar la construcción y uso de los oratorios privados pasó a ser competencia exclusiva del Santo Padre, quien, mediante bula o breve concedía la autorización necesaria. Del primitivo oratorio solo queda el estilo –figura 5a– porque en principio fue trasladado a una estancia más espaciosa, dejando la ubicación anterior como dormitorio, y los posteriores dueños cambiaron la ornamentación. Lo que es bien cierto es que el original reunía las características necesarias tanto arquitectónicas como del equipamiento apropiado para la celebración de la Eucaristía,37 albergando buena parte de la colección pictórica existente en el palacio. Un lienzo de la Inmaculada Concepción de 6 x 10 palmos valencianos hacía de retablo flaqueado por dos columnas sobre dos gradas de madera que asentaban sobre la mesa del altar, y en lo alto rematado con una imagen de San Vicente Ferrer.
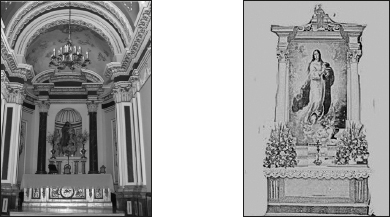
Fig. 5. En la izquierda imagen del oratorio actual. Fuente:
Las paredes laterales se embellecían con tres lienzos de la Pasión de 6 x 3 en cada lado junto con otros cuadros, mientras sobre la puerta del oratorio lucía uno de la Oración en el Huerto de 8 x 4. La estancia se iluminaba con una lámpara araña de plata de cuatro brazos donde se colocaban las velas y ocho candelabros de plata. Se decoraba para la ocasión con ocho floreros de plata. Además, contaba con todos los elementos necesarios para celebrar la Santa Misa: un misal, atril, cáliz, un evangelio de san Juan, lavabo de plata, vinajeras, hostiera, campanilla, crucifijo, además del atuendo completo para el oficiante con cuatro casullas, blanca, verde, roja y morada, para oficiar según el tiempo litúrgico, de tafetán guarnecidas con galón de seda con su estola, manípulo y cubre cáliz.
En la actualidad la capilla está ubicada en la primera planta, en una sala rectangular. Sobre el altar una figura de san José, copia de la obra original de Manuel Rodríguez sustituyendo a la Inmaculada Concepción.
* * *
En definitiva, el germen de dicho palacio cabe atribuirlo a la necesidad de don Francisco Escorcia de dotarse de un espacio habitacional acorde a su condición. Tras el fallecimiento de su esposa, sin herederos directos, se dieron las circunstancias apropiadas para que fuese a recaer en manos del conde de Almenara, quien adquirió la manzana completa y construyó o reconstruyó sobre la llamada casa grande el que hoy en día conocemos como Museo de la Ciudad.
Tras pasar por diferentes propietarios, este precioso símbolo del patrimonio arquitectónico fue recuperado a finales del siglo pasado para el conjunto de los valencianos. Un espacio habitacional donde convivían señores y criados; nobles y villanos, desiguales por su condición en una sociedad clasista compartimentada cuya relación cotidiana derivaba en ocasiones en un trato paternalista entre señor y criado.
El palacio proyecta y exhibe la supuesta superioridad social y económica que debe mostrar un linaje cuyos miembros se establecen en el Reino de Valencia en el siglo XIII y después de distintos altibajos comienza a recuperar a finales del XVII parte del esplendor perdido. Forma parte del estilo de vida nobiliario donde la apariencia no solo trata de disimular la verdadera realidad de la Casa, sino más bien la visible manifestación material del estilo de vida propio de una minoría privilegiada.
1. José Campo y Pérez fue miembro de la burguesía dirigente y representa el modelo de parlamentario valenciano de la Década Moderada, que supo conjugar con maestría la relación entre la política y los negocios. Fue ennoblecido por Alfonso XII el 20 de enero de 1875. Isabel Burdiel: «Análisis prosopográfico y revolución liberal. Los parlamentarios valencianos (1834-1854)», Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), vol. 93 (1996), pp. 123-138, p. 132.
2. En sesión celebrada el 25 de septiembre de 1973, a propuesta del concejal delegado de archivos y bibliotecas, la comisión de cultura acordó informar favorablemente la adquisición por parte del Ayuntamiento del palacio de Berbedel. Tan solo faltaba el preceptivo informe del arquitecto, el beneplácito de Patrimonio y la disposición de fondos en comisión de hacienda. El arquitecto emitió el preceptivo informe el 24 de noviembre de 1973, señalando la mala conservación del edificio y la presencia de termitas, cuyo efecto debilitaba las estructuras de madera, y valoró el inmueble, teniendo en cuenta su valor artístico y monumental, en 24.570.000 de pts. El edificio estaba ocupado por varios inquilinos a los que habría que resolver el contrato de arrendamiento e indemnizarlos. Finalmente, se adquirió por 32.258.079 pesetas. Archivo Municipal de Valencia [AMV], Monumentos, año 1973, caja 95-11.
3. AMV, Monumentos, año 1983, caja 149-71. El general Elío fue ejecutado en 1822 y Menéndez Vigo tiroteado y muerto cuando trataba de sofocar una algarada.
4. Francisco Pérez de los Cobos Gironés: Palacios y casas nobles de la provincia de Valencia, Ayuntamiento de Valencia, 2008, pp. 259-262.
5. ARV, Protocolos n.° 5173, ff. 141r-143v.
6. Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia [BH], Ms.0867(1), pp. 1-8.
7. Obtuvo el hábito de Montesa en 1668. Fue asesor del portantveus de general governador de Valencia (1649); miembro de Audiencia de Valencia: abogado fiscal (1652), oidor en causas criminales (1654), oidor en causas civiles (1660) y, finalmente, regente (1675). Josep Cerdà i Ballester: Catàleg de cavallers i religiosos de l’Orde de Montesa (1592-1701). Disponible en línea:
8. ARV, Protocolos, n.° 5173, f. 141r.
9. Aunque en estos momentos disponemos de más información, reconstruir el parcelario de esta zona todavía es complicado, entre otras razones porque buena parte de los registros notariales donde constan las ventas se han perdido.
10. Mariano Torreño Calatayud: Arquitectura y urbanismo en Valencia, Valencia, 2005, p. 47.
11. Fernando Benito Doménech: «Un plano axonométrico de Valencia diseñado por Manceli en 1608», Ars Longa: Cuadernos de Arte, 3 (1992), pp. 29-37, p. 35.
12. Don José Antonio de Próxita Ferrer y Castellví Aragón de Apiano (1665-15/11/1726) fue caballero del hábito de Montesa y san Jorge de Alfama, comendador de la encomienda de Onda y Villafamés, conde de Almenara, señor de las baronías de la Losa, Quart, Chilches y Antella, y de los lugares de la Granja, Faldeta y Rafelguaraf, gentilhombre de cámara de su majestad y brigadier de sus reales tropas. Único hijo varón del conde don Luis, heredó la Casa. Nació en Badajoz en el año 1665 y contrajo matrimonio con doña María Ana de Zapata de Calatayud y Chaves, hija de los condes del Real.
13. BH. Ms. 0867(15), f. 19.
14. «Si alcú comprarà o per qualque altre just títol haurà cases, heretats o qualsque altres coses mobles o no mobles o semovents, e aquelles, a bona fe e ab just títol e sens mala veu [...] a aquell qui les posseex, si doncs aquell creedor qui les demane e diu que a ell són obligades generalment o specialment no haurà callat per spahu de XXX ans». Germà Colón y Arcadi Arcadi: Furs de València, vol. VI, Barcelona, Editorial Barcino, 1970, p. 11.
15. BH. Ms. 0867(15), ff. 20-37.
16. ARV, Escribanías de Cámara, año 1719, exp. 68, ff. 6r-11v.
17. Cabe una remota posibilidad de que fuese una forma de compensar su excomunión junto con don Gaspar Salvador Pardo, caballero de Montesa, y el magnífico Pedro Ripoll. Los tres, como oficiales reales, hicieron caso omiso de unas letras monitoriales despachadas por la corte eclesiástica de la diócesis de Valencia. En el fondo subyacía un conflicto de competencias. Tras la condena a muerte de Jaime Gracia de Manises –publicada por la Real Audiencia el 20 de febrero de 1654 por el escribano Felipe Monzón– dos alguaciles lo sorprendieron cuando estaba sentado en una piedra sita en la puerta del convento de San Vicente de la Roqueta, y tras un forcejeo lograron reducirlo, pero cuando se encontraba dentro de la primera puerta del convento. La inmunidad eclesiástica en estos casos era cada vez más cuestionada por la autoridad real y, aunque se trataba de ministros de su majestad, el asunto por parte de las autoridades eclesiásticas debía ser tratado con la mayor atención y respeto «pero la justicia en igual balanza los pone a todos, y con el mismo peso los contrapesa». La excomunión no debió de ser plato de buen gusto para el regente. BH. Ms. 0169 (24), f. 164.
18. ARV, Escribanías de Cámara, año 1725, expediente 126, ff. 348r-366v. En definitiva, el mercado crediticio se sustentaba en buena medida sobre el censal, producto financiero que ofrecía ventajas respecto a las demás modalidades de crédito, especialmente por ofrecer unos tipos de interés más bajos. Sobre los orígenes del censal véase: Juan Vicente García Marsilla: Vivir a crédito en la Valencia medieval: de los orígenes del sistema censal al endeudamiento del municipio, Universitat de València, 2002. Podríamos definir el censo enfitéutico como el derecho de percibir una pensión anual cargada o impuesta sobre un bien raíz, que es en definitiva quien asegura o avala el pago de las pensiones, cediendo de manera perpetua hasta su redención el dominio útil de ese bien.
19. ARV, Protocolos, n.° 5173, f. 141r.
20. ARV, Protocolos, n.° 5177, f. 24r.
21. ARV, Escribanías de Cámara, año 1725, expediente 126, ff. 369r-382r.
22. Na bellcors, entrada Palau, salida calle la Llimera, actualmente calle Edeta. Manuel Carboneres: Nomenclátor de las puertas, calles y plazas de Valencia, con los nombres que hoy tienen y los que han tenido desde el siglo XIV... Imprenta J. Peidró, Valencia, 1873, p. 74.
23. ARV, Protocolos, n.° 5168, f. 122r.
24. ARV, Escribanías de Cámara, año 1725, expediente 126, ff. 707r y siguientes.
25. Canonizado por el papa valenciano Calixto III el día de san Pedro de 1455.
26. «Ideose el adorno, qual convenia al talle: desde el suelo se vistió de arrayán en un verde arrimadillo hasta el primer orden de balcones; desde estos hasta la varandilla o balustrada de piedra que corona todo el frontis se adornó de ricas colgaduras de damasco carmesí con franjas de oro; las ventanas de los balcones guarnecidas de unos adornos de talla dorados; todo el campo de las colgaduras quaxado de láminas, diferentes piezas de plata de primor exquisito, raras pinturas, espejos de todas magnitudes; entre ellos campeaban quatro de armar en los pechos de quatro doradas águilas». Tomás Serrano: Fiestas seculares con que la coronada ciudad de Valencia celebró el feliz cumplimiento del tercer siglo de la canonización de su esclarecido hijo y ángel protector S. Vicente Ferrer..., Imprenta de la viuda de Joseph de Orga, Valencia, 1762, p. 180. Catalá Gorgues señala que en 1857 hubo una actuación sobre la fachada por el maestro de obras Manuel Ferrando. Miguel Ángel Catalá Gorgues: El Museo de la Ciudad: su historia y sus colecciones, Valencia, Ajuntament de València, 1997, p. 48.
27. Los arquitectos Manuel Portaceli, Juan Estellés y Jose María Herrera señalan que la obra efectuada por el marqués de Campo no fue la unificación de las construcciones más antiguas, sino una intervención más agresiva, construyendo y readaptando las casas de la manzana (5) –referencia al plano que describen–, reestructurando la fachada según el proyecto del maestro de obras Manuel Fernando en 1857. «Per aquell temps-escrigué Mascarilla-all ’ als anys transcorreguts entre 1.850 i 1860, es va fer construir a València un magnífic palau, enfront del de L’Arquebisbe, prop de la Catedral, al ranyó de la ciutat vella». AMV, Monumentos, n.° 71, p. 6.
28. ARV, Escribanías de Cámara, año 1726, expediente 126, f. 7r. El óbito fue certificado por el notario Andrés Vidal, documento que serviría para poder realizar algunos trámites en la herencia de sus hijas y su nieto. Al día siguiente otro escribano certificaba la defunción: «Vicente Soler escribano Real y síndico por su majestad de su corte y de todos los reynos y señoríos, residente en esta ciudad de Valencia. Doy fe y verdadero testimonio a los señores que en el presente vieren y leyesen como hoy día de la fecha de este, a cosa de las ocho horas de la mañana, he visto difunto a don José Antonio Ferrer y Castellví conde de Almenara, a quien doy fe conozco, en la casa donde viviendo tenía su habitación que está sita en el poblado de la presente ciudad enfrente del palacio archiprestal; cuyo cadáver estaba vestido con el hábito de la religión de san Jorge de Alfama y nuestra señora de Montesa, y adornado de luces. Y para que conste a donde convenga, a pedimento de don Joseph Francisco Senach, doy el presente que signo y firmo en la ciudad de Valencia a los diez y seis días del mes de noviembre de mil setecientos veinte y seis». Ibíd., f. 2r.
29. ARV, Protocolos, n.° 5168, f. 117r.
30. ARV, Protocolos, n.° 5167, f. 116v. Su esposa doña Mariana pagó 50 libras por el alquiler de la cama según la carta de pago en favor de fray José Ortells, presbítero, doctor en sagrada teología que actuaba en nombre del convento de la villa de Montesa.
31. Jorge Antonio Catalá Sanz: Rentas y patrimonios de la nobleza Valenciana en el siglo XVIII, Madrid, 1995. Ricardo Franch Benavent: El capital comercial valenciano en el siglo XVIII, Valencia, 1989.
32. Micheline Baulant señalaba una clara diversidad tipológica a la hora de confeccionar los inventarios, distinguiendo cuatro modelos: 1. Siguiendo un orden lógico agrupando objetos similares –utensilios de cocina, vajillas...–, modelo característico alemán y del norte de Europa. 2. Descripción de los objetos estancia por estancia, modelo característico de Inglaterra y parte de Francia. 3. Mixto, siguiendo los modelos anteriores, estancia por estancia y agrupando los objetos por su afinidad. 4. Los que no guardaban ningún criterio objetivo, se trata del modelo más pobre, seguido en varias zonas europeas y en muchas zonas de Galicia. Hortensio Sobrado Correa: «Los inventarios post mortem como fuente privilegiada para el estudio de la historia de la cultura material en la Edad Moderna», Hispania, 832, vol. 63, n.° 215 (2003), pp. 825-861.
33. Pieza. Se toma assimismo por qualquiera sala o aposento de una casa. Latín. Habitaculum. Cubiculum. Diccionario de la Real Academia de la Lengua [RAE]: Diccionario de Autoridades, tomo V, año 1737. Disponible en línea:
34. Zaguán. s. m. El sitio cubierto dentro de la casa inmediato al umbral de la puerta principal que sirve de entrada en ella. RAE: Diccionario de Autoridades, tomo VI, año 1739 [en línea, consulta 14/04/2016].
35. En este caso debía tratarse de una especie de noria o aparato hidráulico, o simplemente un pozo con carrucha capaz de elevar agua subterránea.
36. Oratorio. s. m. Lugar destinado para retirarse a hacer oración a Dios: y comunmente se entiende el sitio que hai en las casas particulares, donde por privilégio se celebra el Santo Sacrificio de la Missa. RAE: Diccionario de Autoridades, tomo V, 1737 [en línea, consulta 13/04/2016].
37. Debían ubicarse en una zona apartada del bullicio, que no sirviese de paso hacia otra estancia ni junto al dormitorio y con el decoro, limpieza y ornamentación adecuada. Rosalía María Vinuesa Herrera: «La capilla del Beatario en las MM. de la Orden Tercera de San Francisco de Sevilla», en Francisco Javier Campos y Fernández de Sevilla (coord.): La clausura femenina en España: actas del simposium: 1/4-IX-2004, vol. II, (1063-1078). Real Centro Universitario Escorial-María Cristina, 2004, p. 1075. Véase también el apartado de los Oratorios y sus privilegios, pp. 349-354. J. B. Bouvier: Tratado Dogmático Práctico de las Indulgencias Cofradías y Jubileo Vertido... trad. José Sol, Lérida, Imprenta Vicente Solano, 1852.
ESPAI DOMÈSTIC I VIDA PRIVADA DELS SENYORS DE GUARDAMAR (1660-1755)
Frederic Barber Castellà
INTRODUCCIÓ
Des de fa pocs anys, la historiografia valenciana compta amb una interessant producció científica sobre les elits de poder en l’edat moderna que obri noves perspectives d’anàlisi tant des del punt de vista metodològic com temàtic. L’atracció que ha despertat aquest grup social entre els investigadors s’ha traduït en un salt qualitatiu i quantitatiu de treballs. Certament, la diversitat i heterogeneïtat dels nuclis de poder en el marc de l’antic Regne de València obri nombroses possibilitats d’interpretació i d’anàlisi per als historiadors. Hui en dia, i a partir de les monografies publicades, el coneixement de la trajectòria d’alguns nobles titulats valencians arrelats al regne, esdevé una base sòlida i un punt de partida per a anar establint similituds i comparances entre unes elits i les altres.1 Al nostre entendre, la rígida estratificació de l’estament militar valencià, així com els avatars de cada família i generació, esdevenen un atractiu més en aquests tipus d’estudis.
A més a més, l’accés relativament fàcil a la documentació existent a l’Arxiu del Regne de València ens permet enfocar l’estudi de la noblesa des d’una perspectiva multidisciplinària que abasta diferents camps temàtics: els econòmics i socials, com ara patrimoni, ascens social i serveis prestats a la corona, o d’altres menys tractats entre els quals podríem destacar l’espai domèstic, els hàbits culturals o les xarxes de parentesc.
L’objectiu del present article és analitzar la vida quotidiana d’una família de la petita noblesa en la València barroca al llarg de tres generacions successives. Accedir, d’alguna manera, a la vida privada dels senyors de Guardamar, reconstruir l’interior de la seua casa amb els objectes d’ús diari, conèixer les dimensions del servei i, per últim, apropar-nos als gustos bibliogràfics i pictòrics. També, i encara que de manera secundària, comprendre les actituds d’aquesta elit davant les qüestions religioses i aventurar hipòtesis pel que fa a la inversió en imatge pública i estatus.
Les principals fonts històriques utilitzades per a endinsar-nos en el mode de vida d’Enric de Miranda (ca. 1600-1668), de don Josep Mercader i Miranda (ca. 1621-1710) i de don Josep Mercader i Carròs (ca. 1670-1755) han estat els inventaris post mortem. Som conscients de les limitacions d’aquests tipus de documents: bé siga per les omissions o bé perquè ens traslladen tan sols una imatge fixa de la casa en el moment de la mort del cap de família. Tanmateix, la riquesa de dades que proporcionen els registres, els converteix en una font històrica de primer ordre. En el nostre cas, l’existència de tres inventaris realitzats a la mort dels esmentats senyors de Guardamar, ens permet posar negre sobre blanc al que era la vida privada de la nissaga entre el segle XVII i el XVIII. Els documents ens descobreixen, entre d’altres, el tipus de roba que utilitzava la família, la distribució dels mobles segons la seua funcionalitat, els llibres que s’arrengleraven a la biblioteca o les inversions fetes en art a partir de l’anàlisi dels quadres.

