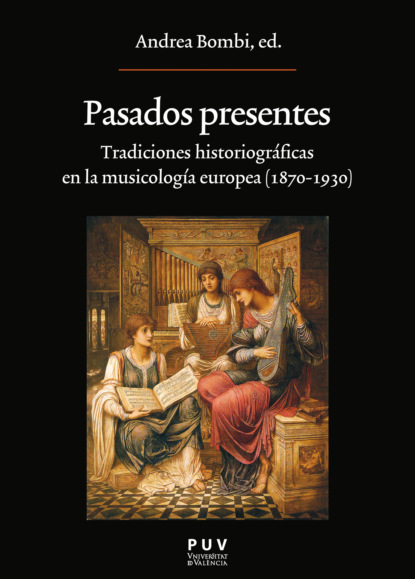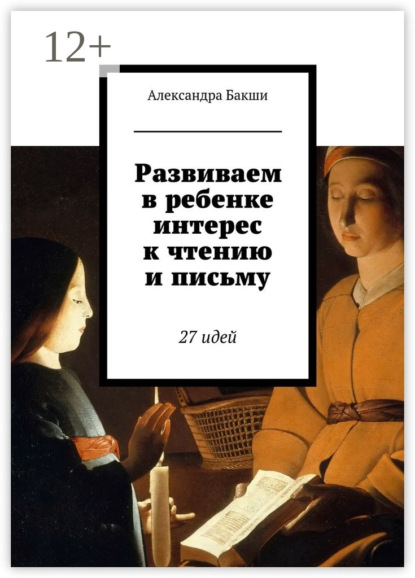- -
- 100%
- +


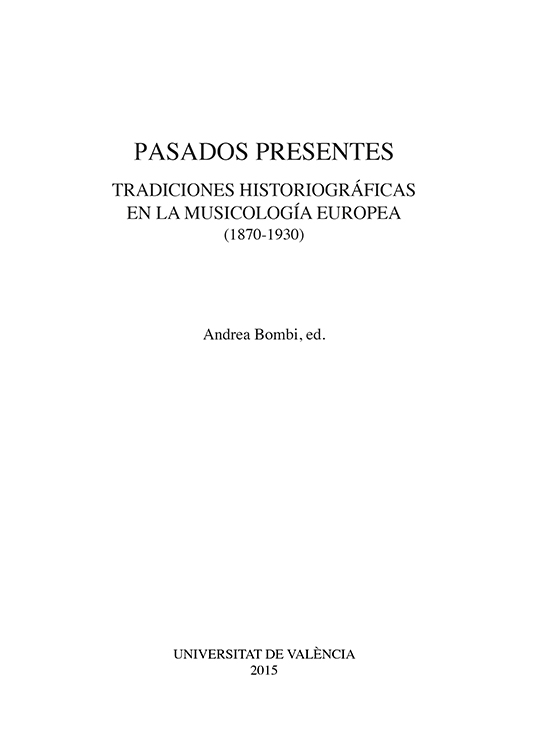
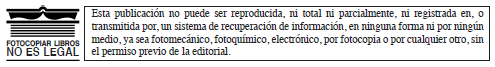
© de los textos: los autores, CulturArts Generalitat Valenciana, Universitat de València, 2014.
© de los textos de la antología: los herederos de los autores. Pese a los esfuerzos llevados a cabo ha sido imposible dar con los propietarios actuales de algunos derechos. Los editores agradecen las facilidades concedidas por la familia de Higini Anglès.
© de esta edición: Universitat de València, 2014.
© de las traducciones (revisadas por el editor): Carla Bombi Ferrer (Gerhard), Jorge García (Combarieu), Antonio Gómez Schneekloth (Peter Wagner), María Luisa Villanueva Alfonso (Campos-Vendrix) y Laura Volpe (Cavallini y Chilesotti).
Coordinación editorial: Maite Simon
Maquetación: Celso Hernández de la Figuera
Cubierta:
Ilustración: John Melhuish Strudwick, The Gentle Music of a Byegone Day (1890) Diseño: Celso Hernández de la Figuera
Corrección: Communico-Letras y Píxeles S.L.
ISBN: 978-84-370-9844-9
ÍNDICE
PRESENTACIÓN
I ESTUDIOS
Problemas de la historiografía musical: El caso de Higinio Anglés y el medievalismo, Juan José Carreras
La musicología alemana de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, entre filología y aislacionismo, Anselm Gerhard
Jules Combarieu y la historia comparativa de la música, Remy Campos y Philippe Vendrix
El nacimiento de la historiografía musical en Italia durante la segunda mitad del siglo XIX y los problemas del método histórico, Ivano Cavallini
José Subirá en el contexto de la historiografía musical española, Pilar Ramos López
Charles Bordes en el oasis: el cancionero folclórico y la música litúrgica como origen de la musicología española, Carmen Rodríguez Suso
En nombre del arte y de la Iglesia: Vicente Ripollés y la reforma ceciliana, Andrea Bombi
II ANTOLOGÍA DE TEXTOS
Introducció a El Còdex musical de Las Huelgas, Higini Anglès
La música en España, Higinio Anglés
La evolución de la música: apuntes sobre la teoría de H. Spencer, Oscar Chilesotti
La historia de la música, Jules Combarieu
La música en el pueblo vasco y la música del pueblo vasco, Nemesio Otaño
La obra del maestro Pedrell en la restauración de la música religiosa, Vicente Ripollés
«Palabras preliminares» a La tonadilla escénica, José Subirá
Universidad y musicología, Peter Wagner
SOBRE LOS AUTORES
PRESENTACIÓN
En el siglo XX, la música artística de nueva creación defiende trabajosamente su espacio frente a la música artística del pasado, por un lado, y frente a las músicas étnicas, de entretenimiento, funcionales, «juveniles», por el otro. El universo sonoro resultante es, en sí, una novedad absoluta en la historia de la música.1
A partir de este diagnóstico, los organizadores de un congreso sobre historiografía de la música abordaban, en el año 2000, los problemas a los que tiene que enfrentarse una disciplina ligada estrictamente a la tradición de la música culta, y se preguntaban –además de otras cuestiones en torno al canon y a la pedagogía de esa tradición–con qué justificación, «en una era democrática», la disciplina puede «encerrarse en un área definida sobre la base de la idea de que la música de algunas clases merece a priori una mayor consideración que la de otras».2
Reflexiones que asumen puntos de vista corrientes en la musicología actual, empeñada, aproximadamente desde el último cuarto del siglo pasado, en responder a los desafíos planteados por la creciente extensión y heterogeneidad de su objeto de investigación, y también por su propio crecimiento como disciplina académica, con el consiguiente multiplicarse de puntos vista diferentes: la disminución del peso específico del que había sido su campo principal, la historia de la música europea, se traduce en el cuestionamiento de la relevancia de la historia de la música para una disciplina que está llamada a ocuparse de una experiencia musical que no parece dejarse reconducir sin más a las coordenadas de la sola narración histórica. Cuestión ampliamente debatida, fuera de España, y que seguramente seguirá debatiéndose, puesto que –con independencia de estos planteamientos estrictamente contemporáneos– las relaciones entre las diferentes áreas de la musicología son necesariamente problemáticas. Si acaso, la diferencia substancial se registra en que a principios del siglo XX las respuestas teóricas y prácticas señalaban el saber histórico como eje vertebrador de la disciplina.
Los términos de la cuestión han sido retomados no hace mucho tiempo en la polémica que ha enfrentado, en las páginas de Il saggiatore musicale, a los responsables de la Enciclopedia musicale Einaudi con el autor de una muy crítica recensión en la misma revista, Paolo Gozza.3 En una obra radicalmente innovadora, los primeros pretenden precisamente construir la imagen de un universo musical contemporáneo complejo y problemático, descartando el planteamiento historicista de la musicología del siglo XX y, más en general, colocando el discurso histórico en un lugar subordinado respecto a otros nuevos saberes musicales ligados a la antropología, la psicología o la biología: de forma que un posible eje vertebrador de la disciplina en su conjunto sería un estudio tipológico, con base bio-antropológica, destinado a cartografiar, por encima de las diferencias entre culturas, esos «universales» ligados a la universalmente humana facultad para la música.
La larga serie de críticas que Gozza dedica a la Enciclopedia della musica a partir de la lectura de sus capítulos teóricos y metodológicos se puede reconducir a un denominador común: la ruptura, abiertamente reivindicada, con la tradición de la disciplina basada precisamente en la percepción de la radical novedad de la situación actual.4 Pero las preguntas a las que la enciclopedia pretende responder en el fondo no son diferentes, según Gozza, de aquellas planteadas por la antigua filosofía de la música o –en el nuevo cuadro histórico abierto por la modernidad– por la historia, la estética y la crítica o, más tarde, por las diferentes ramas de la musicología. En formas diversas en diversos cuadros históricos, la musicología se desarrolla como parte de la tradición filosófica y humanista europea, en la cual la memoria histórica –por tanto la historia en sí– es a su vez parte del proceso, no algo añadido desde fuera a posteriori. Si en la segunda mitad del siglo XVIII surge la historia de la música tal y como la entendemos no es, por tanto, solo por influjo del pensamiento historicista ilustrado, sino por la conciencia que la música europea tiene de la pertinencia de su propia historia para su autocomprensión.5 Marginar la dimensión histórica –después de reducirla polémicamente dentro de los angostos límites del historicismo– implica no solo distanciarse de las demás disciplinas humanísticas, sino romper un vínculo esencial entre vida y pensamiento musical.
Ciertamente no es este el lugar para buscar posibles terrenos de mediación entre posiciones tan encontradas, algo de lo que los propios protagonistas del debate se confiesan incapaces.6 Desde luego, más allá de la cuestión del equilibrio recíproco entre las diferentes facetas de la musicología, las reflexiones de Gozza defienden con pasión la necesidad –al menos en el caso de la música europea–no solo de la historia de la música, sino del enjuiciamiento histórico-crítico de la propia disciplina: como subraya Juan José Carreras en su ensayo introductorio para este volumen, si, por un lado, la perspectiva histórica garantiza la continuidad de la música clásica, desde el punto de vista epistemológico «establece estructuras o marcos interpretativos generales que representan consensos más o menos estables de la disciplina y que tienen una importante función en la formación académica de los musicólogos». Cuando, además de esto, subraya la escasa propensión de la musicología española para este tipo de reflexión, y menos en relación con análogos estudios realizados fuera del país, el propio Carreras aclara el sentido y la necesidad de este libro.
***
Los siete ensayos que aquí se proponen componen una valiosa visión de conjunto de la historiografía musical europea entre aproximadamente 1870 y 1936, es decir, el momento de su consolidación como disciplina científica (en algunos casos, también universitaria), en cuatro países de la Europa occidental: Alemania, España, Francia e Italia. Cada contribución gira en torno a un personaje destacado de las diferentes tradiciones nacionales, de manera que las cuestiones y los debates que caracterizaron esta época fundacional son abordados no en abstracto, sino a partir de las preocupaciones y los planteamientos de algunos de sus protagonistas –y también, más en concreto, a partir de los escritos que se recogen en la segunda parte del volumen, en los que esas preocupaciones y planteamientos encuentran una formulación.7
La pujanza de la musicología en lengua alemana –con una centenaria tradición de estudios imbricada en una vida musical sin paragón en Europa, y a punto de implantarse sólidamente en un eficiente sistema universitario–, así como la precisión y el refinamiento de sus planteamientos metodológicos, junto con la solidez de sus resultados, la convirtieron en referente ineludible para los investigadores de todo el continente europeo. La centralidad de la Musikwissenschaft aumenta el interés de la contribución de Anselm Gerhard. El cual arranca precisamente de la constatación de esa primacía para reconocer, en una disciplina aparentemente monolítica, el influjo de cuatro paradigmas –filológico, teológico, teleológico y aislacionista– que condicionan, para bien y para mal, el desarrollo de la musicología del área alemana hasta la década de 1980. No siempre formulados de manera explícita en una reflexión teórica, estos sistemas de pensamiento determinan la metodología (sobre todo el primero y el último) y, más aún, la propia agenda musicológica, donde inciden en la selección de temas de investigación –induciendo una preferencia por el estudio de partituras frente a acontecimientos musicales; o por compositores protestantes frente a católicos; o bien por repertorios identificados como cumplida expresión de la Historia frente a otros heterogéneos–; y también influencian los conceptos interpretativos, como en el caso, por ejemplo, del mayor aprecio por rasgos que denoten pureza/profundidad frente a sensualidad/superficialidad. El católico Peter Wagner (1865-1931), figura central de la investigación del canto litúrgico y primer musicólogo elegido como rector de una universidad (la de Friburgo, en Suiza), es la figura que Gerhard hace destacar –aprovechando las referencias históricas y metodológicas en su discurso de investidura– en medio de una larga galería de otros eminentes investigadores, en un ensayo fundado en una rica prosopografía.
En el artículo de Remy Campos y Philippe Vendrix, al contrario, el centro de la escena está ocupado por un solo personaje: Jules Combarieu (1859-1916), cuya trayectoria se sigue desde sus estudios en la Sorbona –completados en Berlín con Philipp Spitta–hasta sus últimas publicaciones justo antes de la Primera Guerra Mundial. De esta forma, Campos y Vendrix dan cuenta de la relevante actividad –fundación de la pionera revista Revue musicale (1900), enseñanza en el Collège de France y en la École des Hautes Études Sociales, concepción de ambiciosos proyectos editoriales–de un personaje comprometido, además, con la crítica y la pedagogía. Y, al mismo tiempo, de los bandazos metodológicos de una personalidad tentada igualmente por el método historicista alemán y la filología benedictina de Solesmes, por las sugestiones de las ciencias sociales francesas y por los modelos evolucionistas de procedencia inglesa, y preocupado, además, por diferenciarse con respecto a una musicografía tradicional ligada más al entretenimiento mundano que a la investigación científica. La larga cita con que concluye el artículo, en la que Combarieu evoca una conversación con Pierre Aubry (1874-1910), es reveladora de lo que el método histórico-filológico significó, en términos de confianza, en el propio método y certeza de los resultados, frente al cultivo de otras inquietudes, emprendido con mayor eclecticismo y casi con cierta ingenuidad.
La búsqueda de la objetividad garantizada por un positivismo de método (y no filosófico) caracteriza asimismo el trabajo del musicólogo italiano Oscar Chilesotti (1848-1916), propuesto como representante de la generación activa inmediatamente después de la unificación italiana en la contribución de Ivano Cavallini. Como otros coetáneos, y en sintonía con la historiografía literaria, Chilesotti concibe casi una historia natural de la música, reconducible a una evolución –en términos biológicos– de diferentes géneros musicales. Una metodología dirigida a evitar que la narración histórica quedara reducida a la yuxtaposición de retratos de grandes compositores en un museo imaginario, pero también una respuesta en la que el cientifismo es el medio para distanciarse del subjetivismo de la anterior musicografía romántica por parte de una disciplina aún en ciernes, que se había dotado de un órgano de debate público –la Rivista Musicale Italiana, publicada en tres periodos entre 1894 y 1955–, pero que tenía escasos o nulos reconocimientos institucionales o académicos. La percibida necesidad de construir una identidad nacional, tras la reciente proclamación del Reino de Italia (1861), también condicionaría el trabajo de los primeros musicólogos italianos, comprometidos en la tarea de instituir una unidad algo artificial en los datos ofrecidos por una documentación histórico-musical que, al igual que en el caso de la literatura, apuntaba más bien hacia marcadas diferencias regionales.
No menos sugerentes resultan los cuatro ensayos dedicados a figuras y momentos de la musicología española. Para abordar a los dos historiadores que toma en consideración –Rafael Mitjana (1869-1921) y José Subirá (1882-1980)–, Pilar Ramos comienza reflexionando sobre algunos mitos historiográficos característicos de la musicología española: la idea esencialista de una pureza de la música del Siglo de Oro, enjuiciada críticamente bajo el sello del misticismo; la convicción de que una «invasión italiana» habría dado al traste con esa pureza entre los siglos XVIII y XIX, y, finalmente, el lugar común según el cual las grandes narraciones de la historiografía musical europea habrían «olvidado la música española». La excentricidad de Mitjana y, sobre todo, de Subirá respecto a la línea de desarrollo que une los trabajos pioneros de Saldoni, Barbieri y Pedrell con los de Anglés sería el factor que los llevó a distanciarse significativamente de estos mitos en sus trabajos eruditos, y en modo particular en sus obras historiográficas, que destacan en un paisaje donde la monografía (a veces ni siquiera) erudita tiende a prevalecer sobre la síntesis narrativa.
Charles Bordes, Resurrección M.ª de Azkue y Nemesio Otaño son los personajes a través de los cuales Carmen Rodríguez Suso pone en escena, en un fascinante ensayo, la génesis de otro mito –completamente a-histórico en este caso–: el de los comunes orígenes del canto popular (vasco en primera aproximación, más tarde, por extensión, español) y del gregoriano, entre los que existiría, por consiguiente, una secreta afinidad. Concretamente identifica al francés como responsable de reconocer y formular rigurosamente esa íntima correspondencia entre dos repertorios objeto, ambos, entonces, de intentos de conservación y recuperación práctica. Las formulaciones de Bordes hacen converger esta creencia con la idealización de la vida rural del País Vasco –amenazada por el incipiente desarrollo industrial– y, sobre todo, con concretas propuestas organizativas suportadas por la experiencia de los Chanteurs de Saint-Gervais y de la Schola Cantorum: por ello acabaron convirtiéndose en un programa de acción que Otaño asumiría y propagaría con entusiasmo, aplicándolo de forma rigurosamente intransigente en época franquista, con consecuencias aún apreciables hoy en día.
El ensayo dedicado a Vicente Ripollés se aleja, en cierta medida, de las preocupaciones más estrictamente historiográficas de los demás, para acercarse a la biografía de un personaje menor en el panorama de la musicología de su tiempo, pero de gran influencia en ámbito local, y representativo, en todo caso, de una generación de católicos, en su mayoría eclesiásticos, que se identificaron sin fisuras con el programa del movimiento ceciliano europeo. La investigación de archivo que Ripollés realizó a lo largo de su carrera es funcional precisamente al empeño por revivir el canto litúrgico y la polifonía renacentista no solo en la interpretación, sino también en la composición, en línea con las teorizaciones y los productos del cecilianismo alemán. Un planteamiento generador de insalvables contradicciones, inherentes a la pretensión de dotar de valor estético absoluto los principios funcionales de la música litúrgica, y de que esta se constituyera como arte al mismo tiempo objetivo y personal, capaz de competir en su mismo terreno con la música de concierto: a la pretensión, en otras palabras, de simultanear en el objeto artístico musical lo antiguo y lo moderno.
Tras una parte inicial dedicada a la reflexión teórica y metodológica, Juan José Carreras corona su contribución proponiendo como case study sobre historiografía musical española la indagación de los años formativos y de iniciación en la investigación de Higinio Anglés, en particular a la luz de sus dos contribuciones tempranas más emblemáticas: la edición del Códex musical Las Huelgas y la monografía La música a Catalunya fins al segle XIII. Los logros y, sobre todo, los límites de unas publicaciones que se cuentan entre los primeros monumentos de la musicología española pueden reconducirse solo parcialmente a la asimilación del método histórico-filológico en los bien conocidos encuentros con Friedrich Ludwig (1872-1930) y pagan, en cambio, un tributo muy significativo a la historiografía medievalista catalana –tanto o más importante que los contactos alemanes no solo por la influencia metodológica e ideológica (en particular por una concepción esencialista del pueblo catalán), sino también porque las relaciones de Anglés con este prestigioso e influyente entorno propiciaron la precoz institucionalización de la disciplina en la Sección de Música de la Biblioteca de Catalunya–. La conocida reticencia de Anglés para ordenar en una narración histórica coherente la variedad de datos y noticias resultantes de la investigación erudita –reticencia verbalizada proclamando la necesidad de agotar previamente el estudio y edición de fondos documentales y musicales, y transmitida por Anglés a sus discípulos en el CSIC– derivaría en gran medida precisamente de actitudes compartidas en el ámbito del medievalismo catalán.
***
El prevalecer del método histórico-filológico –dominante, entre siglos, en las ciencias humanas–, que se asumió en gran medida para dar fundamento científico a una disciplina necesitada de crearse un espacio propio en la academia, distanciándose de la subjetividad y el psicologismo de otros discursos sobre la música; o el nacionalismo, junto con un inevitable eurocentrismo –en la definición de los conceptos críticos, antes aún que en la identificación de los objetos de estudio–, son algunos previsibles denominadores comunes que emergen de la lectura de los ensayos aquí reunidos. Pero el cruce de la información le permitirá al lector reconocer otros, menos previsibles, algunos de los cuales podrían ser el influjo confesional en la selección y lectura de fuentes y obras, asumido como descontado y característico de una tradición con fuerte componente eclesiástico como la española y relevante, sin embargo, también en el caso alemán. Análogamente, el manejo del concepto de misticismo para clasificar a autores o repertorios heterogéneos respecto a tendencias características de determinadas épocas, promovido a descriptor de una diferencia racial en el ámbito hispano, tuvo sin embargo su primera definición en la historiografía alemana, para caracterizar el estilo de un compositor como Ockeghem. Y también la mitificación del canto popular como expresión de una esencia nacional a través de los siglos es común a España e Italia, dos tradiciones musicológicas que comparten además una común dificultad para la síntesis narrativa de los datos obtenidos por la investigación erudita.
Más allá de los datos comunes, sin embargo, al acercar la mirada para conocer a las personas que protagonizaron una fase decisiva en la historia de la disciplina, la aparente unidad de esta última se revela rica en matices, mucho más compleja de lo que una visión manualística puede inducir a pensar: el carácter y la formación de los investigadores, sus intereses, su inserción en concretos entornos musicales, académicos –en sentido más amplio, culturales–; al límite las propias lenguas nacionales que emplearon, determinan –aun dentro de un paradigma compartido– una variedad de acentos y resultados que es cifra de la riqueza de este terreno de estudios. Lo cual nos trae de vuelta a un presente en el cual el espejo de la Historia que devolvía una imagen unitaria y ordenada de la música en el mundo quizá esté roto de forma irremediable, pero cuya diversidad de aproximaciones y métodos –incluso dentro del solo campo historiográfico– no puede oponerse de forma radical a un pasado supuestamente indiferenciado: resultado no secundario del trabajo historiográfico.
1.«Nel ’900, la musica d’arte di nuova invenzione contende a fatica il proprio spazio alla musica d’arte del passato da un lato, alle musiche etniche, d’intrattenimento, funzionali, “giovanili” dall’altro lato. L’universo che ne risulta è in sé un novum nella storia della musica». L. Bianconi, F. Lorenzo, A. Gallo y G. La Face: «Tesi del Convegno», en La Storia della musica, prospettive del secolo XXI. Convegno internazionale di studi, Bologna, 17-18 novembre 2000 (=Il Saggiatore Musicale VIII/1, 2001), pp. 13-14: 14.
2.«ritagliarsi un territorio circoscritto in base all’idea che la musica di certi ceti meriti a priori più considerazione di quella d’altri»; ibíd. Respecto a la situación en el momento del congreso, otro elemento multiplicador de esta tendencia es la disponibilidad inmediata y simultánea de materiales audiovisuales en la red, fenómeno entonces apenas en ciernes, que afecta a la propia experiencia musical –reducida al hic et nunc bidimensional de la pantalla–, y que de por sí no parece destinado precisamente a reforzar la conciencia histórica de un mercado global de consumidores. Las potencialidades positivas de la nueva situación son consideradas desde un punto de vista más amplio que el musicológico en A. Pons: El desorden digital. Guía para historiadores y humanistas, Madrid, Siglo XXI, 2013.
3.Véase P. Gozza: «Il miele del musicologo e le rovine del mondo storico. In margine all’“Enciclopedia della musica” Einaudi», Il Saggiatore Musicale XIV/2, 2007, pp. 132-151.
4.Aspecto matizado por Mario Baroni en su contribución a la respuesta a la recensión. Véase Jean-Jacques Nattiez, Margaret Bent, Rossana Dalmonte y Mario Baroni (2008: «Il cimento del pluralismo e dell’ottimismo. Ancora in margine all’“Enciclopedia della musica” Einaudi», Il Saggiatore Musicale XV/1), pp. 295-311: 310-311.