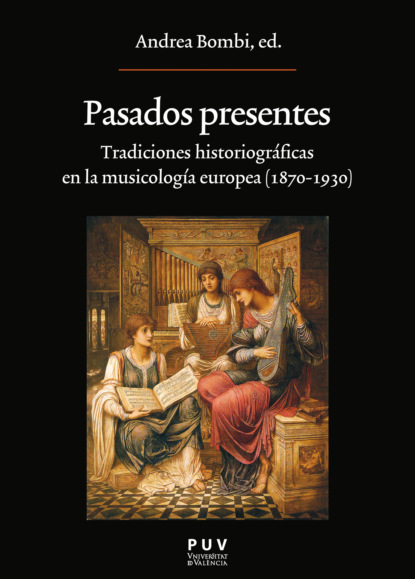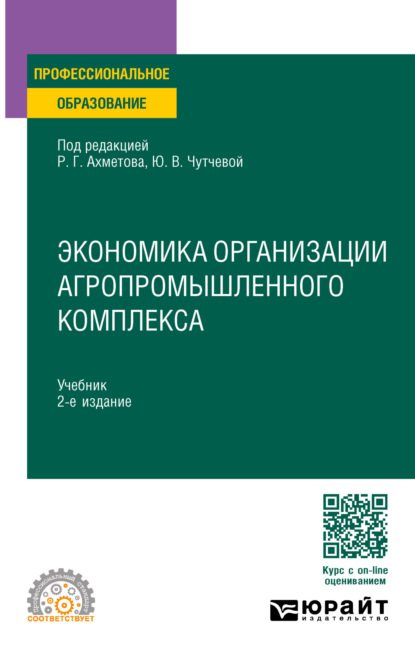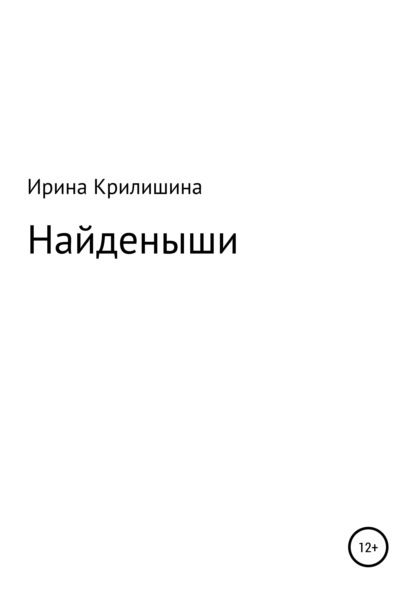- -
- 100%
- +
En la concepción de una historiografía musical de la Edad Media catalana, Anglés se quedó más cerca del modelo de Rubió i Lluch (que, no obstante y al contrario que el musicólogo, renunció a una síntesis histórica y se concentró en la edición sistemática de fuentes confinando la narración histórica a la introducción de sus documentarios) que del modelo de Jordi Rubió, impulsor de una moderna historiografía cultural de gran influencia en Cataluña:32 «La bibliografia i l’investigació documental són, indubtablement –escribe Rubió i Lluch–, els dos grans instruments d’estudi que més han d’ajudar a construir un dia d’una manera definitiva l’història de la nostra literatura». Años antes, en una formulación que recogerá casi literalmente Anglés, plantea la misma cuestión:
Nuestra historiografía no se ha movido, en general, hasta ahora, del campo de la erudición y de la investigación, más paciente que científica, más confusa que bien ordenada, y en general ha producido obras sin estilo. […] Todos anhelamos ver asomar en el horizonte de nuestra cultura el historiador ideal, a la vez historiador y artista, que se aproveche de los esfuerzos acumulados por nuestros investigadores modernos, y que se levante sobre sus hombros para coger el lauro de gloria y la gratitud de todo un pueblo. […] Pero antes es necesario que nuestros investigadores hayan arrancado al archivo de nuestra nacionalidad todas sus voces mudas y hecho resurgir del polvo de sus registros la imagen luminosa de la patria.33
Como he señalado, esta idea de la necesidad de aplazar la historia mientras se acumulan las fuentes se ha perpetuado con una extraordinaria tenacidad en la musicología española, acentuada por una concepción de la actividad investigadora más propia de la erudición individual que de la moderna actividad científica, inseparable del concepto de comunidad y de ámbitos institucionalizados de discusión especializada. Mientras el proyecto de Rubió se planteaba como «obra més aviat colectiva que personal, obra de compenetració entre el mestre y els deixebles», la de Anglés fue concebida como empresa personal y solitaria desde un país «sin musicología», a lo que paradójicamente no fue ajena la insistencia compensatoria en las genealogías dinásticas de maestros y herederos de la disciplina.34
La formación histórico-musicológica de Anglés se realizó en gran medida fuera de las instituciones académicas y musicales de su tiempo. Sus estudios formales de historia no pasaron de la educación en el seminario tarraconense (del que salió ordenado a los veinticuatro años de edad). En ellos se hacía hincapié, como no podía ser de otro modo, en las asignaturas teológicas, morales y litúrgicas, incluyendo la historia eclesiástica que tanto iba a influir en los intereses de Anglés. A ello hay que añadir su relación ya mencionada con el monasterio de Montserrat y con una figura clave como Sunyol (Anglés, 1975d). Por lo que se refiere a su formación musical, esta prosiguió en Barcelona al margen de las instituciones educativas profesionales con personalidades como el antiguo alumno de la Schola Cantorum parisina y cofundador de la Revista Musical Catalana Vicenç Maria Gibert i Serra, que impartía su curso de órgano en un lugar tan emblemático del nacionalismo como es el Palau de la Música Catalana, inaugurado en 1908.35 A ello hay que añadir las influencias de Pedrell y de Rubió i Lluch, el gran ausente de todas las biografías musicológicas de Anglés. Teniendo todo esto en cuenta, cabe preguntarse acerca de las razones no tanto de la insistencia de Anglés en vindicar como única influencia «científica» la de Friedrich Ludwig, sino de la ceguera posterior de la musicología al ignorar la influencia crucial del medievalismo catalán, que no es ni siquiera mencionado. La necesidad posterior de afianzar un anacrónico concepto «objetivo y científico» de la musicología –que se manifiesta de forma clara en la identificación todavía frecuente entre nosotros de paleografía y transcripción con musicología, o con la mera localización de fuentes– ha hecho olvidar los condicionamientos ideológicos, estéticos y científicos del medievalismo de Ludwig.36
A pesar del tono apologético en defensa de la música española, el concepto histórico de Anglés está alejado de los arquetipos narrativos de la historiografía musical española imperantes entre Soriano Fuertes y Pedrell, que exponían las vicisitudes de la música española como sujeto narrativo que culminaban en el presente de una inminente resurrección o renacimiento.37 Como hemos visto, ya en esta primera etapa antes del desastre de la Guerra Civil, la historiografía de Anglés está más cerca de una visión desencantada, en la que esa evocación medieval, primera estación de una sucesión de gloriosos momentos áureos, forma parte de experiencias lejanas, recuperables solo a través de la recogida de las trazas y reliquias del pasado. La paradoja que se plantea finalmente se sitúa en la tensión irresuelta entre la cercanía de un pasado medieval concebido como identidad, consustancial a la naturaleza cristiana del hombre en tanto que pueblo (catalán, en este caso), y la melancolía que implica un concepto de la realidad histórica como alteridad única e irrepetible. Una evocación en la que se superpone el sueño de un medioevo cercano e inmediato como una canción popular o un canto litúrgico restaurado y vivido en la fe, sobre otro medioevo remoto como un motete o una secuencia medieval recuperable solo a través de la historia y la vivencia estética. (Ello va unido a un ambiguo rechazo del siglo XIX, típico de esta musicología de entreguerras).
La herencia de Anglés
La influencia de Anglés fue inmensa en la musicología española. Estableció lo que sería el modelo dominante de la práctica profesional en España durante el siglo XX, caracterizado por el prestigio de la musicología alemana medievalista, exponente ideal de un paradigma filológico, cuya mitificación ha estado paradójicamente en relación inversa a su recepción real: baste señalar, simplemente, la escasez de las traducciones del alemán entre nosotros de la principal bibliografía de ese tipo de musicología.38 Un modelo anclado en los usos de lo que se ha dado en llamar el positivismo, entendiendo el término no como doctrina filosófica sino en el sentido polémico establecido por la historiografía posterior, extremadamente crítica con el método histórico decimonónico, es decir, con el modelo de una historia fundamentada en la noción de hecho histórico como categoría objetiva y central contenida en las fuentes e independiente de su interpretación. Una historiografía que estaba convencida del carácter científico de la historia y de la posibilidad de establecer hechos e interpretaciones inamovibles, ese «juicio definitivo» al que tantas veces se refiere Anglés. O dicho con las conocidas palabras de Joseph Kerman en su polémico ajuste de cuentas con la vieja musicología: «The emphasis was heavily on fact. […] Musicology dealt mainly in the verifiable, the objective, the uncontroversial, and the positive» (1985: 42).39 Tesis de Kerman basada, como sabemos, en una simplificación del positivismo que toma de Collingwood y ciertamente parcial respecto a la variedad y complejidad de la musicología histórica en su conjunto. Sin embargo, la descripción de Kerman se ajusta como un guante (si le añadimos la pertinente ideología conservadora nacional-católica) a la caricatura que supuso la práctica musicológica española en los oscuros años del franquismo por parte de aquellos que se inspiraron más en las limitaciones que en las virtudes de Anglés.
El fetichismo de la fuente explica la dificultad insuperable que planteó una historia que no podía empezar a escribirse hasta que no se dispusiera de todas las fuentes pertinentes, en lugar de comprender que la propia localización y selección de fuentes supone siempre un concepto historiográfico implícito sobre el que debe reflexionarse en toda investigación. No es de extrañar por ello que la historia se confundiera con la acumulación y ordenación de las fuentes ab origine. Un origen situado siempre en el extremo más remoto posible, incluso a riesgo «d’acudir fonaments prehistòrics i de pobles salvatges que no honoren gaire la cultura humana», más allá del seguro puerto de la civilización cristiana (Anglès, 1935: 1). Un ejemplo de esta imperiosa necesidad de remontarse a lo remoto, viniese o no a cuento, lo constituye el aludido estudio que introduce la edición de Las Huelgas, básicamente una recopilación de testimonios que van del siglo VI al XIV, y que solo parcialmente tienen que ver con la cuestión de la polifonía hispana. En realidad, la práctica historiográfica de Anglés adolece, al contrario de lo que pensaba su autor, no de escasez de datos y fuentes, sino de exceso indiscriminado, fruto de una hipertrofia de la heurística. Este hecho queda patente en el propio planteamiento de La música a Catalunya, en el que el límite cronológico de la obra se argumenta única y exclusivamente en razón de la abundancia de la documentación del siglo XIV (Anglès, 1935: XIII).
Junto al indudable mérito pionero de esta primera historiografía, deben señalarse sus limitaciones, que se manifiestan en las citas extensas de documentos sin interpretación o comentario (reflejo de una ingenua fe en la capacidad de la fuente de hablar por sí misma), la intercalación de discusiones de tipo técnico que tienden a la genealogía acumulativa como sucesión escolástica de autoridades y, en general, como he señalado, la ausencia de una narrativa histórica moderna. Son estos los aspectos que lo acercan justamente al modelo de la historiografía medieval anterior a Ludwig, es decir el de la erudición anticuaria que iba atesorando materiales dispersos bajo el marbete de las antigüedades medievales. Cuando Anglés se centraba en una fuente y un problema claramente delimitado (como era la edición de un códice como el de Las Huelgas) producía páginas maestras de la mejor musicología, aplicando las técnicas científicas duras de la crítica de fuentes (en las que destacó Ludwig, pero que tenían en el medievalismo catalán y en la musicología francesa de Solesmes dos referencias también fundamentales). Por el contrario, en el ámbito de lo que él llamaba los estudios histórico-críticos tendía fatalmente a la acumulación.
Significativamente, Anglés no publicó ninguna historia de la música (ni española, ni catalana, ni tampoco europea), sentando así un negativo precedente. El fervor que sigue existiendo entre nosotros por la catalogación y la edición de fuentes (que en algunos casos no pasa de la mera transcripción de documentos administrativos de archivo) y el aludido desinterés por la historiografía y la musicología en general tienen aquí uno de sus orígenes. El mensaje ha sido claro: la ciencia como garantía disciplinar y la cita bibliográfica que confirma la inclusión gremial quedan aseguradas primordialmente a través del control de la fuente inédita (lo que tiene su simetría significativa en la sensibilidad por el plagio, entendido como principal recurso crítico y disciplinar). Fuera de este modelo no existía en España nada establecido: el destino y el estatus musicológico incierto de la obra de Subirá o Salazar suponía una buena advertencia para todo aquel que se atreviera a emprender una empresa de este tipo, de cuyas dificultades no se cesaba de advertir: «Mitjana fue el primero que, en tiempos modernos, salió airoso en escribir una síntesis crítica y documentadísima de la historia de la música española, cuestión muy arriesgada por las lagunas y problemas que encierra aún hoy en día» (Anglés y Peña, 1954, vol. II: 1541).
BIBLIOGRAFÍA
ANGLÈS, Higini (1928): «El Mestre Pedrell i la cançó popular», en Materials. Obra del Cançoner popular de Catalunya, Barcelona, Fundació Rabell i Cibils, vol. I, pp. 409-416.
— (1931): El Còdex Musical de Las Huelgas, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, Biblioteca de Catalunya, 2 vols.
— (1935): La música a Catalunya fins al segle XIII, Barcelona, Biblioteca de Catalunya.
ANGLÉS, Higinio (1943-1964): La Música de las Cantigas de Santa María del Rey Alfonso el Sabio, facsímil, transcripción y estudio crítico, Barcelona, Diputación Provincial de Barcelona/Biblioteca Central, 3 vols.
— (1970): Historia de la música medieval en Navarra, Pamplona, Diputación Foral de Navarra. Institución Príncipe de Viana.
— (1975a): «Das Alte und das Neue in der heutigen Kirchenmusik und die Vereinigung der Christen», en José López-Calo (ed.): Hygini Anglés. Scripta Musicologica, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, vol. I, pp. 107-124.
— (1975b): «Die mehrstimmige Musik in Spanien vor dem 15. Jahrhundert», en José López-Calo (ed.): Hygini Anglés. Scripta Musicologica, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, vol. III, pp. 1135-1142.
— (1975c): «Die volkstümlichen Melodien in den mittelalterlichen Sequenzen», en José López-Calo (ed.): Hygini Anglés. Scripta Musicologica, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, vol. I, pp. 335-344.
— (1975d): «Il canto gregoriano e l’opera dell’abate dom G. M. Suñol», en José López-Calo (ed.): Hygini Anglés. Scripta Musicologica, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, vol. I, pp. 89-106.
AVIÑOA, Xosé (1985): La música i el modernisme, Barcelona, Curial, pp. 239-242.
— (ed.) (1998): Miscel·lània Oriol Martorell, Barcelona, Universitat de Barcelona.
BALCELLS, Albert (2000): «Antoni Rubió i Lluch, historiador i primer president de l’Institut d’Estudis Catalans», en Antoni Rubió i Lluch: Documents per a la història de la cultura catalana medieval, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2 vols. Barcelona 1908 y 1921 (edición facsímil).
BALCELLS, Albert y Enric PUJOL (2002): Història de l’Institut d’Estudis Catalans 1907-1942, Catarroja-Barcelona, Afers.
BARTELS, Ulrich (1996): «Musikwissenschaft zwischen den Kriegen. Friedrich Ludwig und seine Schule», en Werner Keil (ed.): Musik der zwanziger Jahren, Hildesheim, Georg Olms Verlag, pp. 86-107.
BENT, Margaret (1986): «Fact and Value in Contemporary Scholarship», The Musical Times 127/1716, pp. 85-89.
BERGERON, Katherine (1998): Decadent Enchantments. The Revival of Gregorian Chant at Solesmes, Berkeley y Los Ángeles, University of California Press.
BESSELER, Heinrich (1986): Dos épocas de la historia de la música: Ars Antiqua-Ars Nova, Barcelona, Los libros de la Frontera.
BOTSTEIN, Leon (2004): «Music of a Century: museum culture and the politics of subsidy», en Nicholas Cook y Anthony Pople (eds.): The Cambridge History of Twentieth Century, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 40-68.
BUSSE BERGER, Anna Maria (2002): recensión de Jürg Stenzl (ed.): Perotinus Magnus (Múnich: text+kritik-edition, 2000), Plainsong & Medieval Music 11, pp. 88-98.
CABRERA, Miguel Ángel y Marie MCMAHON (eds.) (2002): La situación de la Historia. Ensayos de historiografía, La Laguna, Universidad de La Laguna.
CALVO, Luis (1989-1990): «Higini Anglès y la “Obra del Cançoner Popular de Catalunya”», Recerca Musicològica IX-X, pp. 283-293. CÁMARA DE LANDA, Enrique (2003): Etnomusicología, Madrid, ICCMU.
CARREIRA, Xoan M. (1995): «La musicologia spagnola: un’illusione autarchica?», Il Saggiatore musicale II, pp. 105-142.
CARRERAS ARES, Juan José (2004): «Edad Media, instrucciones de uso», en José Antonio Gómez Hernández y María Encarna Nicolás Marín (eds.): Miradas a la historia. Reflexiones historiográficas en recuerdo de Miguel Rodríguez Llopis, Murcia, Universidad de Murcia, pp. 15-28.
CARRERAS, Juan José (1990): «La recepción de la música medieval por la musicología», en Emilio Casares y Carlos Villanueva (eds.): De musica hispana et aliis. Miscelánea en honor al Prof. Dr. José López-Calo, S. J., Santiago de Compostela, Universidade, vol. II, pp. 565-593.
CARRERAS, Juan José (2001): «Hijos de Pedrell. La historiografía musical española y sus orígenes nacionalistas (1780-1980)», Il Saggiatore musicale VIII/1, pp. 121-169.
— (2004a): «Introducción», en Emilio Cotarelo y Mori: Orígenes y establecimiento de la ópera en España hasta 1800, Madrid, ICCMU.
— (2004b): «La construcción de la música “barroca” en los siglos XIX y XX», en Juan José Carreras y Miguel Ángel Marín (eds.): Concierto Barroco, Logroño, Universidad de La Rioja, pp. 269-274.
— (2005): «Música y ciudad: de la historia local a la historia cultural», en Andrea Bombi, Juan José Carreras y Miguel Ángel Marín (eds.): Música y cultura urbana en la edad moderna, Valencia, Universitat de València, pp. 17-51.
CASARES, Emilio (2002): «Antonio Ribera Maneja», en Emilio Casares (dir.): Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, Madrid, Sociedad General de Autores y Editores, vol. 9, p. 173.
CATTINI, Giovanni C. (2008): Prat de la Riba i la historiografia catalana. Intel·lectuals i crisi política a la fi del segle XIX, CATARROJA-BARCELONA, AFERS. CHAILLEY, Jacques (1991): Compendio de Musicología, Madrid, Alianza.
CRESPI, Joana (2001): «El treball d’Higini Anglès al capdavant de la Secció de Música de la Biblioteca de Catalunya», Catalunya música 197, pp. 37-39.
DAHLHAUS, Carl (1997): Fundamentos de la historia de la música, Barcelona, Gedisa.
— (2000): Allgemeine Theorie der Musik I: Historik-Grundlagen der Musik; Ästhetik, Laaber, Laaber Verlag, Gesammelte Schriften I (editados por Hermann Danuser).
— (2000): Gesammelte Schriften (vol. I): Allgemeine Theorie der Musik I: Historik-Grundlagen der Musik; Ästhetik (editado por Hermann Danuser), Laaber, Laaber Verlag.
— (2005): «Che significa e a qual fine si studia la storia della musica?», Il Saggiatore musicale XII, pp. 219-230.
DANUSER, Hermann (2008): «Wie schreibt Dahlhaus Geschichte? Das Kapitel Lied-Traditionen (1814-1830) aus Die Musik des 19. Jahrhunderts», Musik & Ästhetik 12, pp. 75-98.
DOLÇ i CARTANYÀ, Jordi (1988): Higini Anglès (1888-1969). Prevere de Maspujols (Baix Camp). Musicòleg, Tarragona, El Medol.
DROYSEN, Johann Gustav (1983): Històrica: sobre enciclopèdia i metodologia de la història, Barcelona, Edicions 62.
EDLER, Arnfried y Sabine MEINE (eds.) (2002): Musik, Wissenschaft und ihre Vermittlung, Augsburg, Wißner-Verlag.
EGGEBRECHT, Hans Heinrich (2005): «La scienza come insegnamento», Il Saggiatore musicale XII, pp. 231-237.
— (ed.) (1967): Riemann Musiklexikon. Sachteil, Maguncia, Schott Sohne Verlag. FONTANALS, Reis y Marga LOSANTOS (2007): Biblioteca de Catalunya, 100 anys: 1907-2007, Barcelona, Biblioteca de Catalunya.
FORCADELL, Carlos e Ignacio PEIRÓ (eds.) (2001): Lecturas de la Historia. Nueve reflexiones sobre Historia de la Historiografía, Zaragoza, Institución Fernando el Católico.
GARCÍA DE CORTÁZAR, José Ángel (2005): «Nacionalismos en la Edad Media; la Edad Media en los nacionalismos», en Fernando García de Cortázar et al. (eds.): Nacionalismos e Historia, Valladolid, Universidad de Valladolid, pp. 55-65.
GERHARD, Anselm (2002): «Musikwissenschaft und Musikpraxis – Zusammenarbeit von Universität und Musikhochschule als Weg aus dem ‘Elfenbeinturm’», en Arnfried Edler y Sabine Meine (eds.): Musik, Wissenschaft und ihre Vermittlung, Augsburg, Wißner-Verlag, pp. 74-82.
— (ed.) (2000): Musikwissenschaft - eine verspätete Disziplin? Die akademische Musikforschung zwischen Fortschrittsglauben und Modernitätsverweigerung, Stuttgart-Weimar, Metzler Verlag.
GRAFTON, Anthony (1998): Los orígenes trágicos de la erudición. Breve tratado sobre la nota al pie de página, Buenos Aires-México DF, Fondo de Cultura Económica.
GÜNTHER, Ursula (1987): «Friedrich Ludwig in Göttingen», en Martin Staehelin (ed.): Musikwissenschaft und Musikpflege an der Georg-August-Universität Göttingen, Gotinga, Vandenhoeck & Ruprecht, pp. 152-175.
HAINES, John (2001): «Généalogies musicologiques aux origines d’une science de la musique vers 1900», Acta Musicologica LXXIII, pp. 21-44.
— (2003): «Friedrich Ludwig’s “Musicology of the Future”: A commentary and translation», Plainsong and Medieval Music 12, pp. 129-164.
HINA, Horst (1986): Castilla y Cataluña en el debate cultural 1714-1939, Barcelona, Península, pp. 184-187.
KERMAN, Joseph (1985): Contemplating Music. Challenges to Musicology, Cambridge, Harvard University Press.
KÜTTLER, Wolfgang; Jörn RÜSEN y Ernst SCHULIN (eds.) (1993): Geschichtsdiskurs 1. Grundlagen und Methoden der Historiographiegeschichte, Frankfurt, Fischer Taschenbuch Verlag.
LEECH-WILKINSON, Daniel (2002): The Modern Invention of Medieval Music. Scholarship, Ideology, Performance, Cambridge, Cambridge University Press.
LLORENS, José-María (1975): «Semblança de mossèn Higini Anglès, musicolèg», en José López-Calo (ed.): Hygini Anglés. Scripta Musicologica, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, vol. I, pp. XIX-XXXIX.
— (1999): «Anglés Pamies, Higinio», en Emilio Casares Rodicio (dir.): Diccionario de la música española e hispanoamericana, Madrid, Sociedad General de Autores y Editores, vol. I, pp. 467-470.
LÓPEZ-CALO, José (1989-1990): «El Ars Antiqua en la obra de monseñor Anglès», Recerca Musicològica IX-X, pp. 37-57.
— (ed.) (1975): Hygini Anglés. Scripta Musicologica, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 3 vols.
LUDWIG, Friedrich (1924): «Die geistliche nichtliturgische, weltliche einstimmige und die mehrstimmige Musik des Mittelalters bis zum Anfang des 15. Jahrhunderts», en Guido Adler (ed.): Handbuch der Musikgeschichte, Frankfurt, Frankfurter Verlags-Anstalt (1924-1930), pp. 157-195.
LÜTTEKEN, Laurenz (2000): «Das Musikwerk im Spannungsfeld von “Ausdruck” und “Erleben”: Heinrich Besselers musikhistoriographischer Ansatz», en Anselm Gerhard (ed.): Musikwissenschaft - eine verspätete Disziplin? Die akademische Musikforschung zwischen Fortschrittsglauben und Modernitätsverweigerung, Stuttgart-Weimar, Metzger Verlag, pp. 212-232.
MAINER, José-Carlos (2006): Años de vísperas. La vida de la cultura en España (1931-1939), Madrid, Espasa-Calpe.
MALÉ PEGUEROLS, Jordi (2003a): «Rubió i Balaguer, Jordi», en Antoni Simon i Tarrés (ed.): Diccionari d’historiografia catalana, Barcelona, Enciclopedia Catalana, pp. 1033-1036.
— (2003b): «Rubió i Lluch, Antoni», en Antoni Simon i Tarrés (ed.): Diccionari d’historiografia catalana, Barcelona, Enciclopedia Catalana, pp. 1033-1036.
MARTÍ, Josep (1996): El folklorismo. Uso y abuso de la tradición, Barcelona, Ronsel, pp. 37-71.
— (2000): Más allá del arte. La música como generadora de realidades sociales, Barcelona, Deriva Editorial.
MESEGUER, Lluís Bartomeu (1997): «El romanticisme i els folkloristes catalans», en Manuel Jorba, Antònia Tayadella y Montserrat Comas (eds.): El segle romàntic, Vilanova i la Geltrú, Biblioteca Museu Víctor Balaguer, pp. 193-203.
MOLAS, J. (1988): «Rubió, historiador de la literatura», en Festa acadèmica en homenatge a Jordi Rubió i Balaguer, Barcelona, Universitat de Barcelona, pp. 13-17.
MORENT, Stefan (2000): «“The music of Hildegard von Bingen in its authenticity?”–Mittelalter-Rezeption im Spiegel der Aufführungspraxis», en Annette Kreutziger-Herr y Dorothea Redepenning (eds.): Mittelalter-Sehnsucht? Texte des interdisziplinären Symposiums zur musikalischen Mittelalterrezeption an der Universität Heidelberg, April 1998, Kiel, Wissenschaftsverlag Vauk, pp. 243-261.
PASAMAR ALZURIA, Gonzalo e Ignacio PEIRÓ MARTÍN (2002): «Introducción», en Diccionario Akal de historiadores españoles contemporáneos (1840-1980), Madrid, Akal, pp. 9-45.
PEIRÓ MARTÍN, Ignacio (1996): «“Ausente” no quiere decir inexistente: La responsabilidad en el pasado y en el presente de la historiografía española», Alcores 1, pp. 9-26.