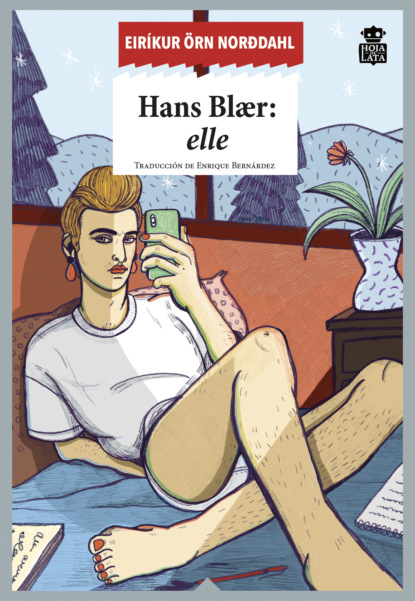- -
- 100%
- +
No despertaba cuando se iluminaba la pantalla del móvil. En realidad, es inimaginable que se despertara por la luz, por esa u otra cualquiera. Dormía con antifaz y no veía nada; había cortinas oscuras en las ventanas y otras más en la buhardilla, que tenía las paredes pintadas de negro como el resto de la vivienda. Además, siempre, sin excepción, dejaba el teléfono en el suelo, así que, como mucho, se filtraba un finísimo marco de luz por los bordes, porque su móvil se pasaba la noche trabajando sin pausa, receptando informaciones y sentimientos, de modo que si elle se despertara con aquel marco de luz, jamás podría conciliar el sueño. El mundo quería que elle supiera de él, aunque estuviera durmiendo. Pero elle se despertó a medias, se dio la vuelta y luego, de pronto, se incorporó, se quitó el antifaz a toda prisa y se quedó mirando fijamente el mundo.
A decir verdad, le apetecía cualquier cosa menos despertar. Todo menos levantarse. La tarde y la noche habían sido difíciles y hacía no demasiado tiempo que se había dormido. ¿Qué le había despertado?
Nada. Reinaba un silencio sepulcral.
El padre de Hans Blær —que había estado embarcado desde que elle era pequeñe; en realidad, desde que él mismo era pequeño— había afirmado algunas veces que en mar abierto había pocas cosas tan desagradables como el silencio que reinaba cuando se paraba el motor. Y si sucedía cuando estabas durmiendo, toda la tripulación se despertaba con un respingo. Nunca contaba si era por algo grave o si era algo habitual. Quizá sucedía muchas veces por semana y no había nada que contar. Pero a elle se le quedó grabado que el silencio te despertaba.
Pero este silencio. Ni siquiera había tráfico delante de las ventanas. Los pájaros callaban —probablemente todos habían emigrado a los países cálidos, faltaba poco para el invierno, se acercaba una gran tormenta para la noche—, los perros y los gatos callaban, las personas que habitualmente deambulaban por el centro se habían ido a dormir, no se oían crujir los árboles. Probablemente podríamos seguir diciendo que el único sonido que oía era «la sangre pulsante en sus venas», «el rumor de los cables eléctricos del alma de la ciudad» o «el chirrido de la marcha del sistema solar», pero todo eso sería falso y, en realidad, lo que sentía elle era como si el mundo se hubiera detenido, por mucho que en el exterior siguieran pasando cosas. Era puro silencio.
Pero, al menos, seguía con vida.
Apartó la sábana de seda y saltó de la cama; el primer ruido auténtico que oyó fue el de sus talones golpeando los negros tablones del suelo. Alargó la mano para coger el móvil, que estaba cargando en la mesilla de noche, y miró el techo, bostezando. Eran las 06.13; tenía 19 llamadas perdidas; 13 mensajes de SMS sin leer; le esperaban unos 900 comentarios en Facebook y 82 mensajes; 201 mensajes de correo en el inbox; 72 menciones en Twitter, 15 etiquetas en Snapchat e incluso 7 en Instagram. ¿Pero hay alguien que siga etiquetando en Instagram?
Es conveniente que no haya malentendidos, de modo que lo repetiremos. Elle estaba habituade a que, al despertar, hubiera comentarios y mensajes reclamando su atención. Eso, por sí solo, no era nada nuevo. La vida de elle en los últimos ocho o nueve años, desde que, como buen mártir cristiano y por propia voluntad, se entregó a las leoninas fauces de los medios de comunicación (aunque con plena consciencia, hay que decirlo, pues no hace nada sin querer, dos no pelean si uno no quiere), se distinguía por unos estímulos irresistibles sobre los que elle solo ejercía un dominio parcial. Sus palabras se convertían en noticias irresistibles para algunos y en ley para otros; unas veces le tomaban como el mejor «ejemplar de su especie» (y entonces era al mismo tiempo héroe de la libertad de expresión, la temeridad, la transroyalty) o el mejor ejemplo de «mierda de su clase», muchas veces lo decían las mismas personas, la buena gente le llama diet-fascista (guay), la mala gente, hermafrodita o escoria, aunque la mayoría no parece saber en qué casilla situarle. Y elle no tenía ni el más mínimo interés por ayudarlos.
El comentario más insulso, hecho en modo irónico en una conversación entre unos parientes de Burkina Faso sin apenas amigos en la red, engordaba hasta convertirse en titular de primera página en un país que creía que los fakes eran un servicio público si conseguían un impacto suficientemente alto. Elle estaba acostumbrade a eso desde hacía tiempo, no esperaba otra cosa, pero exigía que el viento soplara de otra dirección, que la nieve tuviera otro color o que las mujeres dejaran de tener la regla. Eso era como era; sucedió como sucedió.
Sin embargo. Por muy acostumbrade que estuviera, le extrañó que hubiera ochocientos comentarios básicamente coincidentes. Incluso al terminar los días de más faena, cuando se acostaba temprano, dormía hasta el aburrimiento sin preocuparse por nada hasta el mediodía, cuando el número rondaba los cien o algo menos. Elle sabía que no tenía por qué extrañarse, anoche previó que este día sería una auténtica tortura y que conciliar el sueño había sido un milagro.
Hans Blær comprobó enseguida que los mensajes podían clasificarse en seis grupos, aunque algunos se solapaban:
En primer lugar, había acusaciones e insultos, basados principalmente en malentendidos, pero también, en cierto modo, en una postura infantil sobre las cuestiones éticas. En conjunto, todo enlazaba a noticias que afirmaban que elle había cometido delitos con una o más chicas jóvenes en Samastaður. Estas acusaciones —ciertas, inciertas, torticeras o distorsionadas, who cares?— eran la base de todas las demás. De todo el caos.
En segundo lugar, había saludos breves. Hola. ¿Estás ahí? ¿Qué está pasando? Y así sucesivamente. Gente más próxima, que intentaba ponerse en contacto con elle; muchos, probablemente, con escasas esperanzas, no solo por la situación, sino también porque elle solía estar muy ocupade y no destacaba precisamente por ser rápide a la hora de responder, ni siquiera en un día bueno.
En tercer lugar, personas nada próximas a elle —o que llevaban tiempo sin serlo— que le enviaban extensas cartas o le etiquetaban en algún reportaje con intención de explicar algo, a sí mismos o a elle o alguna otra cosa sin relación ninguna; era gente que estaba loca por conocerle y que sentía la necesidad de contextualizar de algún modo su conocimiento con lo que estaba pasando en esos momentos. Pedir disculpas, mostrar apoyo, mandarle a la mierda, etcétera.
En cuarto lugar, periodistas que le enviaban preguntas o solicitudes de entrevista.
En quinto lugar, luchadores por la justicia social que le etiquetaban en algún reportaje, o que hacían preguntas exaltadas y llenas de prejuicios, o simplemente para dar rienda suelta a sus poco amistosos sentimientos.
En sexto lugar, trols, en su mayoría sin humor alguno, que usaban mal las comillas en unos comentarios sarcásticos sobre el aspecto que tendría elle en ropa interior. «¿Quién es el responsable del sistema sanitario que ha dado ánimos a ese “hombre”?». Etcétera. Ya entendéis.
Si elle tenía rabo, y era perfectamente imaginable que lo tuviera, o si lo había tenido alguna vez, gente así no podía tener ni la menor idea, además de que no era asunto suyo.
Hans Blær necesitó cuarenta minutos para repasar toda aquella basura —a toda velocidad— y para desetiquetarse de las barbaridades más atroces. Luego se puso la bata, unos calcetines calientes y entró de puntillas en la cocina. Ninguna de esas cosas le pillaba por sorpresa. Todo estaba ya preparado ayer noche.
Hans Blær bebió el café directamente de la cafetera; se puso un zumo de naranja, dos (finas) rayas de coca y pan tostado con mantequilla. Luego se sentó en un taburete del mostrador de la cocina y disfrutó por un instante de lo callado que estaba todo. Ya no era silencio, el silencio se había terminado, o se había ido, o esfumado, ahora estaba todo callado. Las paredes pintadas de negro se tragaban la luz y la convertían en algo que hacía que cuando se sentaba bajo la lámpara del mostrador se formara una especie de aura luminosa en torno a su cabeza; elle no estaba sole en la oscuridad, estaba sole a la luz de un reflector, mientras en todos los demás lugares, el mundo era oscuro como la brea. En el bolsillo de la bata seguía iluminándose la pantalla a intervalos regulares.
Saldré adelante, pensó. No hay que preocuparse. Yo siempre salgo adelante. Luego cerró los ojos. Abrió los ojos.
Al cabo de un rato sacó el móvil del bolsillo y lo puso en el mostrador, delante de elle. Estaba aún en modo silencioso, pero en la pantalla aparecía un nombre conocido. Karolína.
Karó era su lacaya, su ayudante, la productora y directora gerente. Si Hans Blær estuviera colgade en un precipicio y quisiera que le rescataran, la llamaría a ella. Si Hans Blær se cayera de un avión y quisiera que le agarraran, ella le recogería entre sus brazos. Si Hans Blær estuviera en un concurso televisivo y tuviera que «llamar a un amigo», la llamaría a ella. Si Hans Blær tuviera tal diarrea que no le quedaran ni ganas de limpiarse el culo, le daría a ella el rollo de papel. Etcétera. Ya entendéis.
Lo menos que podía hacer por una persona así era responder cuando llamaba por teléfono.
* * *
No hay novedad en la gran tormenta. Poco a poco se va acumulando la nieve contra las paredes de la casa más allá de las rotondas de Mosfellsbær y la oscuridad otoñal del exterior se vuelve más negra y más infinita, más duradera. De cuando en cuando gotea el techo y la gota acaba en el borde de la mesa o en el suelo, pero elle no hace caso de la gotera y aún no ha llegado al punto de tener que ir a buscar un cubo. Deja el lápiz, vuelve a cogerlo, se lo mete entre los labios y sopla como si fuera una flauta.
—Hans Blær —escribe elle entonces, pues eso dijo al teléfono cuando llamó Karó (es una costumbre de los tiempos en que todos tenían teléfono fijo), y al momento se dio cuenta de lo ronco que estaba esa mañana—. Eres madrugadora —dijo elle—, con lo mal que nos sienta. —Su mente es un sendero tortuoso en movimiento constante, le duele la memoria. Es por la mañana otra vez. Rebobinada. Somos siempre personajes nuevos.
—Cariño —Karó siempre llamaba cariño a Hans Blær—. Tienes que escapar. Enseguida.
—¿Escapar? ¿De dónde?
—De tu casa. Según mis fuentes, la policía piensa ir a buscarte al alba y…
—¿La policía? ¿Tengo que inquietarme por ellos?
—¿Sabes lo que ha pasado?
—Sí, más o menos, sí, sí, a grandes rasgos.
—… y además están los hermanos de la chica.
—¿De Margrét? ¿Qué pasa con sus hermanos?
—Uno de ellos es Flosi el Cabrón.
—¿Flosi el del Propofol? ¿El de la motocicleta?
—El motero.
—¿No es lo mismo?
—Flosi el Cabrón no tiene ningún interés por las motos.
—¿Sino?
—Por romperle las rodillas a la gente y darles a comer sus excrementos.
—Lo sé. Pero ¿a mí?
—Según fuentes fiables.
—¿Qué quieres que haga?
—Quiero que te vayas. Enseguida. Puedes venir aquí, si quieres.
—No me apetece nada escapar a Árbær.
—¿Por qué no?
—En Árbær no hay más que plebeyos. Y porque es plena noche y eso está muy lejos y el coche está en el taller y simplemente porque no me apetece. ¿Te vale con eso?
—Pues tienes que irte como sea. Estás en el censo, no costará nada averiguar dónde vives.
—Y dónde vives tú, ¿eso no?
—Yo sigo empadronada en Skólavörðustígur.
—Me marcharé. Me compraré un billete para Copenhague y adiós muy buenas.
—No puedes salir del país. La policía hará que te extraditen si consigues llegar a algún sitio.
—Vaya. Entonces iré a algún otro sitio. A Borgarnes. No sé.
—¿Árbær es más plebeyo que Borgarnes?
—Iré… —dijo elle, pero no pudo seguir porque justo en ese momento sonaron patadas en la puerta de entrada, abajo. Fuera estaba todo aún tan callado que Hans Blær oyó desde dos pisos más arriba los crujidos al estallar el marco de madera de la puerta. Se le cayó el móvil en el parqué negro, se apagó, maldijo (más aún, se quedó aturdide) y salió corriendo hacia la puerta para mirar el videoteléfono del portal. Estaba claro que la puerta aún no estaba del todo rota, porque en las escaleras de fuera había dos tipos enormes, uno bastante más grande que el otro, que arremetían contra la puerta como si hubiera sido ella quien dañó a su hermana.
Hans Blær dejó enseguida de maldecir, se metió el móvil en el bolsillo de la bata, entró en el dormitorio y arrambló con las prendas de ropa que encontró más a mano, descolgó el portátil del gancho de la puerta, corrió descalce por el parqué otra vez hacia la puerta, donde se calzó a toda prisa unos zuecos Birkenstock, y salió al pasillo a todo correr. Su apartamento estaba en el segundo piso de un bloque, y lo primero que se le ocurrió fue despertar a algún vecino, pero luego pensó que las puertas de los demás no supondrían un obstáculo más fuerte que la suya propia, y no le resultaba apetecible morir en los brazos de ninguna de las personas que vivían allí —ni de la vieja de enfrente, la de los gatos, ni de los inquilinos Airbnb holandeses ni de Gunnar, el auditor, el del piso de abajo—. En bata, sin maquillar, con un nudo en la garganta. Si vas a hacer que te maten a golpes, lo mínimo es plantarse como un hombre, no acurrucade y con un jubilado cagado de miedo administrándote los primeros auxilios.
Hans Blær bajó corriendo los cinco escalones, pasó sin ser viste por delante de la puerta exterior del bloque que Flosi el Cabrón y su hermano estaban intentando arrancar de raíz, bajó al sótano, abrió la puerta del lavadero y esperó. Fue justo a tiempo, porque los gigantes entraron un momento después, subieron las escaleras a todo correr y empezaron a armar estrépito en la puerta del apartamento por el mismo procedimiento anterior, antes de que elle consiguiera salir a la calle. «¡Hans Blær Viggósbur, vas a morir!». Y fue entonces cuando se acordó del chico.
Viktor.
Maldita sea.
Hans Blær Viggósbur
Señoras y señores oyentes de Lollari, os doy las gracias desde lo más profundo de mi corazón por poneros en contacto conmigo, pero los relatos desmedidos sobre mi derrota, mi ruina, mi muerte, mi deshonra y el incendio de mis propiedades son exagerados: Vivo, pataleo y me meneo, aunque los medios de comunicación me achaquen culpas imaginarias y yo permita a los psicólogos (lol) que inventen cataclismos con su afamada inspiración.
No ha pasado ni una noche entera desde que la policía llamó a la puerta de Samastaður, ni media hora desde que me vi obligade a huir, y las historias que por gracia de los dioses he podido leer sobre mí misme en los medios que se autodenominan «tradicionales» o incluso «críticos» (je je) deben de contarse por docenas. Ciertamente es divertido leerlas, igual que es divertido mirar un insecto que se ha quedado patas arriba y patea con la esperanza de volver a poner las patas en su sitio, pero ¿no resulta un poquitín lamentable? En serio.
Hace 22 h y 11 m. 622 likes. 181 comentarios.
KARLOTTA HERMANNSDÓTTIR
Usted entró como una tromba en el vestuario y miró a su alrededor. Llegaba tarde, pero la clase de yoga no había empezado aún. Las individuas vestidas de batik y olorosas de aceites esenciales a las que usted llamaba sus amigas estaban aún frente a las taquillas vistiéndose en silencio y haciendo estiramientos. Callaron y apartaron la mirada cuando apareció usted en la puerta, y usted intentó aparentar que no había nada raro, aunque se había dado perfecta cuenta. Si fuera de verdad amiga de sus «amigas», habrían querido hablar en privado con usted, una a una, para enterarse de «lo que había pasado». Cara a cara, las dos solas. Le harían preguntas crípticas: «¿Qué tal estás?», y pondrían cara de no estar preguntándole por Hans Blær, sino por cualquier otra cosa, para no verse obligadas a decir: «Lo vi en internet, ¡pero es que ha perdido la cabeza!».
Y sí. Sí, exacto. Elle había perdido la cabeza más de lo debido. ¿Cómo se siente usted, de verdad, con todo eso?
Después de quitaros abrigos de entretiempo, jerséis de fibra y pantalones vaqueros, una vez que vestíais la ropa de yoga, ecológica, ceñida pero cálida, os ibais instalando una a una en el dojo. La maestra lo llamaba así (dojo), y a sí misma se llamaba gurú. Cuando vosotras pensabais en el dojo, era algo distinto lo que se os venía a la cabeza. Algo más violento, donde unos hombres jóvenes se golpeaban violentamente unos a otros en plena cara. Pero quizá hacían falta más de cuatro paredes, filosofía oriental y buena voluntad para llamar dojo a una habitación. Os instalabais entonces, diez mujeronas rollizas, sobre las esterillas nuevas de yoga con colores infantiles —rosas y azules— que, pese a ser nuevas, ya habían empezado a oler a secreciones de mujeres en la cincuentena.
Usted era la mayor, 58 años, y la única que ya había terminado la menopausia. Usted no le concedía especial importancia, aunque a todas debería resultarles fácil de ver, porque el curso iba destinado a ayudar a las mujeres «a sobrellevarlo», como decía la gurú Guðlaug, la que llamaba dojo a la habitación. Usted nunca admitiría que ya había dejado de ser mujer, aunque pensara que tampoco tenía tanto apego a esa denominación. Pero usted sabía que había dejado de ser mujer, con tanta seguridad como sabía que Hans Blær seguía siéndolo o no lo había sido nunca, según a qué médico se preguntara.
Elle nació con ese gusarapo entre las piernas. Un órgano al que nunca se llamaría nada que no estuviera influido por lo que no era en absoluto. Falso falo. Clitopene. Cosas así. Y usted nunca se perdonaría a sí misma por no haberla puesto inmediatamente en manos del médico para que la operara, y luego, mejor que nada, a un convento. Así habrían solucionado sus padres aquel horror. Como si nunca hubiera existido. Pero usted no era sus padres. Usted era más pusilánime. Usted se dejaba arrastrar por el espíritu de los tiempos —en aquellos tiempos se cortaban prácticamente todos los gusarapos, muchas veces sin preguntar siquiera a los padres—. Pero, claro, usted tenía amigos «liberales» que la convencieron. Que le dijeron que «eso» —sí, decían «eso», lo recordaba perfectamente— no era más antinatural que cualquier otra cosa. Y el médico aquel. Él dijo que no había ningún motivo para que un individuo nacido con un gusarapo en vez de… una chocolatina entre las entrepiernas… tuviera que ser desdichado, o un marginado de la sociedad, o inservible socialmente. Ningún motivo. Al contrario, un individuo así podría sacar fuerzas de su particularidad, un individuo así había de tener un punto de vista único sobre la sociedad patria, desligado del «milenario encajonamiento del pensamiento patriarcal». Usted lo recordaba como si lo hubiera oído ayer.
Y así era todo también en casa. No había trabas para Hans Blær, a quien su peculiaridad proporcionaba una gran «fuerza».
Y todos estaban de acuerdo en que el gusarapo estaba más cerca de ser una vulva que un falo, y aunque usted no dejara que se lo cortasen, crio a Ilmur como niña. Le dio nombre de niña. Le dio vestidos. Le dio cepillos para el pelo y la enseñó a hablar de sí misma en femenino. Fue culpa de usted. Que ella sería dichosa, y no dichoso. Se le pasó por alto que pudiera ser dichose. Eso no había llegado aún.
Postura fácil
Estuvo a punto de dejarse caer en la colchoneta de yoga y echarse a lloriquear como una tonta, pero en el último momento se dominó y se sentó con las piernas cruzadas sobre la parte más carnosa de su cuerpo. Probablemente eran solo las mujeres quienes adquirían semejantes posaderas. Las mujeres avejentadas quizá siguieran siendo mujeres, después de todo, igual que los radiocasetes seguían siendo aparatos de reproducción de sonido. Mujeres con culos gordos y cuerpos inútiles. El tatami olía a la menopausia de todas esas mujeres. Usted ya no olía a nada. La gurú Guðlaug conectó un pequeño iPod con un delgado cable que se extendía por el lado izquierdo de su esterilla, y de los altavoces brotó música para meditación. La música estaba interpretada con un instrumento cuyo nombre usted desconocía. Una especie de cítara, mandolina, guitarra trans o violín extraño, o una combinación de todo a la vez. Las señoras se miraban de reojo unas a otras y sonreían como si compartieran un secreto, pero a usted no le sonreía ninguna, y usted no tenía ningún secreto guardado.
Usted hacía lo que ordenaba la gurú Guðlaug, levantaba los brazos por encima de la cabeza y aspiraba hondo, se estiraba hacia los lados y echaba el aire. Todas erais flexibles en grados muy variados, pero usted no era la más agarrotada, aunque fuera la mayor, y tampoco era la que más practicaba ni la que peor olía.
En realidad eran unas exageradas con lo del olor, muy pocas de vosotras no olíais demasiado, pero las que sí, olían suficiente como para parecer un rebaño de ovejas mojadas.
Postura del pez
Se inclinó hacia atrás, se tumbó de espaldas y extendió los brazos por encima de la cabeza. Tenía los ojos cerrados, pero oía protestas: la postura no era adecuada para todo el mundo, aunque usted se sentía cómoda, como si hubiera ganado en una especie de lotería de la vida la capacidad de estirarse más que otras mujeres más jóvenes que usted. Usted estaba a la derecha, en la parte delantera de la sala, y abrió los ojos para ver lo que estaba haciendo la gurú Guðlaug, y al abrirlos y girar la cabeza hacia la esterilla más cercana, Marta dio un respingo y cerró los ojos. La gurú Guðlaug tenía los brazos un poco hacia los lados. Probablemente, Marta había estado mirándola a usted. También había estado pensando en algo. En qué madre tan desdichada era usted. Con un problema genético e incapaz a la hora de socializar, como si nunca hubiera tenido hijos. Marta y usted se conocían desde hacía más de diez años, desde el cambio de sexo, la corrección, el cambio de ciclo, y ella nunca dijo una sola palabra sobre Hans Blær, al menos que usted pudiera oír, sabía lo difícil que aquello había sido para usted. Pero en esos ojos vueltos a cerrar a toda prisa, usted se dio cuenta de que todo había cambiado. No era lo mismo ser madre de alguien que se entretiene rompiendo las normas de convivencia de la sociedad, que serlo de alguien buscado por la policía por graves agresiones sexuales. Usted estaba segura de que elle era inocente hasta que se demostrara su culpabilidad, aunque sabía muy bien que era culpable —en lo más profundo, e incluso también en la superficie— y no había nadie que lo dudara.
Y luego arriba y de espaldas.
Postura del bebé feliz
Hans Blær fue un bebé feliz, igual que usted en la esterilla de yoga, de espaldas, con las piernas levantadas y los dedos de las manos en los talones. Elle —o ella, entonces era ella, da igual lo que diga cada uno, la vida de usted no era una mentira, simplemente era lo que era— era la persona más tierna que se pueda imaginar. Más tranquila que los demás niños, más dócil, pero también más jovial e imaginativa, y siempre divirtiendo a los demás. Una vez —usted lo recuerda como si hubiera sido ayer— se dedicó a cantar al revés, después de ver a un chico haciéndolo en televisión. Era como si su cerebro poseyera dotes especiales para ciertas cosas. Quizá fuera precocidad y quizá fuera simplemente madurez. No tenía más que seis años. Día tras día le pedía que dijera palabras, que ella aprendía entonces a decir al revés, y una vez por semana aprendía una canción nueva.
Tanisasu netie un tonrá, un tonrá tinquichí
que meco telacocho y rontú
y taslibó de nisá.
Meduer cacer del dordiará
con la dahamoal en los pies
y ñasue que es un gran onpecam
doganju al drezjeá.
Hans Blær —Ilmur, escribe elle, y borra el primer nombre— no se contentaba con cantar la canción al revés, sino que también jugaba a hacer todos los movimientos al revés. Al principio lo hacía con bastante torpeza, pero a los seis meses, o quizá solo cuatro o cinco, era ya capaz de hacerlo de corrido. Y usted empezó entonces a llamarla, cuando había visitas en casa, para enseñarles «el animalito de circo», como decía ella, y luego contagió también a sus amigos.