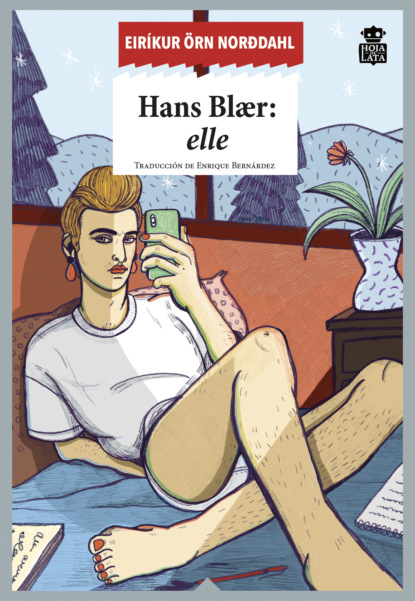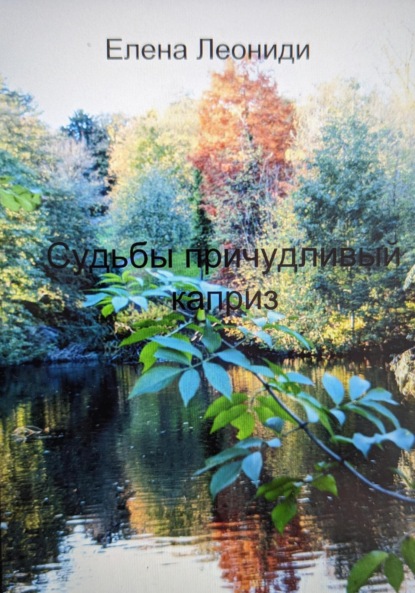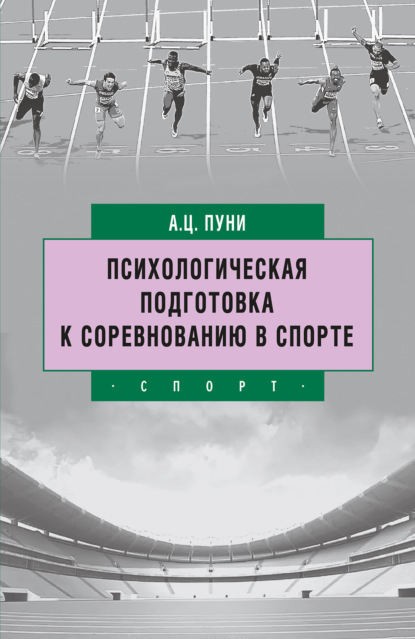Illska

- -
- 100%
- +
—¿«Fue disparado» y eso?
—Justo.
—Y eso ¿no es un poco 1998?
—Pues sí. Si tú lo dices.
***
Séptimo intento de contextualización:
Stalin mató a más gente que Hitler. En el sentido de que Hitler no mató a tantos, pero quizá también en el sentido de que Stalin (prácticamente) mató a Hitler (y otros más). No recuerdo cuántos fueron, no es tan fácil sabérselo todo de memoria. Podéis buscarlo en algún sitio. ¿Para qué creéis que existe Wikipedia, si no?
***
Agnes fue a la cocina y dejó a Ómar solo en el dormitorio. Él se puso la camisa y miró a su alrededor. En la pared, delante de la cama, había un cuadro torpemente pintado, de una madre con un niño en el regazo. ¿O era una reproducción? Madre e hijo estaban enmarcados por amplias pinceladas rizadas de rojo oscuro. Era como si no tuvieran nariz, solo dos agujeros abiertos en mitad de la cabeza. La madre tenía un gesto de fúnebre seriedad, mientras el niño sonreía como si fuera mongólico. Ómar se puso a pensar si la idea era que el niño pareciera mongólico, o si era tan solo cuestión de estilo. Evidentemente, la obra no pretendía ser una representación exacta de ninguna realidad. Le produjo cierta sensación de repugnancia. Como si fuera algo enfermizo. Una madre como esa no vacilaría a la hora de asfixiar a su hijo mientras dormía. Estaba seguro.
—¿Quieres café? —preguntó Agnes desde la cocina.
—Sí, gracias —respondió Ómar, que se abrochó el chaleco e hizo la cama.
***
Octavo intento de contextualización.
En islandés hablamos del helför de los judíos: el viaje de los judíos a hel, el infierno, el reino de los muertos.
«Otras gentes» hablan (en «extranjero») de holocausto o sacrificio total (del griego holókauston). El holocausto es un método bíblico de sacrificio en honor del Señor, en el que la víctima se quema por completo, hasta no dejar nada. Los holocaustos eran los sacrificios más potentes y preciados que se podían hacer al Señor. A los judíos, como es natural, no les gusta demasiado esta expresión y prefieren hablar de shoah o catástrofe. En Lituania se habla de holokaustas o de katastrofa, que originalmente significa contrario a lo que se esperaba, y hasta mucho después no empezó a significar desgracia de grandes proporciones.
***
La cama era de matrimonio. No se había dado cuenta hasta ese momento. Directamente, al menos. Ómar también tenía una cama de matrimonio en la que siempre dormía solo. Probablemente a Agnes le pasaba igual. En realidad, cuando compró la cama de matrimonio, Ómar no contaba con que solo serviría para agrandar su soledad. Pero así eran las cosas. Y la mitad de la cama estaba casi siempre vacía, pese a los deseos de Ómar. Una cama doble era una evidente declaración de intenciones. No se podía entender de otro modo una cama de matrimonio medio vacía.
Cuando terminó de arreglar el doble símbolo de soledad, fue a la cocina. Era una estancia estrecha, en forma de U con una ventana a la altura de los hombros que daba al parterre. Agnes vivía en un apartamento de sótano. Armarios a ambos lados, arriba y abajo, y un fregadero al extremo. Estaba lleno de platos sucios. En la mesa de la cocina, delante de los fogones, se veían rodales viejos dejados por tazas de café y un ordenador portátil también viejo, una antigualla conectada a dos pequeños altavoces portátiles rodeados de cables. Agnes abría y cerraba armarios, gesticulaba y rebuscaba.
—Se ha acabado el café.
***
Noveno intento de contextualización.
En la expresión «viaje a hel de los judíos», el atributo es de los judíos. Lo mismo sucede en Shoah, Holocausto, Katastrofa, donde se sobreentiende de los judíos. Naturalmente, sería totalmente absurdo hablar de viaje de los nazis a hel —porque ellos no se fueron al infierno durante el Holocausto (eso pasó más tarde)—. El énfasis recae en que el crimen fue contra los judíos, no en que fue realizado por los nazis. Hay que verlo en pasiva, no en activa. El énfasis no se centra en que los nazis asesinaron, sino en que los judíos fueron asesinados.
***
Agnes se pasó con fuerza la mano izquierda por la cara mientras se mordía el labio superior, pensativa.
—¿Salgo a comprar café? —preguntó Ómar.
—¿Y si nos vamos a una cafetería y nos alegramos el día?
—¿Qué maravillas hemos hecho para merecernos semejante cosa?
—¿Es que hay que hacer maravillas para merecerse un café?
—Pues lo dijiste tú misma hace un momento.
—Conseguí que te corrieras. Podemos festejarlo.
—¿Entonces yo no puedo tomar café?
—Claro que sí, yo te invito. El vencedor invita. El perdedor recoge las migajas que caen de la mesa. ¿No es así como funciona? —Agnes dio dos pasos rápidos hacia Ómar, lo cogió por la cintura y lo besó en la boca—. Estás más guapo vestido, ¿lo sabías?
***
Décimo intento de contextualización.
Por algún resquicio entre las palabras se nos escapan dos millones de católicos polacos, millón y medio de gitanos, se nos escapan prisioneros de guerra, presos políticos, misioneros, sacerdotes, homosexuales, dementes, discapacitados, travestis, en conjunto se nos escapan once millones de víctimas del viaje a hel, y las olvidamos.
Pero no osamos decirlo en voz alta, porque alguien podría pensar que nuestra intención es minimizar el Holocausto. Al contrario, lo que queremos es maximizar el Holocausto y decir: No, no moristeis solos. Nosotros morimos con vosotros. Y seguimos muriendo con vosotros.
***
Casi una hora después estaban sentados en un café de la calle Hamraborg, alternándose para mirar por la ventana. Habían hecho un recorrido rápido por la información principal: edad, sexo y trabajos previos. Agnes había terminado el grado en Historia y estaba haciendo el máster; Ómar estaba en paro. Agnes había nacido en Hjallir, en Kópavogur, donde se había criado, pero sus padres eran de Jurbarkas, en Lituania. Ómar había nacido en Akranes y se había criado alternativamente en casa de sus padres divorciados, que entre otros sitios vivieron en Selfoss, Egilsstaðir, Akureyri, Keflavik, Patreksfjörður, Látrarbjarg y Thisted, en Dinamarca. Dos años después de irse él de casa, sus padres volvieron a juntarse. Y se volvieron a casar. Agnes, en realidad, no tenía el pelo negro, sino castaño oscuro, y Ómar afirmó que ya la había visto una vez.
—Me atendiste en la librería Pennan de Kringla hace como un mes. Compré El jugador, de Dostoyevski.
—Así que no eres totalmente desmemoriado —dijo ella.
—No —respondió él, y los dos siguieron mirando por la ventana. A lo largo de la mañana había ido subiendo la temperatura, y el hielo de las calles se había convertido en un barrillo marrón medio helado. Los coches recorrían Kringlumýri arriba y abajo a toda velocidad, la nieve se fundía en la ensenada de Fossvogur y Ómar y Agnes miraban alternativamente la ventana y sus tazas de café.
—Yo también trabajé en una librería —dijo Ómar al poco.
Agnes no respondió.
***
Décimo primer intento de contextualización.
Da exactamente igual lo que queramos comparar con el Holocausto: todo parece minúsculo, e incluso justo y bello. Los violadores de niños nunca han llegado a matar a millones de personas por la única razón de pertenecer a determinada tribu. Tampoco los necrófilos. La crisis financiera fue mala, pero no fue nada en comparación con la hiperinflación de Alemania, que costó decenas de millones de vidas. El artista que mató de hambre a un perro en una galería de arte era un imbécil desequilibrado, pero ¿habéis visto las acuarelas de Adolf Hitler? Lo peor de padecer cáncer de testículos es convertirte en alguien como él. Aunque él nunca padeció cáncer: el testículo lo perdió por un disparo. Eso dice la historia (yo no sé si es verdad).
***
—¿Qué quieres decir con eso de que intentaste que no te afectara demasiado? —preguntó Agnes cuando el silencio se estaba haciendo ya incómodamente largo.
—¿Que no me afectara qué?
—Que tus padres se hubieran reconciliado. Dijiste que intentaste que no te afectara demasiado.
—Sí —respondió él.
—¿No te alegrabas de que tus padres volvieran a estar juntos?
Ómar daba vueltas en el plato a la taza vacía.
—Claro que sí. De verdad. Y me alegro. Pero, ay, es que es muy raro. Se separaron cuando yo tenía cuatro años y se reconciliaron diecisiete años después. Apenas los recuerdo juntos. Cuando se divorciaron no hacían más que machacar con que aquello no tenía nada que ver conmigo. Que yo no era el motivo de su separación. Imagino que es lo que hacen todos los padres divorciados. Y me pasé veinte años con el mismo sonsonete dentro de la cabeza. No es culpa mía, no es culpa mía, no es culpa mía. Pero, a fin de cuentas, parece que todo fue culpa mía.
—No hay nada seguro —dijo Agnes, cogiendo a Ómar por la muñeca para que dejara de darle vueltas a la taza—. Me estás volviendo loca haciendo eso.
Ómar levantó la vista.
—No, no hay nada seguro. Pero ¿no parece razonable? No podían estar juntos, no podían estar enamorados si tenían que dedicarse a educarme. Y en cuanto desaparecí del mapa volvieron a estar coladitos el uno por el otro.
—Tres es multitud —dijo Agnes—. Eres mucho más ingenuo de lo que pensaba.
Ómar se removió en la silla. De pronto se sintió incómodo.
—El alcohol me deja torpe y desnudo —dijo—. La resaca me roba mi escaso amor propio, que suele ser suficiente para que me deje de quejas y no suelte idioteces.
—Eres majo así de torpe y desnudo.
—Vaya. Antes dijiste que era más majo vestido.
—Eso fue solo para chincharte —dijo Agnes.
***
Décimo segundo intento de contextualización.
Estamos hablando del Holocausto. Nadie habría podido prever el Holocausto. Nadie podía imaginar que el odio racial de los nazis pudiera acabar teniendo semejantes consecuencias. El mayor logro del hombre moderno es la modernidad, y en la modernidad no suceden esas cosas. Ni ahora ni entonces.
Cuando Adorno dijo que después de Auschwitz no se podía seguir componiendo poesía, se refería a esto: a partir de ahora no hablaremos en voz alta. No vemos nada, no oímos nada, no sabemos nada y no comprendemos nada. Esto es demasiado doloroso. No podemos más. Ahora, callaremos.
***
Agnes intentaba escrutarle. Parecía tremendamente sensible. Quizá era por culpa del abrigo de marino y del chaleco, que le daban un toque dramático. Y las espesas cejas marrones prestaban testimonio de su pensamiento. A cambio, estaba constantemente jugueteando con algo. Con todo. Cuando Agnes consiguió que dejara de darle vueltas a la taza se puso a golpear rítmicamente la mesa con el dedo. Como para que se durmiera.
—No era mi intención —dijo Ómar— contar cosas personales.
—Dormiste conmigo —dijo Agnes—. Me merezco que me cuentes algo personal de ti.
—¿Que escancie la copa de mi alma?
—Cuando estemos prometidos, quizá.
—¿Que nos prometamos?
—¿Es esto una proposición de matrimonio?
—Qué va.
—Podrías acabar con una tía peor que yo.
—¿Una tía?
—Una chica. Una mujer. Una compañera. Una esposa.
—Es que no estoy acostumbrado a que las chicas de ahora se llamen «tías» a sí mismas.
—Las chicas «de ahora» se llaman a sí mismas lo que les da la gana, déjame que te lo diga.
Luego, la conversación volvió a quedarse varada.
Ómar callaba y jugueteaba con su abrigo. Agnes callaba y miraba por la ventana. Era como si tuvieran miedo de decir algo insulso. Algo cotidiano.
Después de pasar un rato sentados en silencio, dedicaron unos minutos a decir tonterías hasta que Agnes se ofreció a llevar a Ómar a su casa.
—Sí, supongo que será lo mejor —respondió Ómar.
CAPÍTULO 3
Finales del verano del 2012. Fue como si hubiera caído del cielo.
El estudiante finés de intercambio Juha Toivonen estaba sentado en la terraza de madera de la taberna para turistas Olde Hansa, en Tallin, dedicado a escribir su diario, dar pequeños sorbos de cerveza con miel y observar a los turistas. En cierto modo también ellos parecían caídos del cielo. La ciudad estaba vacía en invierno, pero a partir de la primavera iban llegando en barco desde Suecia y Finlandia, en avión desde aquí y desde allá; venían a comer, beber, comprar recuerdos y follar putas. Ómar estaba tan absorto al otro lado de la calle, mirando boquiabierto las casas, que no podía ser otra cosa que un ángel caído del cielo, perdido y sin saber qué hacer, mientras los demás nos reíamos de sus ojos azules.
Juha se puso de pie y bajó de la terraza.
—Llevas una foto de Hitler en la camiseta —dijo.
Ómar no estaba del todo seguro de a quién estaba interpelando. No sabía muy bien lo que pretendía decirle. Pero seguramente sería una de las cosas siguientes:
(a) Si la gente iba por ahí con camisetas de Hitler, él no pensaba quedarse quieto sin más. Sabía perfectamente lo que les había pasado a los que se quedaron quietos cuando Europa empezó a ponerse camisetas de Hitler.
(b) Era una foto bonita. Adolf en un precioso coche alemán de lujo, con el brazo levantado. Un hombre apuesto en un coche bonito. Eso no tenía más relación con la política que la música de Wagner o las películas de Riefenstahl. La belleza era inmortal y los dramas cotidianos, por muy horribles que fueran, no conseguían mancillarla.
(c) Era un acto de libertad. Todas las violaciones de la corrección política representaban un paso hacia la libertad de expresión. Él combatía por la libertad de expresión.
(d) Quería provocar a la gente. No por motivos políticos, sino porque le fastidiaba la gente y quería mandarlos a todos a la mierda. Cinco veces, por lo menos.
(e) Hitler le recordaba a Agnes. A la mierda lo que pensaran los demás. Él no se vestía para los demás. Los demás no tenían nada que entender de su forma de vestir, porque ni siquiera él lo entendía. Y esto era una declaración de amor.
Juha tenía los ojos clavados en Ómar, que se encogió de hombros. Como si no esperase que le fuera a pasar algo así. Como si su intención hubiera sido ponerse una camiseta con el Taj Mahal y se hubiera confundido por la razón que fuera.
Estuvieron quietos un buen rato con los pies sobre los rugosos adoquines de la calle, sin decir nada. Juha esperaba que Ómar dejara de sonreír y dijera algo. Turistas con destinos variados pasaban ante ellos, masticando ruidosamente las almendras asadas que los estonios les metían en la boca a todos los que visitaban la capital. Un grupo de hare krishna se contoneaba calle abajo: hare krishna, hare krishna, krishna krishna, hare rama, hare rama, rama rama. ¿De verdad que esa gente no tenía nada mejor a lo que dedicar el tiempo?
Finalmente, Ómar abrió la boca y empezó a hablar. Por primera vez en muchas semanas, para decir algo en serio.
—Te lo contaré todo —empezó—. Con todos los detalles. Te diré que he visto la «polla» de otro hombre entrando y saliendo del «coño» de mi mujer (es mentira, claro, o por lo menos una exageración, nunca vi nada parecido, aunque querría que te imaginaras esa escena con tanta precisión como yo mismo, porque, en cierto sentido, la auténtica verdad es lo que tengo metido en mi cabeza; lo que sucedió «en realidad» no es más que una ridícula ruptura de la realidad, que no le dice nada a nadie). No es que estemos casados —añadió Ómar al darse cuenta de que Juha podía pensar que era demasiado franco (con todas las exageraciones)—. Además, Arnór era nazi —continuó—. Con un anillo de pene.
Lo único que Juha quería saber era por qué ese hombre nada nazi llevaba una camiseta de Hitler. Porque, aunque sabía perfectamente que esas camisetas las vendían en el puerto, no es que la gente se las pusiera para ir por ahí —estaban reservadas al uso privado, no para exhibirse en medio de los turistas—. No le asustaban ni las descripciones sexuales ni la camiseta, pues había crecido en Joensuu, era un joven de los años de la crisis y conocía personalmente a más neonazis de los que era capaz de contar. Pero Ómar era más bien idiota, un cuerpo extraño, un anacronismo. Por eso habría podido ser alguien en blanco y negro, o de dos dimensiones, o dibujado, o pintado. Él no era un visitante ansioso de conocer la sociedad estonia, como los turistas a su alrededor, sino que había aterrizado allí envuelto en su propia realidad, como una pompa de jabón perpetua.
—Yo no soy raro —dijo Ómar. Juha rio—. No soy raro —repitió—. Estaré perdido, sin blanca, quizá. Un bisabuelo de mi novia murió en el Holocausto, ¿lo he mencionado ya? Y su bisabuela, también. Eso no me parece divertido. ¡Coño! Con lo que te estoy diciendo intento decir algo, pero te juro por lo más sagrado que no sé lo que es. Esa tía me engaña y se tira a un neonazi. ¡Coño! Me gustaría poder ayudarte, pero soy yo el que necesita ayuda. ¿Hacia dónde está Lituania? Tengo que ir a Lituania. ¡Coño! ¿Me ayudas a ir a la estación de autobuses?
Juha cogió a Ómar por el codo, le hizo subir a la terraza del Olde Hansa y le hizo seña de que se sentara.
—Ahora bebes algo.
—Pero voy de camino…
—No vas de camino a ningún sitio hasta que nos aclaremos. El que no se aclara no consigue nada por mucho que se le ayude. —Apareció el camarero, que les llevó unas cervezas sin que tuvieran que decirle nada—. Cuando uno es desgraciado, no tiene esperanza. ¿O es al revés? ¿Qué podemos hacer para alegrarte un poco o para despertar en ti nuevas esperanzas, dadas las circunstancias? ¿Quieres ligar?
Ómar sacudió la cabeza y lamió la espuma de su cerveza.
—¿Y comer? ¿Quieres comer?
—Estuve comiendo.
—Fumarte un… bueno, ya sabes.
—No consumo drogas.
—¿No consumo drogas? Tiene que haber algo que te apetezca.
—Ya, sí.
—¿Qué quieres hacer?
—Charlar, creo.
—¿Charlar?
—Sí.
—Yo no soy tu novia.
—…
—¿No prefieres, por lo menos, quitarte esa mierda de camiseta?
—La compré en el puerto.
—Me importa un pito dónde la compraste. Es de pésimo gusto. ¿No sabes lo que les hizo Hitler a los estonios?
—¿Y lo que les hicieron los estonios a los judíos?
—Ómar. Esto no puede ser.
CAPÍTULO 4
Agnes se despertó sobresaltada. Había soñado con la invasión de Polonia. Ella era Goering y no quería ir a la guerra. Le parecía un lío tremendo. Se lo parecía a ella-Goering.
Se pasó la mano por la frente para quitarse el sudor, se levantó y se quitó la camiseta mojada. Abrió un cajón y sacó una nueva. Se frotó los sobacos y se vistió. Bostezando, fue a la cocina y miró el reloj de la pared por el hueco de la puerta. Cinco y media. No había dormido más que dos horas.
¿Goering? Ella no se parecía nada a Goering. Se parecía más a Churchill. ¿Por qué no había soñado que era Churchill? Por lo menos, Churchill era un poco sexy.
También tenía un estúpido aprecio por Chamberlain. Era un idealista. Goering no era más que un nazi. Chamberlain no se había rendido a las mentiras de Hitler como decía la gente. Eso pensaba ella. Ella-Agnes, no ella-Goering. Chamberlain, simplemente, no quería entrar en una guerra, porque apenas habían pasado veinte años desde el final de la primera guerra mundial. Y en esos tiempos (antes de que nadie supiera nada sobre el Holocausto), mucha gente estaba de acuerdo en que una guerra sería mala idea.
Agnes lo entendía.
Chamberlain lo entendía.
Pero Churchill no lo entendía. Churchill era un alcohólico maleducado y borracho.
Y a Agnes eso le resultaba, por lo que fuera, un poco sexy.
Se tomó un vaso de agua, hizo pis y se volvió a dormir.
***
En los años inmediatamente anteriores a la guerra se afirmaba en ocasiones que los islandeses eran los arios más puros y sin mezcla —como sacados de una versión del Anillo de los nibelungos estilo Riefenstahl—. Cuenta la historia que pocas cosas deseaba más el Führer que mantener fuertes lazos con la nación hermana de los islandeses, y tal predilección se manifestaba, entre otras cosas, en el amor de los nazis por las obras de Gunnar Gunnarsson y Snorri Sturluson.
Las ensoñaciones de los islandeses sobre el amor de Hitler por la aislada raza insular, que las malas lenguas consideraban innato, y la pena de desamor que debió de padecer más tarde no reflejaban una verdad auténtica, sino solo el deseo de los islandeses de ser los primeros en todo. Ese deseo aparece por toda la historia de Islandia y puede afirmarse que, cuando los conservadores de todo el mundo aún se atrevían a coquetear abiertamente con el fascismo, un gran pensador político lo convirtió en un gran acontecimiento.
¡Oye, que no, que los favoritos somos nosotros! ¡Qué bien!
***
Habían invitado a Agnes a visitar el «club» una tarde. El «club» era un garaje de Hveragerði, marcado exteriormente con una cruz solar, poco llamativa, encima de la puerta. Allí se reunía gente (o «la gente») que se definía a sí misma (voluntariamente) como seguidores del nazismo.
Era viernes por la tarde. Llamó a la puerta. Agnes volvió a llamar, pero no contestó nadie. En vez de golpear la puerta por tercera vez, abrió sin más y se adentró dos pasos en el garaje.
Los nazis estaban tan enmoñados y demacrados como había imaginado. Como si tuvieran por costumbre vivir enmoñados y demacrados. Como si tuvieran la costumbre de estar demacrados, con la piel hinchada y los ojos inyectados, como si tuvieran la costumbre de estar en movimiento constante, como si sus miembros se hallaran en constante estado de desasosiego, como si sus movimientos, sus palabras y sus actos fueran involuntarios. Con un toque de síndrome de Tourette y un poco de esclerosis múltiple y un toque de psoriasis y un toque de parálisis cerebral y una pura y simple mierda de desventura generalizada. No activa, como en el caso de Arnór, no llena de voluntad y fuerza vital, sino fruto de la inconsciencia y la sordidez. Ella no osaría decirlo en voz alta por nada del mundo —porque todo eso era un componente del esencialismo biológico de los racistas—, pero esa buena gente era pura basura.
***
Los islandeses eran un pueblo enano luchando una guerra por su independencia, lo que para los locales era siempre cuestión candente, fuera cual fuese la realidad. El mensaje nacionalista de los nazis tenía el camino abierto a los corazones de (algunos/muchos) compatriotas. Quizá, a los islandeses les resultaba difícil identificarse con el odio racial y la xenofobia —los islandeses casi ni sabían que existieran países extranjeros, pues en esa época Islandia no era un destino turístico popular y eran poquísimos los islandeses que viajaban—, pero el chovinismo hacía sonar todas las campanitas en el alma de la nación islandesa.
La ignorancia del racismo no impidió, sin embargo, que los islandeses devolvieran emigrantes judíos a Dinamarca, sin problema alguno de conciencia. En realidad, los islandeses aún no han aprendido nada y siguen expulsando a las tinieblas exteriores a extranjeros sin hogar (si se me permite moralizar un poco, desviándome del hilo del relato). Y quizá no hace falta saber nada de la existencia de países extranjeros para no querer saber nada de ellos.
***
En las paredes había cruces gamadas, cruces solares, banderas confederadas, pósters de Screwdriver y Prussian Blue, dibujos de Mahoma de Kurt Westergaard y Lars Vilk, la bandera islandesa, una placa de White Pride y una calavera de Combat 18 Totenkopf, en metal plateado. Coleccionistas de cachivaches, pensó Agnes. Para reforzar y enfatizar la debilidad de su autoestima. Era la misma tendencia visible en los adolescentes que tapizan sus dormitorios con Justin Bieber, Michael Jackson, los Sex Pistols y chicas desnudas.
Agnes carraspeó y los nazis dejaron de mirar sus latas de cerveza para mirarla a ella. Eran quince en total. Cuatro de ellos, mujeres (tres novias y una hermana). Agnes tuvo la sensación de que unos y otras estaban más o menos desdentados. Pero no debía de ser así. Tenía que ser pura imaginación. Prejuicios. Volvió a carraspear, puso un pie delante de otro y se zambulló en el odio y la estulticia del brazo en alto.
***