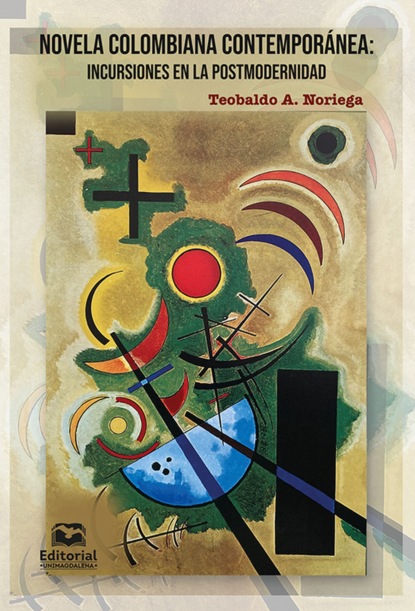- -
- 100%
- +
“Tisífona”: en el cuarto de baño, conocido familiarmente como La Selva, Hilda de Narváez le muestra a Constanza el grafito que alguien ha escrito sobre el espejo: “Muchachas, ofrezcamos nuestro sexo a los hombres, y que sea lo que el Señor quiera” (222). La reacción por supuesto, es inmediata. A deliberar sobre el posible autor llegan otras damas y La Selva se convierte en improvisado confesionario donde compartirán algunos secretos, expiarán algunas culpas, e incluso se referirán a su fracaso en la Alianza Nacional, ANAL, movimiento político en el que algunas de ellas intentaron hacer carrera. De regreso en la sala, Stella Valdivieso — La Pinta— piensa en su propia historia de fracasados matrimonios y en el mediano consuelo encontrado con la fundación de la revista Compacta. En conversación aparte, Alfonso Cadavid habla con el Mancebo Villa sobre el actual marido de La Pinta, considerándolo poco menos que un pervertido sexual. Los invitados dan ya muestras de agotamiento, pero la fiesta sigue; también siguen las diferentes historias suspendidas y retomadas tantas veces a lo largo de la noche. No queda claro si es la borrachera, o un empujoncito de su marido, lo que da con el trasero de la Ninfa Eco en el suelo cuando el grupo inicia la partida.
“Alecto”: mientras recoge colillas y vasos sucios abandonados por todas partes, Constanza parece hacer el inventario de la fiesta: “mi casa ahora no es más que la imagen lamentable de un teatro desmantelado donde se ha efectuado esa larga batalla que, entre otras cosas, todos, partícipes y testigos, tuvimos el honor de perder de comienzo a fin, válgame Dios.” (347); con ella quedan su marido y la enana. Supardjo y la Niña inician una discusión que lleva a ésta a recordar detalles de una vida íntima no muy feliz con su marido. Constanza revive finalmente su triste experiencia de aquella noche con Alejandro Sotelo, en un apartamento clandestino, la ardiente entrega y posterior accidente del que se siente culpable. La policía los detendría para ponerlos después en libertad; Sotelo habría de morir combatiendo en la guerrilla. Para su propia satisfacción, Alcira Olarte descubre que la Niña también es humana, que tiene su punto débil, que no es invencible. Parangonando la actitud de un contrincante frente al tablero de damas, la enana será la encargada de llevar a cabo el movimiento final. Termina así la tercera parte de la novela, precedida de un epígrafe sacado de Las alas de la paloma, de Henry James con un total de 289 páginas.
Lo anterior, obligado resumen de un amplio y complejo proceso narrativo apenas insinuado aquí, da una idea de los muchos hilos que el lector está llamado a urdir en su condición de participante invitado. Esta actitud —evidente a partir del tríptico inicial— se manifestará aún más al penetrar en el corpus novelístico y descubrir que el “Verbi Gratia” no solamente es introducción sino obligatorio punto de referencia para todo el relato. Como meticuloso detective entregado a la tarea de aclarar sospechas e identificar datos, tendrá que volver, una y otra vez, a esas primeras páginas para controlar la información recibida. Así, por ejemplo, al leer en la página 182 la referencia autobiográfica de la Niña sobre “esa infancia suya de muñeca única, disputada, desgarrada, manchada de mugre y orines, y casi sin tripas”, volverá a la página 16 donde se dan los detalles del día en que su gato, Barrabás, acabó con Pupi; cuando en la página 370 la Niña le dice a Alcira “¿Sabías que nací de pie?”, el lector justificará la pregunta regresando a la referencia hecha por el mismo personaje en la página 13: “Sietemesina: lo primero que vino al mundo no fue mi cabeza, sino el pie izquierdo”; cuando en la página 391, nuevamente hablando con Alcira, la Niña le confiesa lo mucho que en su primera juventud significó para ella la vida de Mata Hari, saltará de inmediato a la página 30 para conocer allí los datos de ese encuentro inicial a través de los libros entre la hegeliana y la bailarina javanesa; para entender por qué en la página 400 la enana, hablando sobre Monsalve con la Niña, le pregunta: “¿Qué opinas tú de las hazañas de tu añorado machucante?”, el lector deberá recordar que en febrero de 1968 la hegeliana había conocido a Monsalve (46), y que el dato completo sobre el apartamento cedido por unos amigos (48) lo aclarará muy bien Alcira en la página 254 al referirse al día en que Monsalve y la Niña hicieran el amor por primera vez. Son estas correspondencias a cargo del lector las que le permiten establecer una auténtica identificación entre la hegeliana, la Niña, y Constanza Gallego, personaje-eje del relato, para concluir finalmente que la fiesta en la cual se le ve a ella “El sábado anterior al miércoles de ceniza” (56) es precisamente la Fiesta Loba organizada en su casa, y que la insinuación de uno de los allí presentes al decir: “—Qué le vamos a hacer, querida. A lo mejor también a ella se la tragó La Selva...” (58) no es solamente una referencia poética a la obra de José Eustasio Rivera,15 sino al hecho concreto de que Constanza se encuentre con otras damas en el baño hablando del grafito que alguien ha escrito sobre el espejo, y de muchas cosas más.
A esta actitud del lector se añade el dinamismo que a su vez impone el texto sobre la página, caracterizado por una disposición de aligerado movimiento en el que se desplazan constantemente las diferentes voces o perspectivas. Contrario a lo sugerido por el propio autor al referirse a su propósito,16 no se trata aquí de un narrador “neutro” sino de distintos narradores que van creando un juego de relaciones internas en el cual está llamado a participar el lector:
1948 Julio 21. Bajo el Signo de Cáncer. A las tres de la madrugada nace la hegeliana en Palmira señorial. Su nacimiento es prematuro. Sietemesina: lo primero que vino al mundo no fue mi cabeza, sino el pie izquierdo. Parto difícil. Mamá no podrá tener más hijos. La hegeliana será, pues la última de su nombre, de su condición y de su estirpe. (13)
En este caso (“Verbi Gratia” inicial, primer bloque de la columna de la izquierda) hemos indicado en cursiva la voz en primera persona de la hegeliana, cuya perspectiva corta bruscamente el discurso del narrador inicial, enmarcándose en éste. Si pensamos en la situación central del relato (una fiesta con muchas personas), y nos imaginamos a los participantes formando pequeños grupos (siempre hay alguien hablando, recordando, contando una historia), en la medida en que, en determinado momento, esos personajes asumen la responsabilidad de su propio discurso se convierten, a su vez, en voces responsables de la narración. El dinamismo del texto resulta así de un montaje verbal que fusiona mecánicamente las diferentes voces y perspectivas, con el añadido de pequeñas cajas chinas narrativas, en un estructurado ejercicio de amplificación que, al superar los posibles límites iniciales, entrega al lector una imagen mucho más completa del mundo narrado. Si en la sección “Megara” (tercera parte), por ejemplo, distinguimos segmentos mayores o secuencias (S), y en ellos diferentes puntos (a, b, c, etc.) bases del proceso de amplificación, sin necesidad de ser exhaustivos podremos ilustrar claramente el desplazamiento mecánico de ese montaje a lo largo del texto:
S1 (115-127):
Alcira Olarte cuenta la historia de María Leticia Velasco y La Noche de los Cabellos Largos.
S2 (127-133):
a. Alfredo Narváez habla con el Mancebo sobre L. Armstrong.
b. La Niña habla con Aída sobre la aventura de ésta con el Gran Simpático, conversación que interrumpe la enana.
c. Alcira sigue contando la historia de la pastusita.
d. Supardjo se refiere con ironía al signo zodiacal de Constanza.
S3 (133-150):
a. Jorge Arango, Alfredo Narváez, y Rodrigo Camargo hablan del trágico fin de Sotelo y Castrillón, al tiempo que evalúan el propio fracaso ante la “causa”. Entre pp. 137-139 aparece la recreación mental que Arango hace del posible asesinato de Castrillón, encajada aquí a manera de rápido movimiento de cámara cinematográfica.
b. Con la frase “¿Pero es que no van a terminar jamás?” una voz de mujer interrumpe la conversación anterior para referirse, a su vez, a la Operación Andrómeda y la Mano Negra.
c. Arango, Narváez, y Camargo concluyen su conversación.
S4 (150-173):
a. Historia personal de J. A. Supardjo, recordada por él, pero contada por el narrador básico (la voz de Joao se revela un par de veces).
b. Breve conversación entre él y Alcira.
c. Caja china narrativa: experiencia del Prof. Socarrás Espitia con Gloria Mosquera, su alumna modelo.
d. Supardjo vuelve a sus recuerdos y razonamientos, contados por el narrador básico desde la perspectiva del personaje.
e. Caja china narrativa: Ximena Olmedo y Sergio Castrillón. El episodio es recreado aquí por Jorge Arango. Tal como en el punto a de S3, la experiencia queda insertada mediante un mecanismo de tipo cinematográfico.
f. Mientras la Niña habla con Hilda de Narváez aparece una nueva caja china: vida familiar de Constanza con sus dos hijas.
g. Caja china narrativa: mientras habla con el Mancebo, Alfonso Cadavid recuerda su propia historia. La experiencia es contada por el narrador básico.
h. El hilo anterior es interrumpido por una conversación entre la Pinta y Paulette Lambert.
i. Continúa la historia de Cadavid.
j. Conversación entre dos de las damas, sobre las otras, interrumpida por la aparición de Joao ridículamente vestido de cocinero. Razón de disgusto para Constanza, quien concluye que su vida es un fracaso. Nuevamente, la voz es del narrador básico pero la perspectiva es del personaje.
S5 (205-212):
a. Arango le cuenta a Rodrigo Camargo su experiencia política con Cadavid.
b. El encuentro de Cadavid con Sotelo, contado antes por aquél en p.196, es contado ahora por Arango en p. 205. Arango habla también de la ruptura de relaciones entre la pastusita y la Niña.
c. Mientras Alfredo Narváez alaba el valor de la música negra, Alfonso Cadavid exige que en el tocadiscos pongan algo de Wagner o de Los Panchos.
S6 (212-221):
a. La perspectiva múltiple de Cadavid la completa Constanza al comparar a su cuñado con Wagner.
b. Hablando con Leonor de Aquitania, la Niña recuerda el episodio con su anterior cocinera, Rosaura.
c. La cena preparada por Joao va a ser servida.
Ni la manifestación política por las calles de Bogotá, ni la fiesta en casa de Constanza, son interminables; ambas duran apenas unas horas. Es evidente, sin embargo, que los mecanismos empleados por la escritura amplían sorprendentemente los límites de estas situaciones, y así como la manifestación se transforma en un recorrido histórico por la vida de un pueblo, la fiesta —antesala de un carnaval cercano— se convierte, a su vez, en alegoría de un mundo donde el individuo es sólo pieza de ataque que las circunstancias mueven sobre un inmenso tablero. A las peripecias de una estructura narrativa de abundantes recursos,17 el texto le depara todavía una coartada más al lector. Ocurre durante la conversación final entre Alcira y la Niña cuando, hablando de Monsalve, la enana le dice a ésta que el Intrépido ha estado trabajando durante cuatro años en una novela cuyo tema son las mujeres, añadiendo: “me advirtió que, aunque cogiéramos juicio y nos regeneráramos, ya nos había metido a todas nosotras en su libro” (400). Así Las cosas, el lector concluye que la novela a que alude Alcira es precisamente el relato que él ha estado leyendo; tour de force que convierte a Monsalve en autor de la historia, y a los personajes en comparsas con conocimiento de su propia ficción. Es entonces cuando el lector comprende que el juego sostenido por la mayoría de los personajes ha sido de cierta manera también su propio juego, ya que, obedeciendo a la sagacidad lúdica del autor, pacientemente ha trajinado el texto con la actitud de un testigo ante el damero.
EL TOQUE DE DIANA
Obligado injustamente a un temprano retiro, el Mayor Augusto Jota Aranda decide vengarse de las Fuerzas Armadas, y del mundo, encerrándose en su cuarto, al que convierte en imbatible fortaleza. Para consolarse, se dedica quijotescamente a la febril relectura de sus estrategas clásicos, paradigmas de una gloria de cuartel que le ha sido negada, rescatada poéticamente para evitar el tedio. De esa evasión lo saca Catalina, su mujer, con quien a diario sostiene las más encarnizadas batallas. Pero, sin duda, el mejor alivio a sus siete meses de encierro lo halla el Mayor en el balcón de enfrente, donde su imaginación de sátiro delirante convierte a una de sus humildes vecinas en Diana, la hembra de sus sueños, su visión salvadora. Mientras Augusto Jota fantasea, Catalina Asensi sobrelleva su propia desdicha con las emociones que le proporcionan su marido, su boutique, y Juvenal, su amante de turno. El relato queda así dividido en dos planos que se van alternando: plano A = habitación-bunker del Mayor, y plano B = habitación-nido amoroso de Catalina y Juvenal. A la presencia de estos dos niveles se ajusta un modo narrativo que alterna el estilo indirecto, determinado por un narrador omnisciente que constantemente penetra la interioridad de los personajes, con el diálogo o discurso directo Catalina/Juvenal a lo largo de su último encuentro. Conviene anotar que la dominante presencia del narrador se revela también, en este segundo plano, mediante una continuada serie de anotaciones al margen; notas a pie de página que si, por una parte, amplían la evaluación del personaje-Catalina, por otra aclaran la relación cervantina que, como base de la ficción, se establece entre el narrador, el lector, y el mundo que la novela proyecta.
Si la experiencia del lector en Juego de Damas queda determinada por una tarea detectivesca, que al final le permite atar los diferentes hilos de la fábula dispersos en el relato total, en El toque de Diana su participación es más espontánea y amena, debido al hecho de que el lenguaje se convierte en verdadero protagonista del juego narrativo. Este juego se basa, principalmente, en una buena dosis de humor que le sirve al texto para parodiar la imagen del mundo que intenta transmitir, y la complicidad del lector se logra con un discurso que no es parco en sugerencias. Si pensamos en los protagonistas de la historia, por ejemplo, está claro que en las raíces mismas de su relación hay un trasfondo de humor lingüístico claramente expresado. El Mayor y su mujer, en efecto, son expertos conocedores del latín, al que llegaron por razones non sanctas:
la inclinación del Mayor por el latín comenzó cuando... descubrió que la vieja sentencia Semen retentus venenum est (vulgo: si no fornicas te pudres) encerraba una razón tan convincente que lo obligó a matricularse en secreto en un curso sobre la dulce y ágil lengua a la que tanto partido le sacaron Bruto y Escipión. Catalina, por su parte... optó también por hacerse socia del idioma de Popea y Mesalina cuando, con sospechosa frecuencia, sorprendía a las madres, a espaldas del confesor, celebrando con picardía algún certero epigrama de Catulo o Juvenal o cuando recitaban verdades como la que dice que Non est peccatum mortale, /modo vir ejaculetor in vas naturale, frase tan expresiva que hasta las niñas de primera comunión entienden. (18)
De los dos, Catalina es sin duda quien con más frecuencia echa mano de la lengua de los Césares; lo cual no resultaría tan cómico si al lado de sus clásicas sentencias no soltara suficientes tacos; rápidos desplazamientos que van del “Capita coniurationis percussi sunt” (17) al “Me cago en tu leche y en las divinas potestades” (41) con que en algún momento arenga a su marido. Si bien su rebuscado estilo la lleva a crear singulares neologismos (e. g. al decirle a su amante “Pórtate bien, cariño, y no seas tan cabronauta”, 27, por no llamarlo cabrón), o en general a usar ciertos eufemismos que transforman su habla en discurso barroco (e. g. “voy a cambiarle de agua al colibrí”, 33, por no decir voy a orinar; o “la encontró haciendo señores”, 141, por no decir la encontró fornicando), su comicidad resalta al recordar y aplicar viejos refranes, al estilo de “para ser puta y no ganar nada más vale ser mujer honrada” (26), síntesis de la profundidad de su cultura. No se salva Augusto Jota de esta fascinación familiar por los entretenimientos verbales. También él acude a los latinismos, utiliza un léxico rebuscado, o parodia en su discurso el de un posible hablante extraviado en el tiempo (“Ha más de siete, meses queestoy enfermo de, enfermedad tan contraria a la cópula quanto se sabe y es notorio... Hacer agora vida maritable con muger es abrirme notoriamente la sepultura”, 190), remedo de un estilo anacrónico, cuya pesadez refleja el carácter monótono y apático con que el personaje se enfrenta en estos momentos a la vida.
Pero los casos sobresalientes de parodias están a cargo de Monsalve, el narrador innominado, si bien explícitamente anunciado por Elcira al final de Juego de Damas.18 Uno de ellos guarda relación con la cortada del pastel en la boda del Mayor y Catalina, ceremonia que en este caso queda descrita como parangón de un desproporcionado acto de violencia, metáfora de advertencia a las fuerzas antagónicas que se desarrollarán en el nuevo matrimonio. Aunque algo extenso, conviene leer atentamente el siguiente pasaje para apreciarlo en toda su hilaridad:
Ahora bien, no satisfecha con hacerles devorar a los congregados su desmesurada, lela, boquiabierta admiración, la novia dejó ver de repente el expresivo cuchillo que llevaba escondido a sus espaldas. Rota la flema, el pánico in crescendo y desatada por fin la estupefacción, los grupitos se dispersaron y más de uno... sí, más de uno perdió la cabeza al extremo de que varios oficiales se abalanzaron sobre el novio, demudado y terroso, ceniciento el mísero, instándolo a que hiciera uso de su arma de dotación, pero Augusto Jota juró caer —entonces como ahora— tranquilo y olímpico, gallardo en su ejemplar pasividad, aunque con las botas puestas. Un prelado amigo de la novia dijo entonces aquello que nadie olvidó ni siquiera en los instantes menos oprobiosos de la común alarma Alios salvos fecit, seipsum non potest salvum facere, que traducido al vernáculo quiere decir palabra más, palabra menos Ahora sí se jodió este infeliz, pues siempre salvó a los otros y hay que ver que cuando le toca el turno de salvarse a sí mismo prefiere que le corten tranquilamente las pelotas... Medea rediviva e irreconciliable, prosiguió la novia su avance, hizo una pausa y luego calibró en forma extraña el estupor de sus invitados, casi a punto de acuchillarlos, uno a uno, enajenada aunque bellísima y casi rafaelesca, armada Catalina con espada en la diestra —la víctima siempre a la siniestra— fiel evocación del testimonio más caro del amante, paso y gesto que ahí voy yo. Transcurridos los instantes de la fría revista retomó su camino sin vacilación ni duda y, tras su entrada victoriosa en la zona de candela del novio, repartió la más abierta de sus sonrisas mientras triunfal y gozosa, en medio de la total expectativa de contertulios y eventuales deudos, se dirigió a la mesita del centro, inequívoca ara de sacrificios, frente a la cual, y luego de soltar por un instante a su hombre, empuñó con sus dos manos el irreprochable cuchillo, apoyó la punta casi en el centro mismo de la frente, cerró los ojos en respetuosa actitud de rezo y, de pronto, certera y exacta, descargó una violenta puñalada sobre la piel blanca y delicada del ponqué, probable deformación aborigen de ese plumcake que, en la tierra de la novia, llaman tarta nupcial. (60-62)
Junto a su función epifánica, la parodia anterior aporta su correspondiente añadido de humor ante un lector que no desconoce el ceremonial característico de una boda ad usum militari. De índole diferente, con el sano propósito de burlarse “de una literatura entonces en boga en el litoral y que hacía de la desmesura una ley” (196), aparece otro acertado caso de parodia: la Plaga de la Machaca (196-207) donde, aprovechando rabelaisianamente en su escritura los recuerdos del Mayor, Monsalve narra los detalles de una experiencia neomacondina que, después de poner las cosas literalmente patas arriba, sumió al país en el más angustioso embarazo.
Diversificado y omnipresente resulta así el humor de un texto frente al cual el lector asume una gratificante complicidad. Como cuando Catalina, asombrada por la salida y pronto regreso de su esposo, pregunta “—¿A dónde te largaste, /desgraciado, y me dejaste con gemido?” (14), en un hurto cómico al “Canto Espiritual” de San Juan de la Cruz.19 Humor negro, como en el caso del “comisario de policía al que llamaban La Esfinge porque mataba a todos los que no podían o no querían contestar a sus preguntas” (54). Humor irónico, como en el Paralelo de las Fuerzas Vivas (171-174), jocosa comparación entre los militares y las mujeres. Humor por sugerencias semánticas, como cuando el narrador llama al militar en retiro “Mayor aeropagita” (191), no precisamente porque su cultura hiciera pensar en los areopagitas o jueces del Areópago ateniense, sino más bien por la pajita, paja, o masturbación que practicaba el Mayor momentos antes, cuando lo sorprendiera su mujer, que alarmada exclamaba: “¿Por qué le habrá dado a mi hombre por ahí? ¿Se habrá vuelto partidario en cosas del amor del Do-it-yourself?” (189). Humor, en fin, basado en una carnavalización total del lenguaje con lo que la novela busca someter al lector más a una experiencia verbal que a una experiencia de mundo.20 Tampoco ha olvidado él las anotaciones de Augusto Jota sobre la historia que febrilmente lee (151, 227, 257), frases subrayadas por el Mayor en la creación de su Catalineida, imágenes-espejo de un mecanismo semejante que el narrador de El toque de Diana lleva a cabo con las trece notas a pie de página relacionadas con Catalina Asensi: la ficción dentro de la cual existe el Mayor. Pero el lector comprende que estructuralmente se trata de un juego más dentro del múltiple juego de la escritura, y así lo acepta.
FINALE CAPRICCIOSO CON MADONNA
Enrique Moncaleano Liévano, habitante de una casa señorial prácticamente en ruinas, se ha enterado de que su tío está a punto de subastar lo que queda del patrimonio familiar y, dispuesto a defender sus intereses, decide cruzar la distancia hasta entonces insalvable entre su territorio y el piso de arriba, habitado por su sexagenario pariente. Pero esta empresa aparentemente simple se transformará, por virtud de la ficción, en una alegórica aventura: el viaje de un hombre que desde la semioscuridad de su propio laberinto —su vida proustianamente rescatada— ascenderá finalmente en busca de la redención a ese Paraíso que le tenía reservado su destino. El relato está consecuentemente enmarcado por dos niveles espacio-temporales que a manera de vasos comunicantes se complementan en la estructuración de la aventura: el nivel presente —desplazamiento del personaje al segundo piso, posterior encuentro con Justus y la amante de éste— y el nivel evocado.
El viaje queda anunciado al iniciarse la primera parte del relato (“Ménades”), cuando Enrique se dispone a atravesar “ese recinto intermedio, plagado de estancias, y donde más que todo su infancia y la memoria agitada de la familia dormían un no del todo apacible sueño” (11). Antes de abrir la puerta recorre con la mirada su propio territorio, esa parte de la casa conocida como la Cabeza de la Te donde ha vivido los últimos cuatro años, y esto lo lleva a pensar en Irene Almonacid, su ex-mujer, y en Myriam León Toledo, su última amante. La repentina presencia de Claudia, su pequeña hija, sirve de puente de regreso al presente de la historia, y el sonido de la música que oye (“La flauta mágica” de Mozart) le revela su actitud de voyeur, intrigado por lo que ocurre en la segunda planta entre el viejo sátiro y su dama. Recordando, a su vez, la apoteósica orgía vivida por él y sus dos Ménades durante algunos días, Enrique abre por fin la puerta y queda ante el pasillo que va de la Cabeza de la Te a las habitaciones abandonadas, comenzando así su verdadero periplo. Cumplido su viaje por el penumbroso laberinto, “Contempló a continuación el chorro de luz proveniente del techo y a través de él vio un cosmos infinito de polvo dorado y se sintió en paz con sus recuerdos” (132). Allí está la nueva escalera en forma de caracol por la que saldrá de su Infierno, y mientras escucha las notas de “La flauta mágica””—también Tamino ha superado parte de sus pruebas— culmina su ascenso con tres rituales golpes a los que acude una sensual voz femenina que generosamente le abre la puerta. Cuando se inicia la segunda parte (“Carnal y Laudatoria”) Enrique se encuentra ya en la habitación de arriba, donde su tío Justus se divierte en sesión gratificante con Laura, conocida también como Madonna. Como ocurre en la parte anterior del relato, el deseo totalizador del discurso pone en práctica nuevamente el constante procedimiento mecánico de la analepsis,21 retrospecciones narrativas con las que el texto conforma una imagen de mundo más completa, reconstruyendo así la historia de una época y una familia cuyos retazos están a punto de desaparecer con el edicto publicado por El Tiempo.