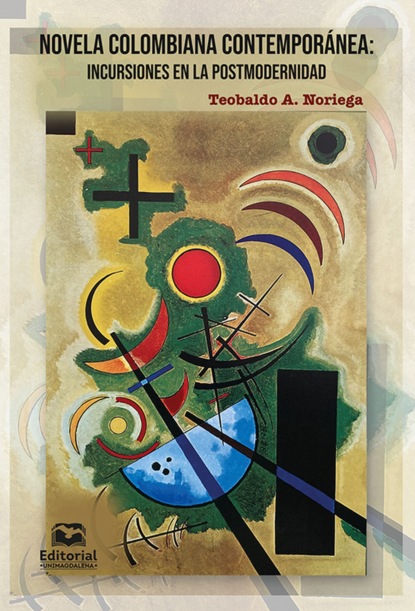- -
- 100%
- +
La alegoría sugerida por la fábula queda puntualizada en la segunda parte por la propia perspectiva de Madonna, personaje testigo, a quien “no le alcanza la imaginación para hacerse una idea de un mundo de cuartos clausurados y de esos otros rincones de la casa de donde no hacía ni dos horas había surgido Junior (Enrique) como Tundal recién indultado del infierno” (224). Con la posterior referencia del narrador al simbólico viaje de Enrique por una casa que “se hunde sin remedio como acaba de comprobarlo él mismo al recorrer las nueve estancias desde la Cabeza de la Te hasta el más alto Cielo” (257), se fija aún más la proyección ecuménica buscada por el relato en su relación con el lector, fácilmente reconocida por éste al indagar su propio código cultural en un intento por aclarar las posibles referencias. En este caso se trata de remitir a la aventura dantesca, cuyo Infierno está dividido en nueve galerías o círculos donde padecen su castigo los condenados; este abismo tendría su equivalente en las sucesivas habitaciones recorridas por Enrique, puntos claves de su periplo.22 Si bien es cierto que la novela de Moreno-Durán no intenta parangonar toda la complejidad estructural y alegórica de la Divina Comedia, es evidente que al transformar el simple desplazamiento de un personaje por su casa en aventura de héroe que busca el Paraíso, multiplica los niveles semánticos del texto. Observación aplicable también a las pruebas iniciáticas de Tamino, recurrente motivo mozartiano que sirve de fondo musical al viaje del héroe,23 o a la idea del eterno femenino por medio del cual Enrique-Fausto intenta reconciliarse con su mundo.24 Es decir, son proyecciones de una lectura múltiple que la novela impone en su condición de obra abierta.
En la eufórica Trinidad que formará con Justus y Laura en el piso de arriba, Enrique Moncaleano —como Tamino en la ópera de Mozart— tendrá que superar “la prueba de las dos grutas, la del agua y del fuego” (321), en su caso representadas por la culminante experiencia sexual a que somete su cuerpo. Al penetrar y ser penetrado, Enrique logra unificar por fin en ese binomio Madonna-Mujer- Madre/Justus-Hombre-Padre la inquietante e irónica verdad de su destino:
A continuación Junior vio cómo Madonna, como en un friso babilonio, se abría por completo a su callada súplica y él decidió sin dilación aprovechar esos instantes de dadivosidad para hundirse entre los pliegues más íntimos, con un ansia de penado, y así, ante la barbarie púrpura y odorante, se sumergió en la madre... Y fue entonces cuando Junior, que impaciente aguarda a Laura en su marcha, siente cómo los brazos y piernas de ésta ya han conseguido inmovilizarlo por todas partes menos por su centro, corona por la que de pronto se siente abordado a mansalva. En sus postrimerías su esfínter se dilata brutalmente, arrancándole un agudo grito de dolor, apenas amortiguado por el dúo buffo que tras la superación de las pruebas saluda a los amantes, y cuando intenta saltar hacia atrás comprende por fin la razón de la fuerza constrictor de Madonna mientras cree que algo se abre paso en sus entrañas. (320-321)
Las alusiones a las obras de Mozart, Dante, y Goethe son sólo parte de un montaje cultural mucho más amplio, asimilado orgánicamente por la narración; constituyen su polifonía o intertextualidad. No en vano el propio autor así lo ha señalado: “Sea como fuere, Finale capriccioso con Madonna es la novela que me brindó la posibilidad de ampliar y ventilar las preocupaciones temáticas y formales que me propuse en 1969, y que apuntan a la reflexión sobre un único hecho común que no es otro que el de la cultura”.25 Componente esencial en la relación narrador-mundo-lector que se establece y mantiene a lo largo de esta trilogía del novelista colombiano, la cultura es desde luego material de intercambio entre los asistentes a la fiesta en casa de la Niña (Juego de Damas), y lo es igualmente en el académico mundo de Augusto Jota (El toque de Diana); pero en ninguna de las novelas anteriores se manifiesta tanto como en Finale capriccioso con Madonna. Descontadas las numerosas alusiones al judaísmo y sus libros sagrados (recordemos que Myriam León Toledo es esenia, graduada en filología hebrea, y especialista en la Torah y la Cábala), o al esoterismo de las logias masónicas, abundan en esta tercera novela las llamadas de atención a un mundo de la cultura mucho más amplio que incluye a la religión, la pintura, la literatura, los mitos clásicos, la filosofía, la política, el cine, la música popular y clásica, o el simple slogan comercial en la televisión, síntesis de un discurso cuya característica mayor es su ambición totalizadora.
Las referencias a los libros sagrados se dan desprovistas de toda visión especulativa, despojadas de su sentido o valor original al servir casi siempre de ilustraciones sentenciosas a la relación carnal de Enrique con Myriam —o con ella e Irene— llegando por lo mismo algunas veces a estar cerca de la blasfemia. En general las referencias al mundo de la cultura son rápidas, explícitas o indirectas, e integradas siempre al juego de humor y parodia26 con que el relato carnavaliza su propia identidad. Sólo un exhaustivo y enciclopédico sondeo permitiría un inventario completo de todas las referencias; señalemos apenas algunas. En la pintura: Rafael, Tiziano, Grau, Obregón, Cuevas, Botero, Lam, Chagall, Dominique Ingres; en la literatura: J. A. Silva, Sor Juana, Apollinaire, Macbeth, Bécquer, Baudelaire, Petrarca, Don Juan, Proust, du Bellay, Vargas Vila, Moby Dick, Sylvia Plath, Ronsard; mitos clásicos: Belerofonte, Pegaso, Ganimedes; la filosofía: Maimónides, Kant, Nietzsche, Schopenhauer; la política: diferentes nombres relacionados con la Guerra Civil española o con la historia política colombiana; el cine: Bogart, “Cowboy de medianoche”, Bette Davis, Carmen Miranda, “El río de las tumbas”, Jean Harlow, Rafael del Junco, Loreta Young, Albertico Limonta, Clark Gable, Cyd Charisse, Marlene Dietrich; la música popular: “Borinquén”, “Ne me quitte pas”, Simon y Garfunkel, Matilde Díaz, Lucho Gatica; la música clásica: Puccini, Charles Gounod y su ópera Fausto, Antón Dvorak; propaganda radiada: “no es el corazón lo que regula el amor sino el hígado... un hígado bien cuidado es amor asegurado” (222); o el eslogan: “La arruga es bella” (289). La intertextualidad cumple finalmente aquí un papel amalgamador al absorber y convertir en material del relato elementos pertenecientes a las dos novelas anteriores, galería de acción y personajes que rescata la telaraña de la ficción total, dándole a Femina Suite carácter de unidad.
Pero este no es el único guiño lúdico que le depara la novela al lector; junto a su relación con los referentes del macrocosmos aludido, Finale capriccioso es también un relato que se recrea en sí mismo mediante el cervantino juego de escritura que interroga a la escritura. Recién iniciado el relato se plantea claramente que la estructura del narrador es base esencial del juego ficticio:
[1] Ella no tuvo la culpa y si todo se había ido al traste había sido en gran parte por culpa suya, ya que si hemos de ser honestos, en el fondo gran parte de la responsabilidad era de él, siempre tan seguro de sí, mayestático ante los demás pero indiferente a los errores y metidas de pata de su estúpido comportamiento. [2] Después de una afirmación semejante, piensa Moncaleano, cualquiera puede imaginar que el próximo paso es mi lapidación y deshonra en público. [3] ¿Qué autoridad tiene para trastocar los hechos? Ya me rendirá cuentas el maldito. [4] ¿Cuentas de qué? Nadie puede ser criado de dos amos y el muy cretino, a espaldas de Irene y como si el relevo fuera inevitable, había empezado a batirle plumas desde bien temprano a Myriam. (12)
Si examinamos atentamente este trozo podemos identificar cuatro instancias o cambios rápidos en el modo narrativo: 1=voz de un narrador básico, omnisciente, que interviene en la evaluación del objeto de su discurso; 2=desplazamiento del discurso del narrador a la propia perspectiva del personaje, en este caso Moncaleano, cuyo discurso interior se nos revela; 3=cuestionamiento del personaje a la credibilidad del narrador; 4=reacción inmediata de éste al reafirmar la validez de su juicio, derrotando nuevamente a su personaje. Y claro, esto resulta posible debido a que el personaje, objeto-significado, se lee a sí mismo y puede de esa manera enjuiciar su significante. Un enmarañado montaje que sincroniza la experiencia vivida con la labor del cronista encargado de registrarla (Monsalve) y la actitud de los personajes, completamente conscientes de su papel. Enrique, Justus, y Laura son lectores de su propia historia; una capacidad de conocimiento que les permite evaluar la labor de Monsalve (22, 60, 138, 144, 148, 154, 204, 228, 237, 250) e incluso saltarse una línea o cambiar de página (270, 290, 305) según el ánimo que vaya dejando en ellos tal privilegio, y demostrando acertadamente que este relato ha sido concebido no tanto como historia sino como escritura.
Son muchas las estrategias que un novelista tiene a su alcance para jugar con la escritura amparado en su papel de demiurgo: verdades poéticas que el lector acepta como redención a los límites de su propio mundo. Por encima de toda consideración, sin embargo,el éxito de tal empresa quedará determinado por esa relación que el escritor establece a través del lenguaje con la página en blanco. En alguna ocasión R. H. Moreno-Durán ha confesado que para, él “La literatura es una constante fiesta, pero una fiesta de etiqueta, una fête galante, muy seria, eso sí, aunque de pronto, una vez apurada la copa de la sensatez, ya no hay smoking ni protocolo que valga, porque lo que se impone es una exultación total que a menudo hace pensar a algunos que se han traspasado las fronteras y que se la caído en lo obsceno o en lo escatológico, cuando en realidad no es sino una manifestación más de las posibilidades vitalizadoras del lenguaje”;27 no hay duda que Femina Suite garantiza plenamente esa afirmación. Si bien es cierto que mi intención no ha sido desmontar exhaustivamente el complejo aparato de esta trilogía, quiero pensar que lo anotado aquí es suficiente para mostrar el acierto de este singular novelista al asumir flaubertianamente su tarea en una orgía perpetua con la escritura.28 En este disciplinado y exigente goce radica la verdadera aventura de toda gran ficción, y en ella participa el regocijado lector en su papel de cómplice.
B. CUESTIÓN DE HÁBITOS, O LA CONFIRMACIÓN DE UNA POÉTICA
En la citada entrevista que Josep Sarret le hiciera a R.H. Moreno-Durán poco después de aparecer publicada en Barcelona su segunda novela, El toque de Diana (1981), el novelista señalaba como motivo central en su trabajo creador un doble tema que, según él, ayudaba a conformar su proyecto de escritura: el mundo de la mujer, considerado y ficcionalizado a partir del discurso mayor de la cultura. Más adelante, el escritor comparaba su visión personal de la tarea literaria con una fête galante, en la que a veces aparentemente se cae en lo obsceno y lo escatológico como consecuencia de las posibilidades creadoras del lenguaje. Enemiga de lo solemne, la escritura moreniana se distinguirá justamente por su constante búsqueda de nuevas dimensiones semánticas, amparadas en textualidades concebidas a manera de inteligentes juegos verbales donde el humor y la ironía se transforman en eficaces herramientas de estilo. Si Femina Suite —esa trilogía que sirve de pórtico a tan fructífera y laboriosa carrera— así lo demuestra, Cuestión de hábitos29 confirma la clara y consciente visión que en todo momento tuvo de su obra este escritor. Las páginas que siguen intentan demostrar de qué manera este híbrido texto —galardonado en España con el Premio San Sebastián 2004, y publicado en la antesala de su prematura muerte— resume y reafirma el principio poético que sirve de base a esa tarea.30 Estructurada a partir de una serie de enmascaramientos que rompen los límites genéricos convencionales, la singularidad de esta obra descansa en una mirada irónica y satírica del escriba ante su mundo. El acto de escritura sirve para crear un espacio de referentes histórico-culturales, síntesis de una ambigüedad ontológica por medio de la cual se definen dos experiencias estéticas cartografiadas poéticamente: el barroco de Indias y la fragmentación postmoderna.
Cuestión de hábitos es una irreverente incursión en el enigmático mundo de sor Juana Inés de la Cruz31 emblema de las letras coloniales hispanoamericanas—, rescatado en su desbordamiento verbal y su incuestionable crudeza. Su eje dramático lo conforma el inquisitorial acecho al cual se ve sometida esta inteligente, joven, y bella mujer —que además es monja— por parte de sus más fieros enemigos. Escrito con gran dosis de humor, el texto establece un inteligente juego semántico que fácilmente se desplaza entre lo carnal y lo teológico para deleite de un lector que acepta su papel de cómplice ante tan rico espectáculo. Pero la obra es también un claro ejemplo de la capacidad engañosa del lenguaje como vehículo codificador de la realidad: el travestismo de algunos personajes claves en la fábula representada se ve reflejado también en el travestismo o enmascaramiento de la escritura que la contiene. Acusada —entre otras cosas— de androginia por parte de sus detractores, quienes no pueden aceptar que una mujer posea suficiente talento para competir y descollar en un territorio reservado exclusivamente a los hombres, víctima finalmente tanto de la persecución oficial de la Iglesia como del desorden social y la peste que sufre el virreinato, el drama de la insigne monja-poeta mexicana logra en la pluma de Moreno-Durán una dimensión fresca, postmoderna, que no elude su relación orgánica con el mundo cultural del cual procede.
Prolífica autora de una lírica profana y religiosa, creadora igualmente de una obra dramática de indiscutible valor, ninguno de los textos de sor Juana estaría destinado a ocupar en su bibliografía el papel asignado por las circunstancias a su famosa Respuesta a Sor Filotea.32 Criticada severamente por su afición a las letras profanas más que a las divinas, su respuesta a la Carta Atenagórica33 constituye un importantísimo documento de valor humano, y un serio manifiesto del derecho natural que tiene la mujer a participar intelectualmente en el terreno teológico, tradicionalmente dominado en la Iglesia por los hombres. Escrito con sumo tacto, ironía, y explícito temor ante el peligro de caer en las garras del Santo Oficio, el texto de sor Juana se convirtió audazmente en una muestra del llamado discurso subversivo colonial; desestabilizador de una ideología oficial, impuesta y defendida por la Iglesia y el Estado. Los estudios literarios del siglo XX, al rescatarlo lo considerarían un paradigmático y excelente adelanto de la “escritura feminista”.34 Se entiende así que las reacciones contrarias por parte de los directamente involucrados en este suceso no se hicieran esperar, siendo el propio arzobispo de México, Don Francisco de Aguiar y Seijas, su peor enemigo. Conociendo todo lo anterior, se aprecia mejor la dimensión que alcanza Cuestión de hábitos como parte del proyecto fabulador de Moreno-Durán: la experiencia de sor Juana representa los avatares de una singular mujer en el contexto mayor del conflictivo discurso cultural mestizo-americano durante el período colonial.
Dividido en siete partes, el texto moreniano desarrolla estratégicamente el drama central. I (13-29): Escena de evidente juego amoroso entre la virreina, Doña Elvira María de Toledo, y sor Juana en la celda de ésta. Los movimientos y gestos reveladores del momentáneo deleite son apuntalados por un diálogo que añade el topos de los celos en la relación de estas dos mujeres como ingrediente especial. II (31-51): Animada tertulia en la celda-apartamento de sor Juana. Presentes están, entre otros, el virrey y la virreina, el arzobispo Francisco Aguiar, Don Carlos de Sigüenza, fray Octavio —quien pronto iniciará contra la monja una serie de acusaciones—, Consuegra El Abnegado, y sor Filotea de la Cruz. III (53-74): Un nuevo personaje aparece en la tertulia: un apuesto mancebo que se distrae de inmediato coqueteando con las damas, identificado como Don Juan. Entretanto, sor Filotea se ha visto sometida al asedio de Consuegra y fray Octavio quienes, tras insinuar que la gordura de la monja obedece quizá a un libertino estado de preñez —aparentemente frecuente en los conventos—, se sorprenden al revelárseles su verdadera identidad: Manuel Fernández de Santa Cruz, obispo de Puebla. Fray Octavio interroga a Don Juan sobre los motivos de su presencia en el convento y éste le aclara que en realidad él es sor Juana. Ante el escándalo y la confusión que nuevamente ofrece este confesado acto de travestismo, el arzobispo amenaza con llamar al Santo Oficio. IV (75-94: Que Don Juan y sor Juana sean la misma persona preocupa a varios participantes de la tertulia por diferentes razones. El acoso de fray Octavio, Consuegra, y el arzobispo no da tregua; ante los malintencionados comentarios de que son objeto algunas composiciones líricas de la monja, ésta se defiende con agudeza justificando la pulcritud de sus versos. V (95-113): Mientras el virrey se distrae ante la escena de excitante sensualidad que muestra el tapiz sobre una de las paredes de la habitación donde el grupo se encuentra, el hostigamiento contra sor Juana continúa. Si antes se han cuestionado asuntos que atañen a su vida personal y pública, la discusión llega ahora al terreno fisiológico femenino al especularse sobre las consecuencias que pueda tener la menstruación en el comportamiento de la monja. Consuegra y fray Octavio insisten en que para poder ella demostrar que no es el apuesto mancebo que tienen al frente —ante ellos está Don Juan— como prueba deberá descubrirse el torso VI (114-134): La expectativa de los allí presentes se ve colmada al exhibir Don Juan/sor Juana unos senos “redondos, opulentos, soberbios” (115). Si fray Octavio sugiere que —como Santo Tomás— conviene ver para creer, Consuegra afirma la necesidad de tocar, y el contacto con esos pechos lo pondrá en éxtasis. Finalmente, el arzobispo se dirige a ella imponiéndole una penitencia VII (135-146): La ciudad es epicentro de la crisis política y social del virreinato, empeorada por una peste que también ha llegado al convento. A los sufrimientos espirituales de sor Juana se unen los físicos, bajo cuyo impacto la monja se transforma; su deterioro es evidente y ni siquiera la virreina logra consolarla. Desposeída de sus libros y otros aparatos de estudio, sumida en su tristeza y su soledad, el gesto final de la monja es una llamada de atención al amanuense —enigmático y secreto apuntador de la historia— cuya presencia ha sido visible sólo para ella en todo momento. Su angustiado grito final tiene como fondo un sonido mayor: el Dies irae que trágicamente anuncia su cercana muerte.
El anterior resumen de Cuestión de hábitos señala los rasgos distintivos de la escritura moreniana al incursionar en tan rico tema. Consideremos rápidamente —a manera de ejemplo— la primera parte: la escena se abre con la voz de un narrador que describe el momento de deleite amoroso compartido por sor Juana y Doña Elvira. El rápido intercambio verbal entre las dos dota de agilidad al texto que adquiere así carácter dramático, pero el diálogo es interrumpido por la voz de ese narrador que ahora puntualiza su papel de testigo al tiempo que advierte con actitud irónica los condicionantes de su tarea: “Al costado derecho descubro una lujosa cama sobre cuyos secretos, amorosamente desordenados, reposan unos cuantos cojines de terciopelo. Pero la economía narrativa se impone: al centro, una mesa cubierta con un paño rojo...” (14). De nuevo reaparece el diálogo entre la monja y la virreina, apuntalado por la ironía de la jerónima quien parodiando uno de sus propios villancicos35 hace referencia a la conducta de su amiga. Ésta a su vez le indica a la monja que el hecho de llamarla Lisis36 en sus versos ha dado motivo a sucios comentarios en que las dos se ven acusadas de lisistratar o —como explica la virreina— “lisisfolgar con hembras, pues a los machos los agobia la abstinencia” (16); fino toque de juego semántico que de inmediato se ve desplazado por su equivalente vulgar: “los infundios nos suponen machihembrando” (17).
La sensualidad de sor Juana se ve enfatizada por el narrador-testigo que la hace objeto del deseo, no sólo de la virreina —quien evidentemente la contempla— sino del nada inocente lector que también disfruta la espontaneidad de la escena: la toca blanca que lleva puesta permite ver sus cabellos, el grueso escapulario resalta la impresionante forma de sus senos, el cinturón reglamentario insinúa la firmeza de sus caderas (18). El inteligente juego lingüístico hace de nuevo su aparición al ser informada sor Juana que al sarao de esa tarde en el convento asistirá también el arzobispo Aguiar, a lo cual la monja responde: “¿Se me puede aguiar la fiesta?” (21), y un toque final de humor es aportado por la aparición de la setentona sor Rebeca, y sus incontroladas flatulencias. La repentina llegada de un nuevo personaje es anunciada: desde Puebla ha venido sor Filotea de la Cruz para advertir a sor Juana sobre los ataques que contra ella preparan sus enemigos. El narrador-testigo alude al silencio que finalmente reina en la vacía celda de la jerónima, señalando —para sorpresa del lector— la oculta figura de un amanuense o apuntador que durante todo este tiempo ha estado tomando notas de lo que allí ocurre, sin que su presencia haya sido descubierta (29). El entramado de la ficción queda así revelado.
Fiel a la inquietud inicial de su proyecto literario, Moreno-Durán incursiona irónicamente en el complejo mundo de la monja mexicana cuya feminidad se ve resaltada por una inteligencia singular que cuestiona y desintegra el código institucional de su tiempo. Se trata, como bien anota Julie Greer Johnson, de una conciencia superior que agresiva y provocadoramente “subvierte el sistema patriarcal de signos y códigos, y llama la atención de los hombres para que miren más allá de la tradición y consideren seriamente el papel de las mujeres en la sociedad contemporánea”.37 Para lograr una mejor imagen del mundo histórico-cultural dentro del cual se inscriben la vida y la obra de sor Juana, Moreno-Durán añade importantes vínculos que amplían el espacio de referencias pertinentes a la experiencia estética colonial hispanoamericana; aparecen así el poeta santafereño Francisco Álvarez de Velasco y Zorrilla (1647-1704), admirador de sor Juana, y la también monja-poeta tunjana, la madre Francisca Josefa de Castillo y Guevara (1671-1742).
La referencia a Álvarez de Velasco aparece en la tercera parte cuando, negándole Consuegra a Sor Filotea la autoría de su Carta Atenagórica, le dice: “Sabemos de buena ley que la Carta se la envió a sor Juana un poeta de Santa Fe de Bogotá, que como bien sabéis es la Atenas Sudamericana. Y por venir de Atenas, Atenagórica es la Carta” (61). Consuegra insiste además en que se trata sobre todo de una carta de amor cuyos ardientes términos deben ser explicados por la monja. Al preguntar el virrey por la identidad del enamorado, fray Octavio pronuncia el nombre del vate santafereño.38 Como lo demuestra el estudio que se ha hecho de su producción, Álvarez de Velasco dedicó gran número de versos a exaltar el valor que para él tenían la personalidad y la obra de sor Juana, a quien mucho admiraba. Resultado de su lectura del tomo I de las obras de ésta fue una silva de 502 versos titulada “Carta laudatoria a la insigne poetisa la señora Soror Inés Juana de la Cruz, religiosa del convento de señor San Gerónimo de la Ciudad de México, nobilísima Corte de todos los reynos de la Nueva-España”, fechada en Santa Fe de Bogotá el 6 de octubre de 1698. Considerando que la destinataria había muerto en abril de 1695, es evidente que el santafereño desconocía este hecho. También lo es, por supuesto, que sor Juana no llegara a recibir tan bienintencionado envío, al que se uniría una “Segunda carta laudatoria en jocosas Metaphoras, al segundo libro de la sin igual Madre Soror Inés Juana de la Cruz”, silva de 607 versos.
Si significativa resulta por una parte la referencia que a tal Carta hacen los acusadores de sor Juana en la obra de Moreno-Durán, más interesante resulta aún la distorsión que en ella sufre el texto original de la misma: de la refinada y respetuosa versión poética original no queda nada. Lo que Consuegra cita —para complacencia de quienes lo escuchan— se ha transformado en un prosaico y afiebrado documento de carnal deseo (64-66). Se trata claramente de otro texto, cuyo propósito es desvirtuar el referente anterior: la clara intención de quien escribe en este caso es expresar los argumentos que aguijonean mi carne y me hacen desfallecer de un deseo (64). La destinataria deja de ser respetuosamente llamada “Muy señora mía” o “divina Nise” —como indica el texto del santafereño— para ser aludida aquí como hermana Juana, hermosa Ninfa, dulce Clito. Por último, la afirmación que hace el remitente al decir Aunque pronto viajaré a esa Corte de Nueva España donde vuestra belleza y talento reinan (65) contradice por supuesto la verdad original.39