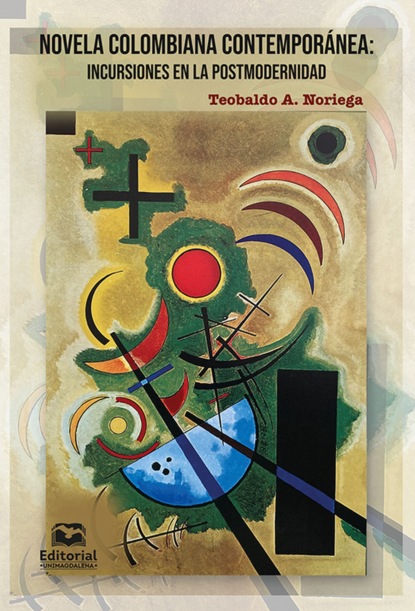- -
- 100%
- +
La referencia a la madre Francisca Josefa de Castillo y Guevara aparece inmediatamente después, de nuevo aludida por el instigador Consuegra quien explora el nivel sicalíptico de algunos versos de la monja tunjana, figura ejemplar de la poesía mística en el Nuevo Reino de Granada durante la época colonial. Habiendo ingresado en 1689 al Real Convento Franciscano de Santa Clara —en su nativa Tunja, a la edad de 18 años—, y siguiendo los consejos de su confesor, durante los años siguientes escribirá sus dos obras fundamentales: Afectos espirituales y Su vida, publicadas ambas postumamente.40 Si la segunda de estas dos obras constituye la autobiografía espiritual de una monja devota que da cuenta de sus experiencias místicas como Esposa de Cristo (disciplina, mortificaciones, visiones celestiales, pesadillas eróticas, vicisitudes del convento), sus Afectos —como señalan algunos críticos— constituyen una serie de meditaciones personales mediante las cuales sor Francisca Josefa parafrasea e interpreta las Sagradas Escrituras.41 Son por lo tanto textos que requieren una lectura muy cuidadosa, amparada en los significantes metafóricos de los que se vale el misticismo. Justamente por esto resultan irreverentes las picarescas interpretaciones que en Cuestión de hábitos dan a los arrobamientos de la monja tunjana los asistentes al sarao que se celebra en la celda de sor Juana.42 Se trata en este caso del Afecto 46, titulado “Deliquios del divino amor en el corazón de la criatura, y en las agonías del huerto”, formado por 16 cuartetos que dan un total de 64 versos heptasílabos.43 El yo poético se refiere aquí al éxtasis que en su interior crea escuchar la voz del divino amante, quien como fuego encendido se acerca para alejarse luego. En la particular interpretación que de tales versos hacen Consuegra y sus oyentes, el texto original queda convertido en vulgar expresión de censurable fornicio (66-68).
Se da de esta manera en la obra de Moreno-Durán un claro caso de distorsión semántica que, amparada por supuesto en la primera, crea una nueva versión que la desvirtúa y desintegra. Es fundamental anotar aquí que las alusiones a estos dos poetas neogranadinos no solamente añaden un importante material al inteligente y siempre picaresco juego escénico creado por el texto, sino que además amplían semánticamente los referentes culturales que sirven de fondo al drama de sor Juana. Es evidente también que tal juego interpretativo le sirve al autor para llevar a cabo en esta obra una mordaz e irreverente crítica contra las instituciones eclesiásticas en el contexto colonial. Si algo queda claro, desde luego, es que los divertimenti d’estile que desde el comienzo de su carrera caracterizan la escritura de R.H. Moreno-Durán encuentran un terreno propicio para su aplicación en la discursividad narrativo-dramática de Cuestión de hábitos: juegos verbales, búsqueda de dobles sentidos, parodias, amplificaciones semánticas; todos estos mecanismos están presentes aquí.44
Muy acertado me parece de esta manera el juicio de Carlos José Reyes al evaluar esta obra en la que descubre el importante papel que juegan las diferentes estrategias que alimentan el desarrollo del drama,45 señalando además ese otro elemento utilizado eficazmente allí por el autor como recurso teatral y acto de perturbación: el travestismo. Éste, como bien sabemos, constituye sexual y socialmente un acto de trangresión que en la vida de sor Juana se da por primera vez como posibilidad cuando a la edad de seis o siete años le pide a su madre la vista de varón a fin de poder ser admitida como estudiante en la universidad; transgresión que no se cumple. El texto de Moreno-Durán da cuenta de tres claros casos de esta estrategia performativa que a su manera deconstruye la “normalidad” de un sistema jerárquico binario donde se diferencia claramente lo masculino de lo femenino. Un cambio epistemológico que ubica, define, representa, y borra la dicotomía fundamental Ser/Otro. El primero de estos casos lo representa el obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz (1637-1699) al transformarse en sor Filotea de la Cruz. El segundo caso no tiene consecuencias directas en el desarrollo de la trama pero sirve como referencia histórica: el travestismo de la Papisa Juana (70-71), mencionado por Don Carlos de Sigüenza.46 El tercer caso —desde luego mucho más determinante en la estructura dramática de la obra— es la transformación misma de sor Juana en Don Juan, y viceversa.
El travestismo o enmascaramiemto de estos personajes está directamente relacionado con el topos realidad/apariencia que estéticamente caracteriza al período en que se inscribe la obra de sor Juana en el cual, como señala Carmen Bustillo: “En el fondo alienta una profunda angustia, en la que el ser y el parecer se confunden, desembocando en una problemática de identidad que involucra todo el cuestionamiento de las apariencias y la realidad, y que se constituye, según algunos, en la verdadera clave para todo el fenómeno del Barroco”.47 El enmascaramiento se convierte por lo tanto en parte esencial del juego metafórico; un trompe-l’oeil que resalta semánticamente el papel del desengaño y la desilusión en un universo que ha perdido su estabilidad ontológica. En un persuasivo análisis de la escritura de sor Juana, Pamela Kirk señala cómo tanto en su producción poética y dramática, como en su correspondencia con el obispo Fernández de Santa Cruz (Respuesta a Sor Filotea), o la carta enviada de manera privada a su confesor —conocida hoy como la Carta de Monterrey— hay una convergencia entre el enmascaramiento barroco y el carácter trangresivo de los diferentes textos de la monja mexicana. Toco aquí, desde luego, un tema abierto a múltiples lecturas e interpretaciones, cuyo desarrollo superaría los límites del presente trabajo. Me interesa sí resaltar que un topos tan barroco como el de la mentira y el desengaño constituye un componente esencial en la imagen de mundo fabulada en este texto por la escritura moreniana.
Y es que justamente —a mi juicio— ella misma revela las señas de identidad de una escritura enmascarada. Recordemos en Cuestión de hábitos la presencia de ese narrador inicial que, oscilando entre la objetividad y la subjetividad (13), declara finalmente su papel de privilegiado testigo (14). Su posición se transforma de inmediato en la de un escriba-voyeur que comunica al lector su reacción personal ante la escena contemplada: “Algunos libros, un florero de porcelana, un abanico. Cerca un brasero encendido. Qué bien lleva sor Juana sus cuarenta años, y cómo no admirar sus grandes ojos negros, las cejas enarcadas, la nariz firme y los labios rojos y húmedos... Al costado izquierdo de la celda, cerca de la breve escalera que conduce al recinto inferior, distingo varios estantes llenos de libros e instrumentos musicales: laúdes, mandolinas, flautas. (14-15, énfasis mío) Se trata, como bien se aprecia, de un escriba-voyeur que a su manera repite —y no olvidemos que el eco o espejeo es una estrategia característicamente barroca— la actitud del virrey frente al tapiz que adorna una de las paredes de la sala donde los diferentes personajes se encuentran (31, 95): la célebre escena de unos ancianos que, llevados por la lascivia, furtivamente contemplan la desnuda belleza de la casta Susana.48 Pero este escriba señalará poco después la presencia de otro apuntador: “un amanuense que, semioculto en la penumbra, escribe sin cesar, alerta a todo lo que ocurre en torno suyo y a quien nadie parece haber visto hasta el momento” (29). Este amanuense insiste más adelante en la ventaja que le da el poder ver sin ser visto (125); pero si bien su presencia seguirá siendo ignorada por los otros, no sucederá lo mismo con sor Juana, quien finalmente lo ve escribir sin cesar (136). Que esto es así lo confirma su gesto final al gritarle ella con brusquedad: “¡Por vida vuestra, poned término ya a esa prosa insensata...! (144). Es entonces cuando la figura del amanuense parece ganar un poco de nitidez al salir de la oscuridad. Ahora el escriba inicial lo presenta como alguien que sufre por el amor que le tiene a la monja, sentimiento que jamás será correspondido. Se trata evidentemente de otro “enamorado” de sor Juana; alguien que, en medio del ruido que producen los folios que carga en las manos, sin duda hace pensar al lector en el otro enamorado-voyeur, aquel poeta santafereño que en versos le decía:
—Yo soy la cosa mala
que en los negros retretes
de tu convento, dicen
las austeras criadas,
que me sienten... (84)49
Pero precisamente en ese instante la figura del amanuense sufre una transformación final, convirtiéndose “en la de un gentilhombre alto y delgado, con gorgueras blanquísimas que destacan sobre el resto de sus negros atavíos, que se inclina sobre sor Juana, con su mano derecha apoyada en el corazón, como si saludara o fuese a morir de amor”(145-146). Las diferentes perspectivas se superponen; en la imagen de mundo que el texto nos entrega se desintegra de esta manera la posibilidad epistemológica de un único centro.
Es evidente que la multiplicidad de miradas juega un importante papel en esta historia, concebida al mismo tiempo como pieza teatral y como narración. Si por una parte su narratividad queda enmarcada por las diferentes perspectivas que acabamos de anotar, por otra su carácter dramático lo confirman, 1º: el dinámico y directo intercambio verbal entre los personajes, con la convencional presencia de un anotador que da señales pertinentes a la situación o escena; 2º: el equilibrio logrado por cada una de las diferentes partes del texto, alcanzando en su correspondiente desarrollo una tensión, un clímax, y una conclusión que en todo momento mantiene comprometida la atención del lector; y 3º: la presencia de un auditorio explícitamente señalado por el narrador-testigo, quien resalta así la teatralidad de la situación aludida, definiendo al mismo tiempo su carácter de “representación” (performance) mediante los gestos de los diferentes actores [“Todo contribuye a incrementar la pesada atmósfera... aunque ocasionalmente se escucha un rumor de voces cuyo sentido no es comprensible para el auditorio”(135, énfasis mío); “La monja, de espaldas al auditorio, mira alternativamente a sor Rebeca...”(144, énfasis mío)]. Es decir que cuando leemos, vemos.
El texto es un tablado sobre el cual se representa una serie de escenas, y los lectores nos convertimos en espectadores del drama escenificado. Muy acertadamente, la imagen preparada por David Manzur (Carnal y laudatoria) para ilustrar la cubierta de la novela en su propio juego semiológico así lo indica: testigos todos de este proceso de enmascaramiento, también nosotros somos voyeurs. Aquel theatrum mundi tan apetecido por el escritor como espacio para su tarea fabuladora ha producido el resultado deseado. Una vez más el humor y la ironía han sido los protagonistas de un inteligente juego verbal en el cual la mujer es epicentro de una seria reflexión dentro del contexto mayor de una cultura. El joven escritor que en 1981 expresó a Sarret, en aquella entrevista, la preocupación que servía de base a su tarea, confirma — casi un cuarto de siglo después— las virtudes de un experimentado Maestro, en total control de su bien trajinada poética.
12. Me refiero por supuesto a todos aquellos segmentos que en Rayuela señalan la visión de Morelli sobre la estructura de la novela, el valor mimético del lenguaje, la escritura ficticia como acto de penetración en el Mandala, el papel de lector, etc. Véase J. Cortázar, Rayuela (1963).
13. Rafael Humberto Moreno-Durán (Tunja, 1946 – Bogotá, 2005)) dio el nombre Femina Suite a la trilogía que conforman sus novelas Juego de Damas (1977), El toque de Diana (1981), y Finale capriccioso con Madonna (1983). Posteriormente publicó Los felinos del Canciller (1987), El Caballero de la invicta (1993), Mambrú (1996), Camus, la conexión africana (2003) y, póstumamente, Desnuda sobre mi cabra (2006). Su valiosa labor de ensayista incluye: De la barbarie a la imaginación (1976), Taberna in Fabula (1991), Como el halcón peregrino. La Augusta Sílaba (1995), Denominación de origen: la experiencia leída (1998), El festín de los conjurados (2000), Mujeres de Babel (2004), y Fausto: el infierno tan leído (2005). Como cuentista, publicó Metropolitanas (1986), Cartas en el asunto (1995), El humor de la melancolía (2001), y La muerte contraria y otros cuentos (2002). El mismo año de su muerte apareció Cuestión de hábitos (2005, Premio Kutxa Ciudad de San Sebastián), estudiada en el apartado B del presente capítulo. Fue finalista al Premio Nadal (España), y Premio Rómulo Gallegos (Venezuela). Entre sus múltiples reconocimientos en Colombia están el Premio Nacional de Cuento, y el Premio Nacional de Literatura. Importante, en el examen de tan fructífera carrera, es el aporte de Luz Mary Giraldo, R.H. Moreno-Durán: Fantasía y verdad. Valoración múltiple (2005).
14. Esta incursión en la experiencia de Constanza corresponde a la perspectiva del narrador básico, cuya voz escuchamos. Otro ejemplo de paralelismo textual ocurre en pp. 398-401 cuando la Niña, mientras escucha las noticias sobre el guión que prepara Monsalve, piensa en lo que debería ser la materia de ese proyecto. Diferente al caso anterior, aquí la perspectiva pertenece al personaje.
15. El epílogo de La vorágine (José Eustasio Rivera, 1924) se refiere al telegrama que el Cónsul dirige al Sr. Ministro comunicándole el trágico final de los protagonistas. Cuando el personaje de Moreno-Durán hace su insinuación, el lector —alerta e informado— recuerda la afirmación final del telegrama: “!Los devoró la selva!”. Hay, pues, un juego de inevitable referencia.
16. “La aliteración y el juego verbal, la paráfrasis y la búsqueda de dobles sentidos, la amplificación de los valores semánticos y la demarcación del ámbito idóneo para un narrador neutro fueron algunos de los propósitos que definieron desde el comienzo mis relaciones con la novela” (R. H. Moreno-Durán, “Fragmentos de La augusta sílaba, Revista Iberoamericana, 128-129 (1984), 866.
17. Aparte de los mecanismos anotados aquí conviene añadir que la complicidad del lector se logra también mediante frecuentes guiños del narrador, parodias a canciones, a la poesía popular y culta, e incluso a la letra de himnos patrios. Son parte del juego total; nuestro interés es resaltar solamente los recursos más relevantes.
18. Al final de Juego de Damas, hablando con la Niña sobre el futuro proyecto de Monsalve, Alcira le dice: “Creo que se trata de la historia de un militar que se acuesta hoy y se levanta a los siete meses, o algo por el estilo. De todas formas yo tengo mis razones para pensar que detrás de esa cortina duerme el marido de Catalina Asensi” (400-401). El toque de Diana es esa historia.
19. El paratexto es “¿Adónde te escondiste, /Amado, y me dejaste con gemido? /Como el ciervo huiste, /aviéndome herido; /salí tras ti clamando, y eras ido.”; donde el Alma=Esposa, expresa sus ansias ante el ausente Esposo=Verbo, Hijo de Dios. Véase, San Juan de la Cruz, Poesía completa y comentarios en prosa. Edición, introducción y notas de R. Asún, (1986), 5.
20. Un elaborado análisis sobre las limitaciones miméticas del lenguaje para transmitir adecuadamente una imagen de mundo puede verse, por ejemplo, en F. Martínez Bonati, La estructura de la obra literaria (1972).
21. Según el concepto bastante conocido de G. Genette, la analepsis es una anacronía del discurso equivalente a la evocación de un acontecimiento en relación al presente que se narra. Aunque según él hay tres tipos de analepsis, aquí usamos el término en su acepción general. Véase G. Genette, Figures III (1972).
22. Las nueve galerías o círculos del Infierno dantesco tendrían su correspondencia en las nueve habitaciones por las que pasa este personaje al dirigirse al territorio de Justus: la de Alfredo, la de Amanda, la de Sebastián, La Posada de la Tercera Felicidad, el comedor principal con su hall de los espejos, la de La Manteca, el cuarto de San Alejo, La Quintrala, y La Caries. Para una referencia más precisa sobre el Infierno dantesco véase, por ejemplo, Dante Alighieri, Divina Commedia, C. H. Grandgent y C. Southward Singleton, Eds., (1972).
23. El argumento de “La Flauta Mágica” (“Die Zauberflöte”) de W. A. Mozart se reduce a la aventura de un héroe para salvar a la mujer deseada. En el primer acto Tamino, príncipe egipcio, decide rescatar a Pamina quien aparentemente ha sido secuestrada por el mago Sarastro. En el segundo acto Tamino y Pamina deben superar tres pruebas: la del silencio, la del fuego, y la del agua, mediante las cuales, por disposición de Sarastro, demostrarán si merecen o no ser felices. Finalmente los dos amantes triunfan, y con ellos metafóricamente triunfa también la luz sobre las tinieblas. Véase The Pocket Kobbé’s Opera Book, Edited by The Earl of Harewood (1994), 46-51.
24. “La Madonna de Finale es Gretchen, es Beatriz, es Laura, es Sofía, es la mujer que desde el segundo piso, es decir desde el Paraíso, salva a Fausto. Mi personaje no vende su alma al diablo por una mujer ni por el conocimiento total, que era el ideal fáustico: vende su alma al diablo, en un sentido figurado, porque tiene sed de acción. ” (“Moreno-Durán: La literatura como orgía galante”, conversación con J. Sarret, El Café Literario, 36, 1983, 47)
25. R. H. Moreno-Durán, “Fragmentos de La augusta sílaba”, Revista Iberoamericana, 128-129 (1984), 877.
26. El humor es espontáneo y puede resultar de la simple referencia a un topónimo, como en el caso del pueblecito cundinamarqués llamado Chía (218-219). La parodia, mecanismo constantemente explotado, refuerza el dialogismo buscado por el texto desacralizando al mismo tiempo el significado original de otros discursos: el “Nocturno III” de J. A. Silva (57), un poema satírico-burlesco de Sor Juana Inés de la Cruz (70), la “Rima XXIV” de Bécquer (43), el “Orfeo” [Canto III] de Juan de Jáuregui (172), el Don Juan Tenorio de Zorrilla (252); no salvándose en la indiscriminada expoliación ni el himno nacional de Colombia (165), ni las Obras de Misericordia (290).
27. J. Sarret, “Moreno-Durán: La literatura como orgía galante”, El Café Literario, 36, vol. VI (1983), 45. Originalmente publicada en Camp de L’arpa en 1981.
28. Como claramente se ve, este es un guiño a la sugerente observación que M. Vargas Llosa hace sobre la escritura de Flaubert en su ensayo La orgía perpetua. Flaubert y Madame Bovary (1975).
29. R.H. Moreno-Durán, Cuestión de hábitos (2005). Dada la hibridez genérica de este texto, he optado por incursionar en él desde una perspectiva novelística; amparándome estratégicamente en el travestismo practicado por el acto de escritura. Como podrá apreciarse en mi análisis, me acojo al principio de performance que el autor nos impone en este relato, amenamente dramatizado.
30. Este trabajo fue previamente publicado en Co-herencia. Revista de Humanidades – Universidad EAFIT(2007).
31. Además del ya clásico estudio biográfico sobre sor Juana hecho por P. Diego Calleja S.J., Vida de Sor Juana, con anotaciones de E. Abreu Gómez (1936), resultan imprescindibles también: Octavio Paz, Sor Juana Inés de la Cruz, o las trampas de la fe (1982); Ludwig Pfandl, Sor Juana Inés de la Cruz. La décima musa de México. Su vida. Su poesía. Su psique (1983); y Darío Puccini, Una mujer en soledad. Sor Juana Inés de la Cruz, una excepción en la cultura y la literatura barroca (1997).
32. Para una completa información sobre los textos escritos por sor Juana véase, Obras Completas de Sor Juana Inés de la Cruz, edición en cuatro volúmenes con prólogo y notas de Alfonso Méndez Plancarte (1951-1957). Puede consultarse también en un solo volumen, Sor Juana Inés de la Cruz, Obras Completas (1985).
33. Punto de referencia esencial en la difícil situación de sor Juana ante sus detractores, no por conocidos podemos prescindir aquí de un resumen de tan importantes hechos. Como sabemos, todo parece haberse iniciado con una inteligente reflexión que en conversación con Don Manuel Fernández de Santa Cruz -obispo de Puebla y amigo- sor Juana hiciera sobre un sermón pronunciado cuarenta años antes (1650) en Lisboa por el jesuita portugués Antonio Vieyra (1609-1697). Conocido ese discurso como el “Sermón del Mandato”, la intención de Vieyra era refutar teológicamente los argumentos de San Juan Crisóstomo (344-407), San Agustín (354-430), y Santo Tomás de Aquino (1225-1274) sobre cuál pudo haber sido la mayor fineza de Cristo hacia los mortales antes de morir. El juicio crítico de la monja impresionó a tal punto al obispo que éste le sugirió escribir sus propias ideas y enviárselas, a lo cual ésta accedió. A finales de noviembre de 1690 aparecía publicado en Puebla un panfleto titulado Carta Atenagórica de la madre Juana Inés de la Cruz, impreso y dedicado a la misma por alguien que se identificaba como “Sor Filotea de la Cruz”. Que “Sor Filotea” y Fernández de Santa Cruz fueran la misma persona no podía ser secreto para sor Juana quien, herida su dignidad tanto por la traición del confidente como por la severas e injustas críticas que éste añadía a la conducta de la monja, escribió su Respuesta firmada el 1 de marzo de 1691.
34. La idea de una sor Juana feminista no es nueva y son muchos los estudios dedicados al tema. Véase, por ejemplo, Stephanie Merrim, Ed., Feminist Perspectives on Sor Juana Inés de la Cruz (1991), con interesantes aportes críticos y bibliografía relacionada. Consulta especial merece el aporte de la propia Merrim, “Toward a Feminist Reading of Sor Juana Inés de la Cruz: Past, Present, and Future Directions in Sor Juana Criticism”, 11-37.
35. Se trata de una rápida variación al Villancico III, correspondiente al Primero Nocturno de los “Villancicos que se cantaron en la Santa Iglesia Metropolitana de Méjico, en honor de María Santísima, Madre de Dios, en su Asunción triunfante, y se imprimieron año de 1679”(Sor Juana Inés de la Cruz, Obras Completas (1985), 236. En el villancico original se alude a la singular belleza de que está hecha la madre de Dios. El propósito es irónico, y la virreina así lo capta.
36. En sentido estricto esto no es exacto pues, como sabemos, Lysi es el nombre poético utilizado por sor Juana para dirigirse a Doña María Luisa Manrique de Lara y Gonzaga, Condesa de Paredes, en tanto que Laura es utilizado para dirigirse a Doña Leonor María de Carreto, Marquesa de Mancera. Si bien el texto de Moreno-Durán reconoce lo segundo, niega lo primero; indicando para Doña María Luisa el nombre Nise, poéticamente asignado por el poeta santafereño F. Álvarez de Velasco y Zorrilla a sor Juana, de quien se hablará más adelante. Distorsiones in fabula. Es importante añadir también que entre 1688 y 1696 ocupó el trono virreinal en México la pareja formada por Don Gaspar de Sandoval, Conde de Galve, y su esposa Doña Elvira María de Toledo, quien aparece como personaje en Cuestión de hábitos. Nada indica, sin embargo, que entre Doña Elvira y sor Juana llegara a establecerse una especial relación personal. El texto de Moreno-Durán subvierte claramente la verdad histórica.
37. J. Greer Johnson, Satire in Colonial Spanish America. Turning the New World Upside Down (1993), 64. Mi traducción.
38. Para un mejor conocimiento de la obra de este insigne poeta véase Francisco Álvarez de Velasco y Zorrilla, Rhythmica Sacra, Moral y Laudatoria. Edición y estudios de E. Porras Collantes, con estudio preliminar y notas de J. Tello (1989). De importantísimo valor resultan también los estudios de José Pascual Buxó, El enamorado de Sor Juana. Francisco Álvarez de Velasco Zorrilla y su Carta laudatoria (1698) a Sor Juana Inés de la Cruz (1993), y Antonio Alatorre, “Un devoto de Sor Juana: Francisco Álvarez de Velasco” (1985).
39. “Muchas ansias (como he dicho) he tenido siempre de ver essa gran Corte, que la juzgo en todo Metropoli, y Cabeca de nuestras Indias... mas como no basta un saber desear tan hidalgo para merecer dicha de tan alto precio, desahogome solo con quexarme de mi fortuna que doblandome las prisiones de impedimentos, me inhabilita de aspirar a esta”, F. Álvarez de Velasco y Zorrilla, “Carta que escrivio el autor a la señora Soror Inés Juana de la Cruz”, Rhythmica Sacra, Moral y Laudatoria, 527.
40. La primera edición de Su vida fue publicada en Filadelfia por las prensas de T.H. Palmer, en 1817; la de Sentimientos espirituales de la Venerable Madre Francisca Josefa de la Concepción de Castillo apareció en 1843 a cargo de la Imprenta de Bruno espinosa, en Santafé de Bogotá (en posteriores ediciones este segundo libro pasaría a conocerse como Afectos espirituales). Véase Obras Completas de la Madre Francisca Josefa de la Concepción de Castillo, según fiel transcripción de los manuscritos originales que se conservan en la Biblioteca Luis-Angel Arango. Introducción, notas e índices elaborados por Darío Achury Valenzuela, 2 tomos (1968).