Movimiento en la tierra. Luchas campesinas, resistencia patronal y política social agraria. Chile, 1927-1947
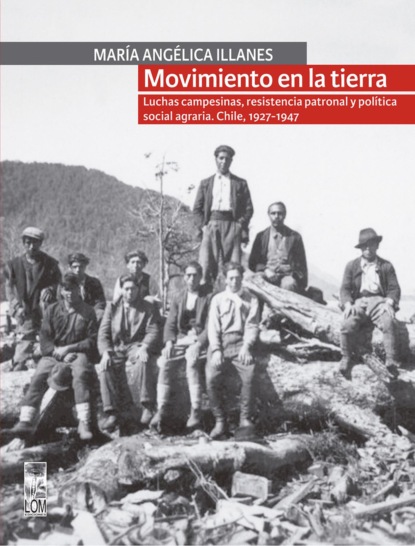
- -
- 100%
- +
7 Respecto de este movimiento de presión en pro de la formación de sindicatos y de presentación de Pliegos de Peticiones, hay autores de las ciencias sociales que, si bien han reconocido su existencia, los desvalorizan: que ellos, dicen, «no tuvieron mayor significación social puesto que no lograron modificar el sistema de relaciones sociales institucionalizadas en el sector rural, ni tampoco lograron influir en las decisiones adoptadas en el sistema político e institucional tendientes a mejorar las condiciones de vida y de trabajo del campesinado». L. Cereceda, y F, Dahse, Dos décadas de cambios en el agro chileno, Santiago, Instituto de Sociología, PUC, 1980, p. 28. En este estudio, además de discrepar de estos planteamientos, comprendemos el problema de la cuestión campesina y su despertar reivindicativo desde una perspectiva socio-histórica o desde la «historia social», es decir, significando el momento de la emergencia de nuevos sujetos con conciencia crítica, capaces de levantar planteamientos y de realizar prácticas que presionan por transformaciones que preparan la tierra para momentos sucesivos. La historia social no trabaja buscando identificar prácticas específicas con resultados inmediatos, sino reconociendo procesos e identificando sujetos y momentos significativos que movilizan la otrora invisibilidad y rompen el silencio.
8 G.W.F. Hegel, Fenomenología del Espíritu, México, Fondo de Cultura Económica, 2002, pp. 113-117.
9 Sobre el concepto de poder ejercido como una red de fuerzas provenientes desde los grupos en interacción crítica, ver M. Foucault Microfísica del Poder, Buenos Aires, Ediciones la Piqueta, 1992.
10 Para Heidegger, el ser como habitar se manifiesta en el construir como expresión del «poder de habitar». Aquí introduce Heidegger el concepto de «poder de habitar», el que relaciona con el concepto de poder-construir, acto que crea el lugar. «Sólo si tenemos el poder de habitar podemos construir». Pero esta conceptualización del ser como «poder de habitar» en Heidegger, no alcanza, a nuestro juicio, a dar cuenta de las relaciones de poder que históricamente se juegan en el seno del habitar, donde acontece el ser histórico. El poder de habitar debiera concebirse y cargarse con lo que define todo poder, es decir, relaciones de fuerza (Foucault) y relaciones contradictorias (Hegel). A nuestro juicio, el ser-como- habitar es una acción (o un existir) que históricamente se presenta (al modo foucaultiano) cargado de fuerza, es decir, de relaciones sociales de poder: ‘poder-de-habitar’». Esto supone la configuración –simultáneamente al construir del habitar– de un «espacio/campo de fuerzas», donde se escenifican y circulan las diversas fuerzas de poder existentes en el seno de dicho espacio/habitar, donde tienen lugar prácticas de apropiación social del lugar/espaciado al habitar y donde, por lo mismo, dicho «lugar/habitar» queda abierto a prácticas de gobernabilidad, donde gravitan fuertemente las hegemonías dominantes». M. Angélica, Illanes, «El proyecto comunal en Chile, (fragmentos) 1810-1891», Historia, N° 27, Santiago, 1993, pp. 213-329.
11 Martin, Heidegger, «Construir, habitar, pensar», Darmstadt, Alemania, 1951 en Conferencias y artículos, Barcelona, Serbal, 1994.
12 J. Petras, H. Zemelman, Proyección de la Reforma Agraria: el campesinado y su lucha por la tierra (ICIRA, U.Chile), Santiago, Editorial Quimantú, 1972, p. 25.
13 «Donde hay relaciones de autoridad se espera socialmente que el elemento super ordenado controle, por medio de órdenes o comandos, amenazas y prohibiciones, la conducta del elemento subordinado», R. Dahrendorf, Class and class conflict in industrial society, New York, Oxford University Press, citado por Urzúa, Raúl, La demanda campesina, Santiago, PUC, 1965, p. 67. A su vez, Urzúa distingue entre «relaciones paternalistas de autoridad» (entendidas como) «aquellas en que una esfera amplia va acompañada por una asignación particularista de las recompensas» y «relaciones contractuales de autoridad» como aquellas que «tienen una esfera limitada y siguen criterios universalistas para asignar las recompensas». Raúl, Urzúa. La demanda campesina, Santiago, PUC, 1965, p. 71.
14 Ver Arnold Bauer, La sociedad rural chilena. Desde la conquista española hasta nuestros días, Santiago, Editorial Andrés Bello, 1994, p. 194. Ver al respecto Brian Loveman. Chile. The legacy of hispanic capitalism, Oxford University Press, New York, 1979.
15 L. Cereceda, y F. Dahse, Dos décadas de cambios en el agro chileno, Cuadernos del Instituto de Sociología, P. Universidad Católica de Chile, Santiago, 1980, p. 11.
16 Brian. Loveman, Chile. The legacy of hispanic capitalism, New York, Oxford University Press, 1979.
17 Uno de los principales exponentes de esta teoría ha sido el economista Oscar Muñoz, cuyos planteamientos han sido seguidos por numerosos historiadores; teoría que no tenía fundamento considerando los estudios del historiador Brian Loveman en los años 70. Ver Oscar Muñoz, Chile y su industrialización. Pasado, crisis y opciones, Santiago, CIEPLAN, 1986, pp. 82-84; Brian Loveman, Chile. The legacy of hispanic capitalism, New York, Oxford University Press, 1979, pp. 278-280. Últimamente, la teoría del «pacto por la industrialización» ha sido cuestionada por varios historiadores, entre ellos, el historiador Fabián Almonacid. Ver Fabián Almonacid, La agricultura chilena discriminada (1910-1960). Una mirada de las políticas estatales y el desarrollo sectorial desde el sur, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 2009; Sofía Correa et al., Historia del siglo XX chileno, Santiago, Editorial Sudamericana, 2001, pp. 130-131.
18 L. Cereceda, y F. Dahse, Dos décadas de cambios en el agro chileno, Cuadernos del Instituto de Sociología, P. Universidad Católica de Chile, Santiago, 1980, p. 12.
19 Raúl, Urzúa, La demanda campesina, Santiago, PUC, 1965, p. 65.
20 Sobre el concepto de «acumulación primitiva de capital « ver Carlos Marx El Capital, Tomo I, México, Fondo de Cultura Económica, 1972.
21 Sobre este tema del trabajo de las campesinas ver el excelente estudio de Heidi Tinsman, La tierra para el que la trabaja. Género, sexualidad y movimientos campesinos en la reforma Agraria chilena, Santiago, LOM, DIBAM, 2009.
22 Ver al respecto el notable trabajo de Ximena Valdés, Loreto Rebolledo y Angélica Wilson, Masculino y femenino en la hacienda chilena del siglo XX, Santiago, Fondart-CEDEM, 1995.
23 Quizás a este poder de Gea se refería Millaray Garrido Paillalef en un conversatorio, cuando declaraba su condición de mujer no subordinada y empoderada y su destino como amada del amor emanando desde la propia madre Mapu hacia sus seres más queridos. Conversatorio «Zomo Newen Ñi Tukulpan. Memorias de mujeres mapuche semillando la vida», expositoras: Machi Adriana Paredes Pinda, Millaray Garrido Paillalef, Carolina Carillanca Carillanca, UACH, Valdivia, 28 de marzo, 2019.
Así sufre el campesino
Cuarteta
Del rico terrateniente el pobre es esclavizado y se ve muy obligado a la pega hacerle frente.
Glosa
Güen dar con el campesino:
A las cuatro se levanta
apenas el gallo canta
para salir al camino;
se dirige a su destino
como todo ser viviente
desiando un mejor ambiente
que este al que se halla obligado
por ser tan esclavizado
del rico terrateniente. Algunos nos apegamos a un rajuño de la tierra y mucho trabajo encierra en lo poco que ganamos; en la esclavitud pasamos vivimos martirizados y en todo fundo explotados por la tierra que nos dan, que para ganar el pan el pobre es esclavizado. La obligación en el fundo es siempre bastante dura y al pobre llaman basura cuando le agarran el rumbo; no descansa ni un segundo y así lo pasa agobiado; dura faena ha trabajado para aquel terrateniente, su vida es tan deprimente y se ve muy obligado. Si se llega a cosechar en la tierra que nos dan tan sólo nos dejarán unos porotos y a par; tenemos que alimentar a esos ricos prepotentes que esclavizan inconscientes a los más necesitados, los que se ven obligados a la pega hacerle frente.
Despedida
Hasta aquí ya me despido;
soy trabajador de fundo,
mi narración no confundo
porque en carne lo he sufrido;
esta tierra en que he nacido
ha guardado mi opinión
cuando yo por mi aflicción
he pensado renunciar
pa ponerme a trabajar
en cualquiera profesión.
Rosalindo Farías24
24 Diego Muñoz (selección). Poesía popular chilena, Santiago, Editorial Quimantú, 1972, pp. 119-120.
Presentación
Antes de la peluca y la casaca fueron los ríos, ríos arteriales: fueron las cordilleras, en cuya onda raída el cóndor o la nieve parecían inmóviles: fue la humedad y la espesura, el trueno sin nombre todavía, las pampas planetarias.
Pablo Neruda
Por siglos Pachamama estuvo oculta, encubierta, protegida en medio del océano, silenciosa, clandestina, anónima, guardadora de su verde virginal. Por siglos la Mar-Madre la apartó, abrazó, cubrió su cuerpo, cuidando el secreto de su paraíso. Sus playas, sus bosques, sus cordilleras, sus aves vivieron en el goce de su libertad y su belleza, por los siglos de los siglos...
Contenía este cuerpo Mamapacha seres humanos en su interior que vivían en la intimidad de «su espesura» o entre los recodos de sus cerros y cordilleras sagradas. Seres humanos, nosotros mismos, que estábamos en su cuerpo en umbilical conexión, respirando desde sus entrañas, habitando uterinamente en cada una de sus partes e intersticios, sin ver el todo de la mama: tal era nuestra intimidad estando en nuestro cuerpo propio, andando en el seno de nuestra Pachamama por los siglos de los siglos ...
Ya fuese en su rostro a ras-mapu, con sus habitantes mimetizados en la piel de su Mama, con sus cuerpos semidesnudos adornados con plumas, con sus habitaciones de paja y su alimento recogido como dádiva; ya fuese en su rostro en cultivo, con sus habitantes organizados en clanes familiares en función de la producción agrícola de su alimento y dirigidos por jefes prestigiados en el servicio; ya fuese en su rostro monumental, con sus habitantes jerarquizados en función de una cúpula religiosa y militar, los humanos de Pachamama vivíamos, trabajábamos y producíamos en el modo de comunidad: donde los miembros de un grupo con lazos de consanguinidad y que habitaban una determinada parcialidad de tierra la cultivaban en conjunto, distribuyéndose sus productos (restando el tributo en regiones de imperio) e identificándose sagrada y ritualmente con ella. El habitar-cultivar la tierra en comunidad era el modo-de-ser o el derecho natural por excelencia de los habitantes de Pachamama, sagrado ritual a la vida como cultivo-común, ni siquiera sustraído por los más poderosos de aquellas comarcas.
Sin embargo, el tiempo había de llegar en que Pachamama fue des-encubierta, de-velada, atravesando la osadía marinera sus océanos protectores, siendo alcanzado su cuerpo en sus playas virginales y atravesada su vagina con el fuego del hierro. Ni la inocencia del paraíso-al-fin-hallado en las frágiles islas a ras-mapu pudo impedirlo. Impulsados por el deseOro, no Vieron, no quisieron aprenVer de la Pachamama, destruyendo cuerpos y comunidad.
América fue, al mismo tiempo que nombrada, negada. Junto a la violencia desatada sobre los cuerpos inocentes, se rompe violentamente el modo de producir comunitario que resguarda el derecho de vivir como habitar-cultivar la tierra de nuestros ancestros. En el seno de esa violencia se inaugura el modo de producir privado-esclavista-encomendil-inquilinal-asalariado, que sustrae la tierra común y la pone en manos de un señor ex/traño a su habitar ancestral, sujetando a todos sus habitantes al servicio y beneficio de un solo y ex/tranjero amo y patrón. Con la conquista colonizadora se produce
(…) la introducción de un tipo de propiedad desconocido en América como era el de la propiedad privada tan ajeno al indígena. Por ello, (el ab/orígen) no entendía con claridad cual era el fin de acumular riqueza a través de grandes extensiones de tierra. (…) En la mentalidad indígena no existió el concepto de propiedad individual. La tierra pertenecía a la comunidad; el individuo solo tenía un derecho de usufructo sobre ella si cumplía con los deberes y obligaciones que le imponía la comunidad (…). Por ello, la aparición y desarrollo del latifundismo, la concentración en una persona o familia de enormes extensiones de tierra de las que solo una parte se cultivaba, fue para los indios algo inexplicable y esencialmente injusto25.
La historia latinoamericana, desde cualquiera de sus espacios, ha de comprenderse desde aquella discontinuidad radical que surge de su colonización europea realizada no como inmigración, sino por la vía de una conquista armada que toma posesión de todo su cuerpo-territorio y somete a todos sus habitantes nativos a nombre de un poder extranjero.
La relación conquistadora-colonial que establecen las metrópolis hispanas con el territorio americano, se expresó principalmente en la toma de control y flujo de las riquezas minerales y de productos agrícolas rentables desde América hacia el continente europeo, impactando y modelando decisivamente la economía de Pachamama América y su desarrollo histórico en función de intereses ex/tranjeros26.
Por su parte, el orden colonial interno en América se funda, básicamente, en la apropiación privada de la tierra como consumación de la conquista del territorio y de sus habitantes. «El poder del rey se esparció por el territorio en la forma de latifundios, de señores de tierras que lo representaban»27. Dicho proceso de apropiación de tierras consiste en la expropiación ampliada de tierras americanas comunitarias y su concentración individual-privada. «El proceso de apropiación de las tierras de los indígenas fue muy diverso (…), pero en casi todas partes fue paulatinamente conduciendo a un proceso de acumulación de tierras que fue la base de la hacienda»28. Es al interior de la hacienda donde se plantaron las bases de una clase terrateniente fundada en la gran propiedad y en el control privado de aquella población conquistada que quedó morando al interior de dicha tierra a-propiada, población cedida al hacendado como mano de obra tributaria por el Estado español.
Durante el transcurso del período colonial americano y, especialmente en el siglo XVIII, se consolida esta estructura agraria mediante una alta concentración de la propiedad de la tierra sujeta a mayorazgo, en detrimento de las tierras de comunidades y pueblos de indios, junto a la fidelización y supeditación al hacendado de una masa de trabajadores agrícolas. «La dicotomía español-indio fue progresivamente reemplazada por la de hacendado-peón (…)»29. En la cima de esta dicotomía se erige una clase terrateniente que no sólo ejerce el poder sobre la población sujeta a su influjo, sino que gobierna sobre amplios territorios. De este modo, «las estructuras agrarias son, en América Latina, no tan solo un elemento del sistema de producción, sino también un dato fundamental de toda la organización social»30.
La construcción de una clase terrateniente colonial americana se amplía y consolida en el proceso de la Independencia y postindependencia colonial, con la toma del poder político por parte de este grupo, asumiendo la dirección de sus territorios desde sus propios dominios hacendales y pugnando entre sí por el control del poder nacional. «Rotos los vínculos con la Metrópoli, el poder tendió a desplazarse hacia la clase de los señores de la tierra»31. Las luchas intestinas en la postindependencia americana son expresión de las disputas entre las distintas facciones de esta clase terrateniente que ejerce el poder desde sus territorios y haciendas, buscando el poder nacional.
En suma, el fruto principal de la conquista-y-colonia española y portuguesa para-América es la emergencia y consolidación de una clase terrateniente latinoamericana que, construida y legitimada en el proceso colonial, alcanza la plenitud de su figura en las repúblicas decimonónicas, cooptando al Estado para-sí: continuando el proceso de concentración de la propiedad de la tierra y legitimando el control del hacendado sobre la población de sus dominios. Se consolidó el reinado del «latifundio, término que designa la propiedad privada (o del Estado y de la iglesia) de gran extensión explotada por personas distintas del propietario»32. A pesar de la búsqueda de algunas modernizaciones tecnológicas y administrativas que permitiesen aumentar la producción, la característica básica del latifundio o hacienda latinoamericana se funda en el carácter de su población trabajadora como conquistada/colonizada, hecho que configura el rasgo propio del que aquí llamaremos «campesinado hacendal».
En el desarrollo de las nuevas haciendas o latifundios se combinan aspectos tradicionales y modernos. El aspecto tradicional es el de la reproducción de mecanismos coloniales de apropiación de los recursos naturales y de aplicación de un poder coercitivo sobre la mano de obra. El aspecto moderno es el de la gestión de unidades productivas orientadas a obtener el máximo posible de productos susceptibles de ser comercializados (…) efectuando desembolsos mínimos de capital33.
Las definiciones de los sujetos involucrados en el agro latinoamericano
–principalmente terratenientes y campesinado– quedaron envueltas en la disputa teórica que surgió en América Latina en los años sesenta y setenta tras una definición del modo de producción latinoamericano (feudalismo o capitalismo); discusión que tendió a saldarse desde la siguiente lógica histórica: «capitalismo para el siglo XX»34.
Esta es la fisonomía que fue adquiriendo el proceso histórico latinoamericano general, asumiendo cada espacio sus particularidades, las que a nuestro juicio dependerán de: a) las raíces amerindias de cada territorio y la intensidad de la intervención conquistadora/colonial o republicana sobre dicho sustrato americano; b) la distancia y relación de cada espacio territorial respecto de los centros metropolitanos coloniales y republicanos; y c) la modalidad e intensidad de la inserción de cada espacio al mercado externo y al capital internacional: esta dinámica comercial generó nuevos grupos de poder que entraron en relación con la clase terrateniente conquistadora/colonial, modificando la correlación de fuerzas e induciendo alianzas estratégicas específicas.
Desde estas señales, ¿cuáles son algunos de los rasgos del latifundismo chileno y como definimos, en términos generales, a las clases y grupos que quedan insertos en ese régimen de producción agrario?
Comprendemos a la clase terrateniente chilena –algunas de cuyas manifestaciones políticas a mediados del siglo xx buscamos mostrar en este trabajo– en el seno de este proceso histórico general latinoamericano de conquista/colonizadora; sin embargo, habría que señalar algunos factores propios de su proceso formativo. Primeramente, se trata de una clase que asienta su poder hacendal colonial tras la progresiva despoblación indígena del territorio central, mientras tiene al territorio libre mapuche como escenario bélico de fondo: territorio que si bien provee de mano de obra esclava, sirve de refugio de naturales y de mestizos, dificultando la retención de mano de obra en las haciendas, configurándose un peonaje que se proletariza y desproletariza estacionalmente35. El poder directo del hacendado se ejerce principalmente sobre los inquilinos, campesinos arrendatarios arranchados en los predios de la hacienda que, a través del endeudamiento, pagan su arriendo mediante trabajo obligado en la hacienda del patrón, constituyéndose en la base del campesinado hacendal chileno. «El inquilinaje como sistema de trabajo, pero sobre todo como sistema de relaciones entre personas desiguales, se encuentra en el origen de la clase alta chilena, de la clase terrateniente. (Asimismo) a través de la hacienda se producía la relación entre el Estado, las clases políticas o dominantes y las clases populares»36.
En segundo lugar, se trata de una clase latifundista que toma posesión de un territorio alejado de los centros de poder virreinal colonial, pero que se asienta en las cercanías del poder gubernamental local: el valle de Santiago. Allí desarrolla sus dotes de gobierno social y civil con un fuerte sentido endogámico, tomando fácil posesión del Estado republicano en el siglo xix como cosa propia y prolongación natural de su casa de campo. «Había rencillas al interior de la elite, pero en Chile, más que en el resto de Hispanoamérica, existe una fuerte continuidad social que atraviesa el período de la Independencia» 37. En tercer lugar, debido a las condiciones climáticas del país, se trata de una clase terrateniente imposibilitada de producir riquezas de gran valor comercial (como la caña de azúcar, etc.), por lo que no logra subsistir de la producción agrícola misma. Por ello, estamos ante una clase que desarrolla múltiples identidades y oficios: «mezcla de negocios rurales y urbanos, mezcla de productor y especulador, combinación de mercader y político»38.
En suma, la clase terrateniente chilena construye su diferencia, más que en la riqueza, en la generación de una sociedad desigual y jerarquizada al interior de la hacienda. Esta jerarquía se basa en la progresiva pérdida de autonomía de una masa campesina (inquilinos), que termina por permutar su fuerza de trabajo, la de los suyos y la de trabajadores adicionales («obligados» o «voluntarios») por una parcela de subsistencia. Estas haciendas o ‘fundos’ se constituyeron en «la unidad económica básica y predominante en la sociedad agraria», unidad que buscaba cerrarse sobre sí misma y construirse, idealmente, sobre relaciones patriarcales39. Por otra parte, la hacienda se constituye como un espacio de trabajo transitorio, a bajo sueldo, para un numeroso peonaje vagabundo (gañanes) que, desarraigado de cualquier forma de economía campesina familiar, no está dispuesto, sin más, a perder su libertad en las haciendas por un mal salario40.
De este modo, la clase terrateniente chilena en el siglo XX debemos comprenderla –salvando las especificaciones del proceso histórico señalado– como una clase terrateniente capitalista, fundada sobre la propiedad privada de la tierra y la contratación de fuerza de trabajo, con el fin de producir bienes agrícolas destinados al mercado, apropiándose de la plusvalía generada en este proceso. En el caso chileno, la salvedad de esta definición queda señalada por la situación del inquilinaje el que, si bien vende, en parte, su fuerza de trabajo en el siglo XX, no es estrictamente un proletario, sino un alienado arrendatario. En este mismo sentido, mientras «la estructura interna de la hacienda mantenía las normas tradicionales de respeto y de paternalismo, (por) fuera de ella el propietario trataba de elevar sus ganancias al máximo como cualquier empresario capitalista»41. Por su parte, la riqueza de la nación se generaba principalmente por fuera del ámbito productivo agrario, en el campo minero en manos de capitales extranjeros42.
Como prolongación de su poder de clase, los terratenientes chilenos se identificaron con el Estado como su propio brazo político y armado, tomando «las riendas del poder»43, configurando un sólido poder social y político de clase que se ejercía a nivel ampliado, desde el control político electoral de la fuerza de trabajo campesina, hasta su propia instalación en todos los aparatos de gobierno.

