Movimiento en la tierra. Luchas campesinas, resistencia patronal y política social agraria. Chile, 1927-1947
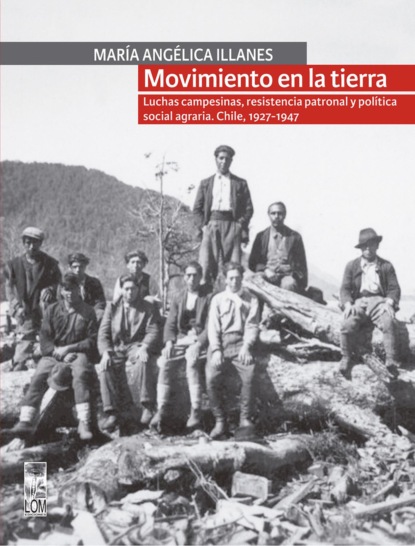
- -
- 100%
- +
«Juanillo» es llamado el obrero que trabaja en un predio agrícola sin que haya sido llamado o contratado por el patrón sino como sustituto o reemplazante de un inquilino. Este último es quien celebra el contrato de trabajo con el dueño del fundo y quien recibe los beneficios de casa, ración de tierra para siembra, talaje, etc. (El inquilino) que se dedica a trabajos propios de su hogar o profesión y que no presta servicios en el fundo, busca para que trabaje por él o, más propiamente, para que «cumpla la obligación» inherente a su calidad de inquilino, a un obrero, al «Juanillo»63.
Este trabajador-voluntario-obligado, que existía específicamente en la zona central agrícola (de Biobío al sur no pesaba sobre el inquilino la obligación de «echar peón»64), si bien recibía el sueldo correspondiente al inquilino, más un sobresueldo pagado por éste, no figuraba en las planillas de pago del fundo, por lo que no recibía imposiciones de la Caja del Seguro Obrero Obligatorio, no tenía goce del feriado legal anual, como tampoco tenía derechos derivados de falta al trabajo por enfermedad; es decir, no tenía ninguno de los derechos modernos establecidos en el Código del Trabajo. Este obrero agrícola hacía el mismo trabajo que el inquilino, «con la tremenda diferencia de tener que trabajar de noche, no tiene casa donde vivir y, por ello, se ve obligado a agregarse a alguna familia de inquilinos o dormir en los pajales»65.
El hecho de que los reemplazantes voluntarios o Juanillos habitasen en casa de los inquilinos de la hacienda, aseguraba al patrón una disponibilidad permanente de mano de obra, sin mayores obligaciones que el jornal con ración de comida sólo en días trabajados, no estando obligado el fundo a proporcionarles trabajo estable, por lo que sufrían cierta cesantía durante el invierno. Sin embargo, se calculó que en la zona central los inquilinos trabajaban un promedio de 270 días al año y los voluntarios unas 240 jornadas. De este modo, los inquilinos constituyeron «la base fundamental de reclutamiento de fuerza de trabajo» para la hacienda, caracterizado como una «especie de contratista de mano de obra ya que se obliga a proporcionar al fundo o hacienda una determinada cuota de trabajo, para lo cual aporta el suyo, el de sus familiares o allegados o incluso puede pagar a otros asalariados o inquilinos»66.
Por su parte, la economía patronal contaba con los medieros, entre los que se podía distinguir: a) el inquilino mediero que, reuniendo las condiciones del inquilino común, trabajaba en medias con su patrón; este último le entregaba 3 ó 4 cuadras de tierras, debiendo poner el inquilino mediero los animales y las herramientas; si el patrón ponía la semilla, le debía ser devuelta al momento de la cosecha, cuyo producto se repartía en partes iguales entre el patrón y el inquilino. Mientras realizaba este trabajo, «el inquilino debe poner en su reemplazo 1 ó 2 obreros pagados por él, a fin de que trabajen para el patrón»67; b) la del mediero apatronado que eran aquellos trabajadores agrícolas que «trabajan en un fundo o hacienda en medias con su patrón bajo su inmediata dependencia y, por lo general, sin elementos propios de explotación», y c) los medieros propiamente tales, que corresponden, por lo general, a pequeños campesinos que trabajaban en forma independiente y con elementos propios y que «contratan la explotación de cualquier labor agrícola con el fin de repartirse las utilidades con el propietario, tenedor o arrendatario de un predio rústico, sin que exista entre ambos la dependencia o subordinación que crea el vínculo patrón-obrero»68. El patrón, en este caso, ponía únicamente la tierra, mientras los «hijos del mediero deben obligatoriamente trabajar para el patrón en el fundo en vez de ayudar a su padre»69. En el centro del país, el sistema de mediería jugaba un importante papel. «Entre Aconcagua y Colchagua el 18% de la superficie con cultivos anuales era explotada en medias, cifra que subía al 34% entre Curicó y Ñuble»70.
La cosecha de los campesinos y mapuche en sus medierías y comunidades tenía bastantes pérdidas: se hacía, por lo general, en máquinas «malas, viejas, que no alcanzan a refregar todo el grano que tiene la cabeza del trigo». Deducida la semilla que debía pagarse al patrón, cuando se hacía la molienda en el pueblo, había que trasladar las gavillas amontonadas en carretas de bueyes sin resortes, por malos caminos, por cerros, golpeándose las «cabezas de trigo, desparramando para las torcazas y perdices» y a veces dándose vuelta la carreta en la falda de algún cerro… luego había que pagar la «maquila» (costo de la molienda) que en el sur era unos 14 kilos por saco de m/m 100 kilos71. No alcanzaba al mediero para la alimentación de su familia durante todo el año; con el hambre y el frío del invierno, el mediero acudía al patrón para pedirle prestados algunos kilos de trigo, papas y legumbres, que debía pagar con la cosecha venidera, en un círculo vicioso del que no podía salir…72.
El inquilinaje y la mediería permitían a los patrones lograr cuatro propósitos: a) tener atada a la explotación la mayor parte de la fuerza de trabajo que les era necesaria; b) remunerar con especies abundantes y a bajo costo, evitando desembolsos mayores en dinero; c) evitar la contratación en períodos muertos, mediante el expediente de los voluntarios vinculados a la explotación que sólo eran ocupados según las exigencias temporales del calendario de labores y mediante la contratación de afuerinos, y d) mantener un fuerte control social sobre familias arraigadas al fundo o hacienda por generaciones73.
Desde el punto de vista de los inquilinos, la principal compensación de su trabajo y obligaciones en la hacienda era, sin duda y a pesar de las malas condiciones de la vivienda, la posibilidad de «habitar» allí con su familia en forma relativamente estable, es decir, realizar y forjar su vida e identidad como trabajador de la tierra, como campesino. «Ser ‘apatronado’ era mejor que ser ‘proletario’, sin trabajo permanente, sin un lugar donde residir y una vivienda en que habitar»74.
Finalmente, estaba el grupo más numeroso constituido por los asalariados agrícolas o proletarios del campo, trabajadores a trato, que podían adquirir las figuras de «peones residentes», «afuerinos», «pisantes», etc. Por lo general, «no tienen arraigo en los fundos en que trabajan, vagando de fundo en fundo, algunos con mujeres e hijos, durmiendo en pajales o galpones, ganando bajos salarios»75. Estos «afuerinos» eran contratados en tiempos de máxima demanda, por lo general en tiempos de cosecha; muchos de ellos provenían de la agricultura campesina minifundista o eran pobladores sin tierra de aldeas rurales y que se desempeñaban como «trabajadores migratorios»76. La mayoría de estos proletarios campesinos eran peones progresivamente desenraizados de la tierra, que seguían engrosando, desde la época colonial, la población de vaga-mundos en los caminos de Chile77.
Desde Aconcagua a Biobío, al interior de los fundos y haciendas del centro del país, se conformaba una «estructura laboral piramidal», en cuya cúspide el patrón delegaba sus funciones en un «administrador» secundado por una serie de «supervisores llamados mayordomos, capataces y sotas (vigilante de diez hombres)», quienes tenían bajo su mando a los trabajadores-campesinos en sus distintas figuras: inquilinos, reemplazantes u obligados, voluntarios, afuerinos, peones78.
2. Condiciones de vida del campesinado chileno
En el agudo tiempo de crisis que se inició con la primera guerra mundial y, especialmente, con el colapso mundial del capitalismo en los años de 1930, la mirada de los grupos dirigentes, especialmente de las izquierdas, se dirigieron hacia la situación social y económica que se vivía en la tierra y su influjo sobre la ciudad. Era la tierra la que, como siempre y más que nunca, debía seguir sustentando a la población en medio de la tormenta de la crisis comercial: del trabajo de sus cultivadores pendía la sobrevivencia de la población en su conjunto.
Sin embargo, estos cultivadores eran, mayoritariamente, trabajadores agrícolas mal pagados, mal comidos, mal dormidos; asalariados temporales sin arraigo o inquilinos cuya «regalía» de chacra y talaje le daba «derecho» a un latifundista, generalmente ausentista, a contar indiscriminadamente con su trabajo, el de su familia y de un trabajador extra. Como veremos, se trataba de un latifundista muy consciente de sus intereses particulares de clase y muy inconsciente acerca del valor social y humano de la fuerza de trabajo de sus fundos, así como acerca de su responsabilidad como propietario de un fragmento nada menor de la tierra de la nación. Dejadas en manos de administradores, las tierras de estos propietarios eran de baja rentabilidad y explotadas con escasa innovación en sus métodos productivos; tierras que servían más como fundamento de su poder de clase, que como fuente de producción y de generación de bienestar colectivo.
La situación de la miseria campesina y de la concentración de la propiedad terrateniente y su inefectividad productiva comenzó a ser, poco a poco, sacada a la luz desde principios del siglo xx y, con mayor énfasis, como decíamos, a partir de la crisis capitalista de 1930, cuando la supervivencia de todos pendía de la producción de alimentos. Las voces críticas de la época señalaban como el principal problema del régimen agrario, la mala distribución de la tierra y los bajos salarios de los trabajadores agrícolas, cuestionando el estancamiento de la producción de alimentos y el pauperismo del campesinado. Los estudios del norteamericano George MacBride sobre la situación del agro hacia 1924 revelaron la excesiva concentración de la propiedad de la tierra en Chile: entre Coquimbo y Biobío la tierra estaba principalmente en manos de hacendados con propiedades mayores de 2.000 hectáreas (5.396 haciendas, 11 millones de hectáreas), controlando el 89% de la tierra. El resto, un total de 1,3 millones de hectáreas, estaba repartida entre 76.688 propietarios con predios de menos de 5 hectáreas (1,4% de la tierra agrícola), un 40% de los cuales tenía en promedio apenas 1,5 hectáreas. En otros términos, la extensión del suelo cultivable alcanzaba al tercio de la superficie territorial: el 62% eran haciendas de más de 5.000 hectáreas, pertenecientes a 568 propietarios y el 16% eran predios entre 1.000 y 5.000 há., pertenecientes a 2.052 propietarios. En suma, «el 78% de la extensión cultivada chilena pertenece a 2.620 personas, (mientras) 57.360 personas son dueñas de propiedades de menos de 5 hectáreas»79.
Tal como existe en nuestro valle céntrico, el latifundio significa (…) rutina y producción incompleta; en lo social, la supervivencia de un sistema semi-feudario que es la más cerrada valla en contra del advenimiento de un bienestar holgado para nuestro pueblo; en lo económico, una riqueza hoy muy inestable para el dueño y miseria de por vida para el hombre que unce junto con el buey, al arado; y en lo cívico, depósito de materia inflamable para cualquier explosivo revolucionario80.
Se vislumbraba la necesidad de una reforma que permitiese abordar la mala distribución de la propiedad, siguiendo el cercano ejemplo del México post-revolucionario y de la Europa de post-primera guerra. Esta crítica alcanzó niveles cada vez más resonantes, especialmente al momento, como veremos, de la formación en Chile en 1936 del Frente Popular (en adelante FPCh), que constituyó una importante alianza de fuerzas políticas críticas, proclives a hacer del Estado un instrumento de cambio social al servicio de una democracia que resguardara los derechos sociales de los trabajadores y del pueblo en general. A través del periódico vocero de dicha alianza, el que justamente portaba el título de Frente Popular, esta coalición denunció los problemas de subsistencia popular, especialmente la carestía de vida, exacerbada por la exportación de alimentos, mientras se visibilizaba la grave situación salarial de los trabajadores, especialmente de los trabajadores agrícolas.
El trabajador agrícola gana, computando sus entradas por habitación y especies, $6.50 al día. El minero gana $11 diarios. El obrero de la industria gana $7.80 por día. El obrero ferroviario (…) gana $13.70 diarios. ¿Pueden bastar estos salarios para la subsistencia de una familia obrera? (…) El Dr. González demuestra que una familia obrera media, con 3 hijos, debe gastar a lo menos $13 diarios por el sólo capítulo de alimentación81.
Un panorama acerca de las condiciones de vida de sectores del campesinado de la época en estudio fueron reveladas a través de un Informe de Visitación del Trabajo presentada al Congreso Nacional a raíz de una petición de Oficio requerida por el diputado y dirigente de la Liga Nacional de Defensa de los Campesinos Pobres, Emilio Zapata. En dicho Informe (1937), relativo al fundo «Santa Elisa»82, se daba cuenta que los 22 inquilinos que allí laboraban percibían un salario consistente en $0.80 diarios, 3 galletas diarias de valor de $0.60 cada una, media cuadra de terreno para chacra de valor de $600 (anuales) y talaje para 10 animales de un valor de $6 mensuales por cabeza, haciendo presente que «este derecho a talaje puede considerarse casi nominal, por cuanto la pobreza de estos inquilinos no les permite tener animales». La pulpería del fundo, entregada a un concesionario, era la encargada de pagar a los inquilinos, los cuales, con los descuentos realizados, por lo general no recibían pago alguno en dinero efectivo. Requerido el pulpero para que publicase los precios de los productos, este habría declarado que estaba de más porque los campesinos jamás alcanzaban a llevar un kilo, lo cual «me demostró palpablemente la pobreza suma en que vive la gente del fundo». Los inquilinos, además, estaban sometidos a una serie de multas «sin tasa ni medida». Había inquilinos a quienes se le aplicaban multas de $20 el día del pago, los cuales, habiendo tenido un alcance líquido en la quincena de $9.60, quedaban sin sueldo alguno y endeudados. Se le obligaba al inquilino a proporcionar cada 15 días un arreador de ganado para ir a la feria, el cual estaba obligado a servir en caballo y montura propia, remunerándoseles con un viático de $2.50 para tres días. No existían contratos de trabajo y no pudo saber el Visitador si las libretas del Seguro Obligatorio (que todos tenían) estaban al día. Había reclamos respecto de los desahucios, no otorgándose los dos meses que requería el Código del Trabajo. La vivienda se describe como «rucas primitivas o ranchos de paja», existiendo 10 casas de teja y zinc en regular y mal estado. La única expresión de «modernidad» era la existencia de una escuela al interior del fundo. En suma, el Visitador anotaba que el patrón sólo cumplía en parte con el Código del Trabajo, manifestando que los escasos salarios y las pocas facilidades que se les otorgaba se expresaba «en los rostros de todos los inquilinos muestras de descontento, angustia y miseria»83.
Las denuncias sobre los bajos salarios y sobre los abusos en relación a los precios de compra-venta de productos y mercaderías en las haciendas, eran pan cotidiano en la década de 1930. Como ejemplo, en la prensa de Talca se denunciaba que en el fundo «San Pedro» de Molina (departamento de Lontué) la comida de los trabajadores no era ni para perros, intragable, que los sueldos eran de $2.50 al día, suma con que los inquilinos, con 4 y 5 hijos, no alcanzaban a alimentar a su familia; las mujeres ganaban $1.80 diarios y los afuerinos $3 y $3.50. A los inquilinos que recién habían hecho sus cosechas, el patrón se las compraba en dinero a razón de $1.45 el qq. de porotos y se los vendía después a $1.80 el qq. ; el maíz se les pagaba a razón de $45 el qq. y se les vendía luego a $60; mientras en el almacén patronal se les recargaba «30 ctv. por el kilo de azúcar y les roba 8 decagramos y así en todas las mercaderías que hay en este negocio»84.
En algunas haciendas y fundos solían trabajar también los niños campesinos, sustrayéndose a la escuela y soportando largas jornadas que sus cuerpos débiles resentían. Era lo que ocurría en el extenso fundo «Santa Inés» de la Beneficencia, ubicado en Melipilla, donde trabajaban 100 trabajadores campesinos que habitaban en chozas de paja llovidas por la lluvia y donde «más de 60 menores de quince años, entre los cuales hay algunos que no han llegado a los nueve, trabajan en los campos, arrancando malezas y realizando una faena que a los adultos se les paga a $3, por la cual ellos obtienen no más de $1,20», realizando jornadas de más de 10 horas diarias85.
Una de las denuncias reiteradas que se hace en la época a través de la prensa, se refiere a la «vivienda» campesina. En su Informe de Visita al fundo «El Carmen» de Colchagua, el inspector Vial visitó las habitaciones de los inquilinos y «pude comprobar, dice, que ellas no solo eran anti-higiénicas e inadecuadas, sino que en ellas hacían vivienda común los obreros y sus familias con las aves y hasta chanchos y (…) se encontraban con barro y estiércol debido a la mala techumbre y a que el piso de las piezas se encontraba a un nivel más bajo que el del patio. (…) la familia del inquilino vivía en una promiscuidad inconveniente de padres e hijos»86. Esta descripción, que habla de hacinamiento, miseria, humedad y promiscuidad, son imágenes que se repiten en las denuncias sobre las condiciones de la «vivienda» campesina, una de cuyas dramáticas expresiones eran los «burros parados» del fundo «El Radal», como se muestra en la carta y dibujos de Tegualda.
Al respecto, en Longaví, Linares, se daba cuenta de la miseria de la habitación campesina en la Hacienda La Quinta, que reunía a los fundos «Esperanza», «San José», «Santa Amalia» y Macul», abarcando más de 144.000 cuadras, cuya propietaria solo cultivaba 3.000. Miseria de las chozas llovidas de los 700 campesinos que allí trabajaban, en violento contraste con la gran mansión construida por su dueña, donde pasaba solo dos o tres meses al año. La pobreza y la mala alimentación entre la gente del campo se manifestaba en sus cuerpos a través de la tuberculosis que hacía muchas víctimas entre ellos. Esta miseria había sido el motor que había llevado a sus trabajadores a formar sindicato: «ellos por fin se han convencido de que la unión hace la fuerza»87.
Los diputados de izquierda –especialmente el diputado socialista Emilio Zapata Díaz–, reiteradamente denunciaban las malas condiciones de vida del campesinado ante la Cámara, solicitando a menudo por oficio al ministro del Trabajo realizar visitas inspectivas a los predios cuestionados. Así, con prontitud y por orden superior, se trasladó en auto al fundo «La Cé» el inspector del Trabajo de Talagante, en compañía de Pedro Saravia, presidente del Sindicato Agrícola de ese predio, arrendado por un señor Alfaro, con el fin de verificar el estado de las viviendas de los trabajadores, cuyas malas condiciones habían sido denunciadas en la Cámara por el diputado Zapata. El inspector Luis Bahamondes visitó las 44 casas del fundo, constatando que éstas se encontraban «en estado lamentable», no pudiendo ni siquiera ser refaccionadas, «por cuanto estas están afirmadas por horcones, su cielo es de totora y el piso es nada más que tierra, acarreando graves enfermedades a los niños». Bahamonde denunciaba, asimismo, que los trabajadores del fundo estaban bebiendo agua de acequia88.
Motivo de reiterados reclamos y demandas en los Pliegos de Peticiones que se presentaron en el período que estudiamos era la alimentación de los trabajadores campesinos, la que consistía en un solo y mismo plato día tras día, semana tras semana, mes a mes: el plato de porotos con grasa, acompañado de una «galleta», que, a menudo, combinaba el trigo con otras harinas de mala calidad y sabor. Ninguna variación, ninguna verdura, ninguna fruta. Se denunciaba la desnutrición en los campos y que, en algunos fundos, como en «Santa Inés» de Melipilla, propiedad de la Beneficencia, se echaba los porotos a los trabajadores en un tarro parafinero, debiendo comer varios del mismo tarro y sentados en el suelo…89.
La prensa no solo sacaba a la luz las noticias acerca de la situación puntual que vivía el campesinado, sino que, a menudo, adoptaba la forma de una denuncia activa, es decir, operaba a través de una «observación por dentro», a través de emisarios y corresponsales ocultos que penetraban en las haciendas y vivían la situación de los campesinos, para luego hacer la denuncia desde dicha experiencia vivida en carne propia. Es el caso de varios artículos escritos, por ejemplo, en el diario La Hora por «Juan Mirón». El autor, que dice haber vivido en el campo algunos meses, se dirige en sus artículos al ministro del Trabajo, aclarándole cuáles son las causas de la precaria situación de los obreros agrícolas. Hace una descripción de la situación de los inquilinos y afuerinos: el «inquilino de obligación entera» debía prestar servicio al terrateniente, recibiendo como pago $0.60, tres galletas, un pan negro, una «casa», talaje para seis animales, una cuadra de tierra para sembrar trigo y una chacarería. La «obligación del inquilino» era llevar y pagar a un trabajador haciendo ciertas obras de cosecha y proporcionar un hombre con caballo cada vez que la hacienda lo requiriese. Los «inquilinos de media obligación» cumplían y se beneficiaban de la mitad de lo anterior, con un salario de $0.40. La casa era «un pobre rancho de paja y barro formado por dos cuartos y una cocina», dice don Mirón, y agrega que las tierras para cosecha y talaje eran malas, que se daban «en campos llenos de troncos y zarzamoras, generalmente sin agua». Al contrario, le daban buena tierra para chacarería: «porque después que el inquilino cumplía la obligación de levantar el terreno, éste quedaba barbechado para la próxima siembra de trigo de la hacienda». Por otro lado, «nunca se les da carne de vacuno y una vez que hubo que sacrificar un novillo quebrado, éste fue comido a escondidas a orillas de un río, muy lejos de las casas del rico»90. A los «afuerinos» el patrón sólo les pagaba un jornal diario y alimentación que era la misma que se le daba a un inquilino: 3 o 2 galletas de pan y medio litro de frijoles. Los «afuerinos», llamados a veces «trateros» (trabajo a trato), debían buscar alojamiento por su cuenta, deambulando de campo en campo, a veces con sus familias. A menudo era el propio inquilino el que los contrataba y los alojaba. Ganaban entre $1 y $2 diarios. Finalmente, don Mirón llama al ministro del Trabajo a preocuparse de la situación laboral que afectaba a 200.000 afuerinos chilenos91.
Además de la miseria, muchos campesinos arriesgaban su vida si caían en alguna detención por acusación de algún robo del que, por lo general, no había comprobación. Los carabineros de las localidades acudían al llamado de los patrones para detener a algún campesino o trabajador agrícola, el que quedaba en manos de autoridades policiales a menudo inescrupulosas y torturantes:
«No puedo describir la escena brutal cuando carabineros me ataron las muñecas y colocándome alambres por detrás de las manos, me colgaron de un árbol, azotándome cada cinco minutos. Hace algunos años carabineros de este mismo retén asesinaron a mi padre. Fue encarcelado uno de ellos, seguramente el culpable. Después de esa época mi hermano y yo hemos sido víctimas de represalias y persecuciones de parte de estos indignos miembros del cuerpo de carabineros. El día sábado después del 18 de septiembre último fui detenido por orden de Santiago Herrera (administrador de la hacienda) a raíz de haber desaparecido una rastra de clavos. Fui llevado al retén y allí se me sometió a trabajos y torturas que ustedes y el Ministerio del Interior ya conocen. Cuando los representantes de la autoridad comprobaron que mis manos habían quedado inutilizadas, me pusieron un cordel a la cintura y me echaron a un pozo de agua, pero ya era tarde, pues mis brazos no volvieron a recuperar su movimiento… me amenazaron, me dijeron que si hablaba me matarían como a un perro…calladamente me dirigí al hospital de Melipilla…»92. El campesino de Alhué que daba su testimonio tenía 20 años.
No solo en los fundos y haciendas de propiedad privada pertenecientes a familias terratenientes chilenas los trabajadores campesinos vivían y trabajaban en muy malas condiciones, sino que ello también ocurría en predios que pertenecían al Fisco, especialmente a la Beneficencia Pública: fundos entregados a administradores muy explotadores, según las reiteradas denuncias de los dirigentes políticos de izquierda. En dichos fundos, denunciaba el diputado comunista Juan Chacón, «que deberían ser modelos de respeto a las leyes, protección a los obreros y cuidado del elemento humano, no ocurre nada de esto sino que, por el contrario, se hace todo lo posible por ahondar más las luchas sociales con la explotación despiadada del trabajador»; que allí se producían despidos arbitrarios de trabajadores e inquilinos, especialmente por causa de haberse éstos sindicalizado (fundos «Coirón» y «Tranquillas»), dando trato a «correazos» a inquilinos (fundo «El Tambo»), percibiendo salarios bajos que no alcanzaban a cubrir las necesidades básicas de la familia campesina, la que mal habitaba en pésimas viviendas (salvo algunas escasas nuevas construcciones), recibiendo la misma mala alimentación consistente en porotos y galletas, con una alta incidencia de tuberculosis y raquitismo y alta mortalidad infantil, fruto y expresión de las malas condiciones de vida y alimentación del campesinado en dichos fundos de la Beneficencia Pública93.

