Movimiento en la tierra. Luchas campesinas, resistencia patronal y política social agraria. Chile, 1927-1947
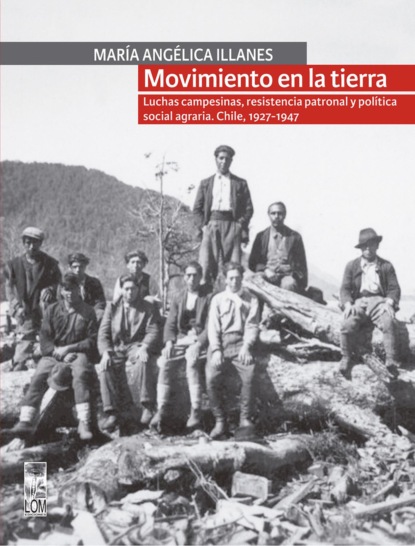
- -
- 100%
- +
A pesar de la inclusión que el Código del Trabajo hizo de los trabajadores agrícolas, estableciendo deberes laborales y obligaciones patronales destinadas a generar un mejoramiento en las condiciones de trabajo y vida del campesinado chileno, la documentación es reiterativa en denunciar las críticas condiciones de vida, de habitación y de trabajo de los campesinos, acomodando los patrones las exigencias de la ley a los intereses propios de su empresa agrícola. Era común, por ejemplo, que los patrones no tuviesen los libros o registros a que obligaba el Código del Trabajo y sucedía que los contratos de trabajo, como veremos más adelante, quedaban inscritos en «Reglamentos Internos de Fundo» especiales que elaboraba cada patrón, los que, por lo general, regían el trabajo según exigencias propias y «especiales» del fundo o hacienda, como era el caso de las horas de trabajo, manteniéndose la jornada «de sol a sol».
Las denuncias de las malas condiciones de vida del campesinado no solo aparecen como desesperadas voces grabadas en la prensa de izquierda, sino también era motivo de publicaciones médicas y estadísticas chilenas y extranjeras. Los galenos no podían quedar ciegos y sordos ante la situación del pueblo y del campesinado que pasaba hambre y vivía en pocilgas en completo abandono y miseria, constituyendo una categoría de «verdaderos subhombres» a quienes se les negaba «el derecho a vivir». Dicha negación de vida era fruto de «salarios de hambre» y de la orfandad de los trabajadores agrícolas respecto de toda protección estatal: «La medicina, la instrucción y la cultura no han podido penetrar las bastillas de los latifundios», planteaban los médicos. El concepto de subhombres formaba parte del lenguaje de la biopolítica de la época y por el cual los galenos se referían a seres que, dada su degradación económica, física y cultural, no alcanzaban el status de «seres humanos». La causa de esta subhumanidad residía en factores socioeconómicos. A juicio del criterio médico, ello era producto, básicamente, de la alta concentración de la propiedad de la tierra en Chile («586 familias controlan el 61% de la tierra, trabajando solo una parte pequeña de ella»). Los galenos y las estadísticas no se quedaban en el diagnóstico, sino que indicaban el camino a seguir para Chile y los pueblos indo-americanos: «Terminar con el latifundio, subdividir la tierra, fomentar la propiedad familiar, proteger decididamente por el Estado al pequeño agricultor y dar condiciones de hombre a los inquilinos y campesinos que en ella trabajan». La economía agraria debía ser una «economía controlada», puesta al servicio de la colectividad y del bien común; solo así el pueblo podría nutrirse y elevar sus defensas biológicas contra la enfermedad y la muerte. «Chile vive horas trágicas en su historia y nosotros los médicos, en la hora presente, tenemos que marchar junto a todo un pueblo que busca su liberación al luchar contra el imperialismo y las formas coloniales de la explotación de la tierra»94.
Por su parte, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) alardeaba de las favorables condiciones en que vivían en Chile los trabajadores e inquilinos y de sus numerosas regalías. Sin embargo, algunos terratenientes abogaron, hacia los años de 1940, por la entrega de algunos beneficios y porque los agricultores mejoraran las condiciones de vida de sus trabajadores, especialmente en el plano de la alimentación del binomio madre-niño, como respuesta positiva a la presión que surgía desde todos los flancos. Respecto de estos beneficios, un informe del año 1940 relativo al fundo «Las Mercedes» de Longaví en Linares –tomado como modalidad, ya que «en general las condiciones en que se trabaja son más o menos las mismas que existen en los demás fundos de la región»– señalaba que: a) el fundo repartía aproximadamente 25 litros de leche al día a los niños enfermos o madres con guagua; b) Los inquilinos y obreros obligados que no poseían bueyes para su trabajo, los obtenían del fundo, por lo cual pagan 250 kg. de frejoles en la cosecha; c) La ración de tierra que se daba a los inquilinos era para chacra; no se daba ración para trigo; d) Los inquilinos que tenían familia obtenían una ración de tierra para chacra de 1 ½ cuadra y estaban obligados con 2 trabajadores; e) Los inquilinos de «obligación entera» tenían talaje para cuatro animales y los de ½ obligación para dos animales95. El informe anterior muestra que, si bien se trata, en este caso, de patrones conscientes de la necesidad de «leche» de las familias campesinas, repartiendo también medicinas cuando se enfermaban, las condiciones de trabajo y vida de los campesinos eran difíciles, con recursos estrechos, puesto que escaseaba el talaje para animales, debían pagar caro por el uso de animales de trabajo, no podían sembrar trigo, por lo que debían comprarlo, y los inquilinos estaban obligados a poner dos trabajadores, lo que necesariamente mermaba notablemente sus ingresos.
Los trabajadores agrícolas sufrían, además, gran cantidad de accidentes del trabajo96, arriesgando su permanencia en los fundos y haciendas cuando se fracturaban o lesionaban gravemente, como fue el caso del obrero del fundo «El Vergel» de Rengo, Daniel Leiva, quien se encontraba hospitalizado y muy «afligido», ya que el «patrón le exige que dejen la vivienda en la que están cobijados su mujer y sus cinco hijos menores de 12, 10, 8, 6 y 2 años», siendo que se había accidentado desempeñando sus funciones, circunstancia en que un caballo «lo arrastró fracturándole la pierna; no encuentra sea justo le dejen ahora la familia sin tener donde estar y que él desde su lecho no puede valerse…»97.
Al ritmo, principalmente, de las luchas, las demandas, los Pliegos de Peticiones, así como también debido a la carestía de la vida y la participación en algunos de los beneficios del Código del Trabajo y de la previsión social (vacaciones, libreta de seguro), los salarios campesinos, durante el período que estudiamos, fueron subiendo –nunca al ritmo de la inflación– llegando hasta cerca $8 y $10 diarios en algunos fundos de la zona central, como lo revela este documento, escrito en términos de denuncia:
Desde hace dos años, este señor sub arrienda el fundo San Ramón. No ha reconocido las vacaciones a 7 campesinos que han trabajado más de año y medio en el fundo. Les tiene, además, retenida las libretas. A uno, que sufrió un accidente no se las pasó, por lo tanto no ha podido realizarse ningún tratamiento. Trata en forma violenta y agresiva a los campesinos y les paga $8 diarios y medio kilo de pan, pero sin derecho de recoger leña en el fundo. En los demás fundos de la zona, pagan $10 diarios como mínimo, más desayuno con galletas a la once y otra a la comida, aparte del litro de leche todos los días. Los inquilinos han hecho la denuncia a la Inspección del Trabajo, que ya hizo una visita y esperan que se resuelva su reclamo y se les pague su salario, se les devuelva sus tarjetas y se les den contratos98.
En el norte, en la comuna de Salamanca, Illapel, hacia el año 1943 los trabajadores agrícolas estaban ganando $7 al día por el trabajo de sol a sol, lo que se consideraba una «miseria»99. No obstante este mejoramiento de los salarios del campo, en muchas partes se mantuvieron estancados. Se denunciaba que en Coquimbo los campesinos ganaban entre $1 y $2,50 diarios por la ancestral jornada de sol a sol, cuestión que también ocurría en algunos fundos de Santiago (como era el caso de la Hacienda Boca-Lemu), mientras los patrones presionaban a los inquilinos por mayor fuerza de trabajo (dos trabajadores pagados por el mismo inquilino), además de la fuerza de trabajo de toda su familia100. En Molina, los inquilinos de los fundos «Fuente de Agua» y «Las Trancas» (propietario Alejandro Gren) denunciaban que el fundo, de 14.000 hectáreas, sólo producía 60 hectáreas y que ganaban $2 al día y vivían en casas «veinte veces más malas que los corrales de los animales del patrón»101. En el sur, en la zona de la Araucanía (Arauco y Lebu) se denunciaba que, aún en 1943, los inquilinos y obreros agrícolas percibían un salario de $1,2 y $3, respectivamente, por jornada diaria de trabajo de sol a sol, lo que la prensa de izquierda calificaba como «la explotación más vergonzosa que existe en la agricultura»102. Es decir, resulta muy difícil establecer una tendencia (aún cuando muchos P/p han conseguido alzas), dependiendo cada situación de los patrones, libres de hacer y deshacer en sus propiedades.
Respecto de la situación de medieros y arrendatarios de tierras, la situación que vivían en la época era bastante angustiosa, dependiendo absolutamente de la autoritaria y oscilante voluntad patronal de entregar tierra en mediería y en condiciones siempre difíciles de sobrellevar y de costear por dichos medieros y arrendatarios, quienes eran, por lo general, humildes campesinos vecinos al terrateniente que se estaban jugando día a día su supervivencia y, por ende, su «libertad». Se denunciaba, al respecto, que en San Clemente y Molina (1937), «los arriendos por cuadra ya llegan a $1.300 adelantados por así exigirlo el terrateniente de los alrededores», mientras en algunas partes las tierras en arriendo se estaban rematando a $1.500 la cuadra, lo cual imposibilitaba el acceso a ellas a los campesinos arrendatarios, quienes debían, además, contar con bueyes, enseres y semillas. Se decía que ese año 1937 ya no habría tierras para arrendar en la zona «pues esta es la mejor manera de aniquilar a los medieros y arrendatarios de tierras hasta reducirlos al triste papel de simples trabajadores del campo, con salarios de $1.20 al día y una ración de porotos viejos con grasa, acompañados de una galleta de afrechillo…»103.
En suma, a pesar de algunos logros que se alcanzaron al calor de las luchas, las demandas y la fuerza de la historia, las precarias condiciones de vida y las arbitrarias relaciones laborales en los campos de Chile se mantuvieron durante el período en estudio, prolongándose hasta la década de 1960. Un detallado informe sobre la situación del inquilinaje en San Vicente de Tagua Tagua realizado por el Departamento de Economía Agraria del Ministerio de Agricultura a fines de los años sesenta, resaltaba la pobreza de este grupo con ingresos «extremadamente bajos», habitando malas viviendas, mal alimentados y muchos en condición de analfabetos: un 40%. Aún en esa década de 1960, el «80% de los inquilinos no tenía contratos de trabajo», el 74% habitaba «viviendas inadecuadas», mientras el «75% no gozaba de feriado», siendo notorio la «falta de horizontes» del campesinado chileno: ‘Aquí no se arriba nunca’, ‘uno trabaja para puro sostenerse’, ‘apenas alcanza para comer’, ‘la gente está acostumbrada a vivir siempre apretada’ (…)»104.
3. El otro brazo, la otra mano: las mujeres campesinas. Historia y literatura
Viven su vida lóbrega y tétrica nuestras mujeres campesinas. Sufridas y silenciosas, levántanse al alba, cumplen su doble papel de esposas y madres, a la vez que trabajan para el patrón. Bajo la sombra de árboles seculares, ya como domésticas o en las lecherías, donde reciben un jornal risible.
Habitantes en un miserable rancho de una sola pieza, viven en la más espantosa promiscuidad. Extraordinariamente fecundas, incultas y supersticiosas, atienden como pueden a sus innumerables hijos, los que, llegando a la edad de 12 años, van a formar la larga fila del inquilinaje de la hacienda. Sin más conocimientos que los que sus padres pudieron darles, o más tarde conocerán las primeras letras en el cuartel si es que se encuentran aptos para cumplir sus deberes militares.
La sindicalización campesina ha hecho aún más tétrico su porvenir: centenares de campesinos despedidos de los fundos deambulan por los caminos con sus familias hambrientas y errantes… pero desde el fondo de las pupilas de nuestras mujeres campesinas brilla ahora una nueva luz: la voluntad de vencer, de tener para sus hijos un porvenir mejor. Deber de nosotros, militantes del PS, será tratar, por todos los medios a nuestro alcance que aquellas esperanzas sean en breve una bella realidad».
Rebeca Muñoz105.
En el sistema hacendal, el trabajo de la mujer era importante. El Censo Agrícola de 1936 registró un número de 121.190 mujeres-inquilinas y 20.661 trabajadoras temporales residentes en las haciendas o fundos y 13.024 que residían fuera del predio106.
Las mujeres inquilinas e hijas de inquilinos trabajaban tanto en faenas productivas de los fundos y haciendas, como también de empleadas domésticas en las casas patronales, además de preocuparse de la producción de la huerta del cerco correspondiente a su inquilinato y de las tareas domésticas de crianza y cuidado de hijos y de la casa. Como plantean las autoras Ximena Valdés, Loreto Rebolledo y Ángelica Willson, la estabilidad de las mujeres en las haciendas dependía de su relación con un hombre trabajador de la hacienda, ya como esposa o como hija. En caso de enviudar, la mujer inquilina podía ser expulsada por el patrón, ya que perdía su derecho a «puebla» (o a habitar en la hacienda)107.
Junto al movimiento campesino que comenzó a despertar, algunas mujeres campesinas y lechadoras comenzaron a levantar también rostro y voz, como Ana Lazo, secretaria del Sindicato del fundo «Piguchen» de la comuna de Putaendo, cuando por sí y a nombre de sus compañeras, habló a su patrón Alegría Catan para plantearle que no debían lechar más de 14 vacas cada una, tal como estaba estipulado en su contrato. Como respuesta, Catan «le dio de bofetadas hasta lanzarla al suelo, donde le dio de puntapiés». Sin aminorarse por esta violencia, Ana se presentó al día siguiente en la casa patronal a exigir una explicación: la recibió la patrona. quien la trató con tal violencia que Ana fue a parar al hospital108.
Se denunciaba que en la hacienda Nogales y Pucalán, las lechadoras trabajaban en un lugar insalubre, en medio del barro. Se les pagaba 20 centavos por balde. En uno de esos días de ordeña, Guadalupe Tapia habría sido agredida por el capataz Manuel Vega con una penca, dañándole espalda y hombro; a pesar del reposo de 12 días otorgado por el médico, Guadalupe debió seguir trabajando109.
Las lechadoras eran, por lo general, mujeres campesinas que cotidianamente, siendo aún de noche, en invierno y verano, debían levantarse de sus camas y dirigirse a los establos húmedos y fríos a ordeñar las vacas del fundo. Su salud se iba deteriorando por un salario precario. «La miseria es el pan nuestro de cada día y todavía se agrava con la enfermedad de mi mujer. Como trabajaba en la lechería, con el frío del invierno se pescó un reumatismo tremendo. En esta cama ya va para los tres meses. Con lo que uno gana ni pensar en medicinas…», declaraba un campesino del valle y comuna de Salamanca, hacia 1943110.
Como Ana, la presencia y acción de las mujeres campesinas se fue haciendo más visible, especialmente en momentos de emergencia y crisis de sobrevivencia, como ocurría, como veremos, durante los despojos de sus tierras. Fueron muy activas las mujeres en huelgas campesinas de la época, como la huelga de San Luis y Chacabuco (que trataremos más adelante), saliendo de sus casas y de su rutina cotidiana para recorrer la ciudad capital tocando puertas y buscando apoyo para la huelga, despertando la conciencia de sus derechos.
El discurso femenino del Frente Popular, especialmente a través del MEMCH y las militantes de izquierda del período en estudio, levantaron algunas palabras y banderas para las campesinas, instándolas a la organización y a la participación en la lucha por el mejoramiento de sus condiciones de vida, especialmente ante la carestía de los artículos indispensables. Las miserias que vivían las mujeres en el campo fue un problemática que interesó e indagó La Mujer Nueva (órgano de prensa del Movimiento de Emancipación de las Mujeres de Chile, MEMCH), incorporando en su discurso la crítica a las malas condiciones de vida, de trabajo y salario que sufrían las campesinas. «El salario corriente de la mujer que hace trabajos agrícolas es de 60 ctvs. y 80 ctvs. diarios, trabajando de sol a sol», denunciaba Elena Caffarena –una de las dirigentes del MEMCH– en un discurso pronunciado a fines de 1935111. La Mujer Nueva incorpora en su texto algunos escritos de campesinas e incluso acude al terreno mismo a ver y sentir con su propio cuerpo la vida que llevaban.
Elvira Ramírez, campesina de Lo Espejo, saca a la luz su escritura en La Mujer Nueva y describe a las mujeres del campo como «bestias de carga que marchan cabisbajas bajo el látigo indomable del arriero», por el camino trazado de su «explotación, hambre y desnudez». Que en la tierra donde germinaba el dorado y nutricio trigo, dice Elvira, se producía también la pobreza de quienes lo sembraban y cosechaban: cruel contraste. Que la mujer campesina trabajaba desde el alba hasta el anochecer «por la miseria de un peso diario, dándoles por vivienda una pocilgas inmundas y por comida un pan negro y mal oliente». Que las lechadoras debían levantarse entre las 3 y las 6 de la madrugada, trabajando en charcos «por el ridículo pago de $30 mensuales y una ración diaria de ½ litro de leche con el que deben alimentar a 5 ó 6 niños». Niños que estaban destinados a seguir el camino de las «cadenas que soportan sus padres»… Desesperada, Elvira lanza su grito a La Mujer Nueva: «¡Mujeres de la ciudad! Fraternizad con nuestras hermanas campesinas, hacedlas despertar del sueño obscuro en que se encuentran sumidas, atraedlas a vuestro lado, hacedlas escuchar la clarinada que en el horizonte de la mañana nos dice: “Mujer, ayúdate, libérate; rompe el yugo que te oprime!”»112.
Con el fin de ir a constatar con su propio cuerpo la situación que vivían las lechadoras, Carmen acudió al campo, donde se levantó antes de las 4 de la madrugada. Caminó entre charcos con mucho frío, en medio de la lluvia y la noche… esperaba encontrar un lugar seco en el establo. Por el contrario, Carmen se encontró con que allí caía la lluvia a raudales por el techo de tablas, corriendo el agua por dos acequias internas: humedad por doquier. Entonces pudo observar a las «quince mujeres sentadas en sus banquitos, con el balde entre las piernas, con los pies mojados, algunas con especies de zapatos, la mayoría descalzas, todas salpicadas por las inmundicias que las vacas dejaban caer». Al llenar un balde, acudían con él «al controlador», quien tenía cuidado, dice Carmen, de «contar un litro menos». Al final de la semana Carmen supo de sus salarios: «Las que han recibido $7 salen radiantes de felicidad, las más sólo han recibido $4 ó $5 por la semana entera de trabajo». Pero las lechadoras conocían su poder: cualquier retraso en la ordeña significaba que la leche no podría embarcarse en el tren, lo que ocasionaría la pérdida de la ganancia del patrón. Sin embargo, para cualquier acción de demanda por un mejoramiento en sus condiciones laborales y salarios, necesitaban de su unidad. De igual manera que Elvira, Carmen hace un llamado de ayuda a las mujeres campesinas del país por parte de las mujeres de la ciudad para impulsar su unión. «Ellas quieren liberarse de esta situación y piden nuestra ayuda. Nosotras no sólo no podemos negársela, sino que debemos adelantarnos a ellas, ayudándolas a su organización y en sus luchas»113.
El año 1937 llegan noticias de una primera huelga de mujeres campesinas que constituían la mayoría de la fuerza de trabajo de una hacienda de Sotaquí. Ellas, junto a los hombres, trabajaban en plena noche en los potreros, desde las 2 de la madrugada hasta las 10 horas, arrancando lentejas «mojadas de pies a cabeza por el rocío, mal alimentadas, mal vestidas y (mal tratadas) con la hostil acción de los mayordomos», por una paga de $3.50. Al ser notificadas de que se les bajaría el salario a $3, el «grupo de mujeres decidió no trabajar y (…) acordaron declarar la huelga y efectuaron el paro en señal de protesta. A este movimiento iba adherido también el personal de hombres. Como estas operarias no fueron oídas, a pesar de ir con todo respeto, se retiraron a sus casas, dispuestas a no trabajar si no se les mejoraba el salario y disminuían las horas de trabajo». En la misma tarde pudieron ver el fruto de su movimiento: se les restableció el salario de $3.50 por una jornada laboral desde las 3 de la madrugada hasta las 9 horas. «Una ráfaga de luz y esperanza y una persuasiva lección para el obrerado agrario. En esta pequeña huelga se dejó ver lo que vale la unificación proletaria»114.
En vista de este mismo objetivo organizativo, Eliana Sagredo, sobreviviente de Ranquil, hacía un llamado a los obreros de las ciudades a organizar a la mujer campesina:
(…) la organización de la mujer campesina puede ser considerada muy seriamente por los hermanos obreros de las industrias. Hay que rodear de cariño a la mujer campesina, a fin de que se ponga al lado del hombre, estimularlo con sus luchas, ayudar en el trabajo organizativo necesario para alcanzar mejores condiciones de vida en el campo. Muchos ejemplos tenemos en nuestro país, en que las mujeres han marchado al lado de sus hombres, en la política y en el combate revolucionario contra los usurpadores de sus tierras. Las mujeres de la zona del salitre, carbón y del cobre se han organizado en Comités contra la vida cara y han participado en las luchas, junto al pueblo explotado y perseguido. Ellas empuñaron las armas en Lonquimay y ellas fueron huelguistas en las huelgas del fundo San Luis y la Hacienda Chacabuco y lucharon con arrojo en muchas otras ocasiones (…). Las mujeres, incorporadas a una organización, a un comité de mejoras, de ayuda contra la carestía, adquiere grandes conocimientos que le servirán en la histórica lucha de las masas laboriosas del campo contra el latifundismo y las condiciones semi feudales en la economía agraria. Las formas de organización pueden ser de las más sencillas, como ser: comités de dueñas de casa, centro de madres, comités contra el alza de las subsistencias. Por ultimo, debo decir, que a los sindicatos agrícolas les corresponde orientar, estimular e impulsar los trabajos de nuestras compañeras del campo115.
El primer paso de una organización permanente de mujeres campesinas lo dieron las mujeres de los trabajadores en huelga del fundo «San Luis» de Quilicura, quienes, con la ayuda del MEMCH, se constituyeron en un Comité de Dueñas de Casa que, en la coyuntura de la huelga, se preocuparía de la alimentación de los obreros y sus familias «para estudiar después la forma permanente de encarar el costo de vida»; por su parte, el MEMCH las invitaba a incorporarse a su institución en la forma de un Comité Local para «ejecutar campañas comunes pero conservando su personalidad»116. Una muy buena oportunidad para las mujeres campesinas de pasar a formar parte de un movimiento nacional de mujeres.
Si muchas mujeres campesinas de la hora comenzaron a hacerse visibles, recogiendo la prensa algunos trazos de su cuerpo laborando sobre la tierra y apretando ubres, la mayoría de las mujeres de la tierra permanecía oculta y silenciosa en la intimidad de la Madre, en la tierra más profunda de valles y montañas de norte a sur…
Como María Engracia de la Cruz, quien vivía con sus cinco niños en plena cordillera al oriente de Puerto Montt, a orillas del Río Puelo, que, como su nombre lo dice en mapudungún, «está al este». Allí respiraba Engracia profundamente a ras-mapu, sus niños en camiseta desnudos cintura abajo, pasando el invierno nevado junto al fogón, entregada al hilado y al mate, contenta con lo que la Madre Tierra les brindaba cada amanecer.
«¿Cómo estuvo la cosecha de papas?», le pregunta el escritor que la visita. «¿La cosecha de papas? ¿Se está riendo? ¡Se la llevó el río, qué tiempo!», responde en tono alegre, dejando perplejo al escritor, sin saber si su actitud de contento era desidia o sabiduría… «Dígame, doña María Engracia», la interroga, «¿usted vive contenta? ¿No le falta algo? ¿Pan, yerba, ají?» Engracia lo observó fijamente y sin alterarse le contestó: «¡Nada! Estoy bien así, con mis chicos». Y le invitó al almuerzo familiar cotidiano: papas untadas en agua con ají, saboreadas junto al fogón; las había conseguido a cambio de un hilado tejido con sus manos. «En el valle había empezado a nevar. Primero fue un velo blanco transparente que envolvió las cumbres y se fue transformando en una nube densa descendiendo por los flancos de los cerros, lentamente. El silencio se apoderó del valle y de los cerros y todo parecía suspendido en el aire…»117.

