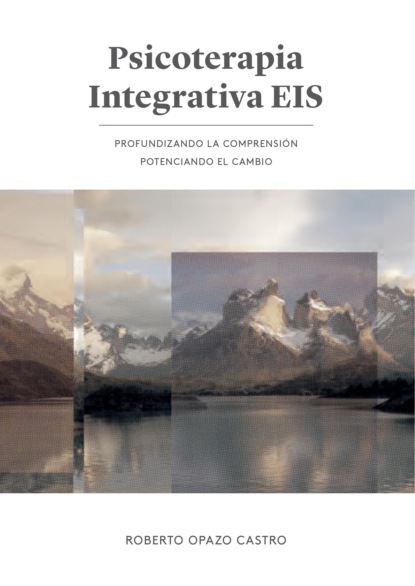- -
- 100%
- +
En un sentido terapéutico, concebir un self siempre fluctuante, potenciaría la efectividad terapéutica: "Para que los terapeutas puedan adoptar esta útil postura, es útil ver al self como vacío" (Rosenbaum y Dyckman, 1995, p. 28). La pregunta pertinente es cuánto calzan estos planteamientos con el constructivismo moderado; y cuál es la repercusión de todo esto al nivel de los pacientes.
En un artículo crítico de los planteamientos de Rosenbaum y Dyckman, publicado en la revistaDe Familias y Terapias(1996), tuve la oportunidad de cuestionar los planteamientos psicoterapéuticos de esos autores, desde la perspectiva de nuestro constructivismo moderado. En lo medular, sostuve que si bien no hay un Sistema SELF del paciente – que sea totalmente estático, estable y estereotipado – muchas características del Sistema SELF están muy arraigadas y son de muy difícil modificación: "Al parecer, biología y experiencias tempranas, tienden a generar un Sistema SELF básico de difícil modificación posterior" (Opazo, 1996, p. 58). Aún más, el grueso de la investigación genética contemporánea apoya la conclusión de que, desde los genes mismos, nuestro Sistema SELF está "lleno" de predisposiciones de muy difícil modificación. Y, como lo veremos más adelante, en nuestro Sistema SELF están involucradas estructuras cognitivas, afectivas, etc., que tienden a ser estables y de muy difícil modificación. Frente a esto, no es cosa de asumir un enfoque de optimismo clínico según el cual si pensamos que el self del paciente es flexible y modificable... lo será. Tal perspectiva supone una sobrevaloración del poder de las expectativas positivas, y de las profecías autocumplidas. Implicaría, además, una especie de "omnipotencia de las operaciones de distinción y del lenguajear", según la cual mis palabras crean la realidad, y pueden crear el escenario terapéutico deseable y el éxito terapéutico deseable.
Nuestro punto de vista al respecto, es muy diferente. La "realidad" por difícil de alcanzar que nos resulte, nos obliga a cierta modestia terapéutica; puesto que no se deja modificar simplemente cambiando las palabras. Desgraciadamente, no es solo un asunto de "operaciones de distinción"; no basta con decir que el paciente es flexible, decir que progresará o concluir que progresó: es necesario que todo eso ocurra más allá de las palabras.
Los problemas reales de nuestros pacientes no cambian con facilidad. La realidad de nuestro ya explicitado poco éxito clínico, se nos viene encima, forzándonos hacia la autocrítica y hacia la modestia. Desde nuestra óptica epistemológica, adquieren un especial valor las palabras de Calígula – en la obra de Cibrian Campo – cuando exclamaba ante el Senado romano: "La peor pesadilla es la realidad". También las palabras de un personaje de Almodóvar cuando decía: "La realidad debería estar prohibida". Muchos pacientes lo agradecerían.
Paradójicamente, el territorio de las expectativas positivas es el que han venido recorriendo, por décadas, los psicoterapeutas; por muchos años y con escasos resultados. Desde los comienzos de la psicoterapia, lo primero que quisimos creer fue que los rasgos del self eran plenamente modificables, y que nuestra terapia aportaba mucho. Pero la vapuleada realidad nos abofeteó el rostro, y nos obligó a moderar nuestras celebraciones. De este modo, al "pesimismo" en estos territorios nos han venido llevando los hallazgos clínicos; no nuestros prejuicios o rigideces.
En suma, las posibilidades de cambio de los pacientes no dependerán sustancialmente de nuestras posturas epistemológicas, sino al revés: nuestro conocimiento debe reflejar lo más fidedignamente posible las viables/no viables opciones de cambio de los pacientes. Desde la perspectiva del constructivismo moderado, cada paciente tendrá sus propias características, las cuales será necesario conocer; para estimar tanto las opciones de cambio como los mejores procedimientos para alcanzar esos cambios.
Si las características de los pacientes dependieran fundamentalmente de nuestras palabras, la tarea consistiría en cuidar nuestras palabras; y no tendría sentido alguno evaluar a los pacientes mismos. Cuando los problemas de nuestros pacientes son concebidos como no reales, podemos ampliar nuestras opciones por vía lingüística, y desentendernos incluso de las consecuencias efectivas en los propios pacientes; bastaría con que nos dijeran algo bueno.
Se hace evidente entonces que, el camino constructivista puede ser aportativo cuando es recorrido de cierta manera, pero puede llegar a ser muy peligroso cuando se recorre de otra. Como lo hemos venido señalando, cuando la "realidad" es descalificada radicalmente,pierde su poder fiscalizador; las teorías quedan sin un referente contra el cual ser contrastadas, la fuente de humildad se nos aleja, y el teórico o epistemólogo queda con un territorio libre para postular cualquier cosa. No es de extrañar entonces que estén surgiendo voces, desde diferentes estratos, alertando contra los excesos del constructivismo.
Ya hace algunos años Salvador Minuchin nos advertía al respecto: "Los terapeutas constructivistas argumentan que, en ausencia total de verdades objetivas sobre las cuales anclar nuestros valores y concepciones de la salud mental, la terapia no es más que un intercambio de historias entre cliente y terapeuta. En un mundo donde todas las verdades son relativas, las narrativas del terapeuta no pueden reclamar mayor objetividad o valor científico que aquellas del cliente" (1991, p. 47). En otras palabras, en un mundo sin verdad alguna, cualquier afirmación vale lo mismo.
Los "excesos" del constructivismo son denunciados también por Barbara Held, en su sugerente libroRegreso a la Realidad(Back to Reality, 1995). Luego de abogar en favor de lo que ella llama "realismo modesto", explicita la contradicción entre conocer y no conocer, que he venido enfatizando a través del presente capítulo. Dicha contradicción la considera "inherente para cualquier disciplina que adopte una doctrina antirrealista y luego intente decir algo real o verdadero acerca de cómoesalgún aspecto del mundo" (Held, 1995, pp. 251-252). Más aún, Held concluye en la línea de que todos los enfoques son realistas, sea que lo admitan o no lo admitan: "Espero haber demostrado en este libro, que todos los sistemas de terapia, realistas por admisión o no, al menos procuran decirnos algo real o verdadero acerca de lo que causa cambios, soluciones o alivio de los problemas o del dolor. Puesto que esos planteamientos contienen algún grado de generalidad, deben trascender por definición las particularidades de un cliente/problema/contexto único" (Held, 1995, pp. 252-253).
El escepticismo cognoscitivo seduce mucho y promete mucho; en los hechos, parece aportar poco. E incluso puede perjudicar mucho.
Más allá de los méritos intrínsecos de las diferentes aproximaciones epistemológicas, ciertas formulaciones del relativismo cognoscitivo pueden pasar a aportar un desorden adicional, al ya caótico panorama de la psicoterapia contemporánea. Si a cada uno de los cientos de enfoques existentes, les agregamos una legitimación epistemológica en la línea del "todo es igualmente respetable", los cientos se convertirán muy pronto en miles. Si cualquier enfoque es igualmente válido y valioso – porque en definitiva ninguno accede a realidad alguna – deja de tener sentido la investigación y la búsqueda, porque carece de valor lo que podamos encontrar. En el desordenado panorama de la psicoterapia contemporánea, esto equivale a apagar el incendio psicoterapéutico (léase el desorden que hemos armado los clínicos), con bencina epistemológica (léase el desorden adicional importado desde la epistemología).
Obviamente, no es posible asumir posturas epistemológicas por razones pragmáticas o funcionales, en la línea del "¿qué nos conviene más?". Así, y aunque nos complique, debemos seguir los consejos de Sócrates y de Platón, en el sentido de llevar nuestro argumento hasta el final. Por lo tanto, nuestra opción epistemológica – más bien consistente con Aristóteles, Popper, Einstein, Minuchin, etc. – , es función de los méritos y fundamentos que hemos encontrado al argumentar, luego de revisar las distintas aproximaciones epistemológicas.
Como lo he venido señalando, el escepticismo trae consigo sus daños, pero es una legítima opción. De allí que, para quienes estén optando por cambiar sus convicciones en 180 grados – a veces en contra de lo que la humanidad ha valorado y validado predominantemente a través de toda su historia – , sea importante que fundamenten muy bien ese cambio. Porque, así como no es deseable que una persona mantenga sus creencias por mero tradicionalismo, o por "temor al cambio", tampoco es deseable que una persona cambie, en una dirección rupturista, sobre la base de una excesiva disposición a valorar aquello que rompa con lo convencional.
En suma, la vieja realidad viene siendo cuestionada, e incluso "desprestigiada", desde hace mucho. Agnósticos, sofistas, escépticos, constructivistas, idealistas, etc., han aunado esfuerzos en esta dirección. Y, cada cierto tiempo, estas posturas resurgen; es así como nuevos filósofos y pensadores nos "reinvitan" a no dejarnos engañar, y a desconfiar de los datos de nuestros sentidos.
Sin embargo, y más allá de nuestras evidentes limitaciones perceptivas, "los porfiados hechos" como los llamaba Lenin, terminan por reimponer sus términos; una y otra vez Es así como la humanidad ha vivido, vive y probablemente seguirá viviendo, como si la realidad existiera, como si nuestros sentidos percibieran, y como si fuera buena idea manejarse bien con la realidad que percibimos. Muchos seguirán creyendo que, en los largos plazos, dar la espalda a la realidad no constituye una idea particularmente genial.
Comentarios finales
A riesgo de resultar reiterativo, enfatizaré – una vez más – algunos puntos.
El "solo sé que nada sé", de Sócrates, admite diferentes lecturas. En un comentario epistemológico final, resulta importante sintetizar algunas de ellas.
El primer comentario es obvio: si sé que nada sé, al menos "algo"…sé.Tras lo cual habría que preguntar: ¿cómo sé que nada sé?
Quienes solo saben que nada saben… suelen saber también por qué no saben. Y no saben, porque están epistemológicamente "prisioneros" de su biología, porque "construyen" radicalmente sus realidades, etc. En otras palabras,sabenque no saben nada… y tambiénsabenpor qué no saben nada. ¿Raro?
Y todo terminaría ahí… si no fuera porque continúa. Es que quienes nada saben – de nada – suelen dictar cátedra acerca de por qué los seres humanos no podemos saber nada. Y esta cátedra – frecuentemente completísima – la dictan, con plena seguridad cognoscitiva… quienes nada saben, a quienes tampoco pueden saber nada. ¿Consistentes?
Se trata entonces de agnósticos iluminados, los cuales logran saber a través de saltos lógicos. Estos malabarismos cognoscitivos les permiten superar las infranqueables barreras epistemológicas que ellos mismos postulan. Logran lo que ellos mismos consideran ontológicamente imposible. ¡Admirable!
En estas líneas, hemos venido argumentando en favor delconstructivismo moderado.Y, aun cuando hemos desplegado nuestros mayores esfuerzos argumentativos, no hemos demostrado nada. Por lo tanto, y como lo hemos señalado reiteradamente, se trata de un territorio de opción. En síntesis, estamosoptandopor el constructivismo moderado.
A lo que sí podemos aspirar es a que, nuestra opción, sea unaopción fundamentada.
A través del presente análisis, hemos venido abordando algunas preguntas centrales: ¿Cuáles son los alcances y los límites de nuestro conocimiento? ¿Cuáles son los límites de lo "multi-verso"? ¿Es que cada percepción vale lo mismo que cualquier otra? ¿Es que cada "versión" de la realidad vale lo mismo que cualquier otra "versión"? ¿Es que podemos creernos Napoleón… sin mayores consecuencias?
Nuestras respuestas constituyen tan solo una opción, pero no son ambiguas.
Entre otras cosas, asumimos que la realidad nos plantea límites que nos impiden aseverar cualquier cosa.
En ciencia, las hipótesis se contrastan con la realidad; frente a la cual dichas hipótesis se verifican o bien se rechazan. No es que cada hipótesis contenga "verdades" igualmente respetables; o que cada hipótesis valga lo mismo. La realidad nos aporta una humildad obligada que nos impide prepotencias cognoscitivas.
Todo lo cual tiene amplias repercusiones en el ámbito de la psicoterapia.
Por lo pronto, lo que siempre hemos querido es ver mayor progreso en nuestros pacientes, que el realmente alcanzado. Pronto mostraremos que, a medida que nuestra metodología de evaluación de resultados progresa,los resultados constatados empeoran. Nuestras metodologías "laxas", han posibilitado que se "cuelen" nuestros deseos y creencias; nuestras "ganas" de ver buenos resultados.
Y, en la práctica clínica, el "lenguajear" positivamente, el "construir radicalmente" buenos resultados, el mero "creer que nos va bien"… no ha sido suficiente. No lo ha sido para nuestro conocimiento, y tampoco para nuestros pacientes.
Tampoco consideramos consistente el que un Ptolomeo y un Copérnico nos digan: "Puesto que la realidad es multiversa, es igualmente posible que el Sol gire alrededor de la Tierra o que sea la Tierra la que gira alrededor del Sol; los dos teníamos razón". Y cuesta imaginar a un Galileo diciendo: "¿Para qué necesito un telescopio? Puesto que la realidad es multiversa, elegiré una versión de la realidad a mi gusto". O a un Einstein diciendo: "Mi teoría de la relatividad vale igual que cualquiera otra, aun cuando tenga un mayor poder predictivo. Frente a realidades que son multiversas, me arrepiento de haberme "pelado el lomo" para demostrar que mi versión teórica era mejor".
¿O es que no hay hipótesis mejores que otras, teorías mejores que otras, intervenciones clínicas mejores que otras? Si todo diera lo mismo… para qué esforzarnos tanto? ¿Qué sentido tendría construir una disciplina denominada psicoterapia?
En nuestro territorio psicoterapéutico, es la cuestionada "realidad" la que nos viene humillando, jugando en contra, frustrando… por la vía de nuestros resultados psicoterapéuticos. Al "pesimismo" en los resultados terapéuticos hemos llegado porque,en la realidad,los pacienteshan venido cambiando menosque lo que quisiéramos. Lamentable, pero así han sido las cosas.
Y cuando la realidad "nos humilla", y nos invita a la autocrítica, a la humildad y a renovar esfuerzos, no es cosa de responder en la línea de que la realidad no existe, o bien que no importa, o que es multiversa, o que es una legítima construcción radical de cada cual. Si así fuera,hace tiempo se nos habría ocurrido responderles a los pacientes que no existen los desajustes, que los sufrimientos son creaciones de cada cual, o bien que los pueden cambiar radicalmente por la vía de expeditas reconstrucciones mentales.
Desde nuestra óptica epistemológica, se aplica una especie de "ni tanto que te quemes ni tan poco que te hieles". No somos realistas ingenuos; tampoco somos epistemológicamente superficiales. Si bien asumimos que la realidad existe, asumimos también que es difícil de conocer, que suele ser multifacética, que nuestras percepciones son "co construidas", y que tan solo conocemos la realidad "indirectamente", a través de nuestras modalidades perceptivas. Y es efectivo también que, al percibir,en partenos estamos percibiendo a nosotros mismos.
No obstante lo anterior,podemos conocer.Y existen conocimientosmejoresque otros, teoríasmejoresque otras, estrategias de cambiomejoresque otras, etc.; el desafío consiste enir descubriendo cuáles son.
Cuando Maturana nos dice que creer en el conocimiento "objetivo", creer en el acceso a "verdades", facilita dogmatismos, fanatismos, prepotencias y agresiones, tiene razón. La solución, sin embargo, no significa que – para no ser fanáticos – debamos negarnos un posible acceso a conocimientos válidos. Las posibles consecuencias prácticas negativas no pueden constituir un argumento epistemológico. Aprender a convivir civilizadamente con nuestros conocimientos, ese es nuestro real desafío.Es distinto de negarnos un posible acceso a los conocimientos, para poder convivir.
Y, como lo hemos venido señalando, la misma realidad cuyo supuesto conocimiento puede conducirnos a la prepotencia,es la que nos conduce a la humildad cuando nos obliga a rechazar nuestras hipótesis falsas.
De este modo las "verdades", en ciencia, no se logran "por mayoría", ni por consensos, ni por argumentaciones carismáticas. En ciencia, las "verdades" están determinadas por la realidad. Es ésta la que permite establecer cual hipótesis explica mejor, cual hipótesis predice mejor…aquello que en la realidad ocurre.
Por lo demás, en ciencia, las "verdades" siempre son provisorias, probabilísticas, "mejorables". Las hipótesis comprobadas son mejores que otras… por ahora. Las "verdades", en ciencia,no son verdades absolutas ni eternassino "verdades comparativas" y… por ahora.
De este modo, nuestra síntesis epistemológica va quedando claramente perfilada:en nuestras percepciones, en parte construimos y en parte descubrimos. Esta es nuestra opción; es la opción asumida por nuestro Supraparadigma Integrativo. Esta opción constructivista moderada es, a nuestro juicio, epistemológicamente esencial.
Por lo tanto, nuestra opción epistemológica nada tiene que ver con prepotencia cognoscitiva, con sentirnos poseedores de la verdad, o con respetar poco a los pacientes. Paradójicamente también, la mejor forma de respetar a nuestros pacientes es… ayudándoles a que progresen "de verdad".
En deportes, los partidos hay que ganarlos "en la cancha", y no por secretaría. Algo análogo es aplicable en nuestros territorios psicoterapéuticos. No resulta criterioso pretender "ganar" el partido psicoterapéutico por la vía de una "secretaría epistemológica". Pacientes reales, con desajustes reales, con sufrimientos reales… nos exigen soluciones también reales. No es cosa de decirles que la realidad no existe, o que no es accesible, o que es "multiversa". No es cosa de decirles que no existen conclusiones "mejores" que otras, que no existen reguladores de la dinámica psicológica, que los terapeutas no "sabemos" nada, o que estamos supeditados tan solo a lo que el paciente crea. No es cosa de concluir que el paciente es el que sabe, para luego quedar ufanos de lo democráticos, de lo autocríticos, de lo poco ingenuos, de lo modestos y de lo profundos que fuimos.
En ocasiones, el cambiar creencias y pensamientos constituye una excelente opción clínica. En otras, se hace necesario cambiar "realidades". Vale decir cambiar funcionamientos biológicos, hábitos conductuales, estilos afectivos, estilos del observar, del concienciar, habilidades interpersonales, ambientes patógenos, dinámicas familiares, etc. Una adecuada opción psicoterapéutica, consiste en otorgar espacios a todas las opciones que puedan beneficiar al paciente; sean estas más de "mundo interno" o bien más de aspectos observables y "tangibles".
Una realidad desagradable, que molesta, tiende a ser descalificada. Una realidad psicológicamente "molesta" – que presenta muchos desajustes, difíciles de modificar – puede ser epistemológicamente considerada como que "no existe" o como que "existe poco". Y, al "existir poco", pasa a molestar menos. En este caso, el mismísimo Freud podría postular un mecanismo de "negación". En este contexto, un suprarrelativismo cognoscitivo – tan popular entre muchos colegas – podría ser usado como un mecanismo de defensa epistemológico, que defiende de una "verdad" dolorosa, no fácil de aceptar:el cambio psicoterapéutico "real" en nuestros pacientes nos resulta muy difícil de alcanzar.
2.4. FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DEL SUPRAPARADIGMA INTEGRATIVO
Adam Engle: "Puede ser que, para un Buda, el conocimiento sea neutral. Pero la gente que tiene oscurecimientos, lleva esos oscurecimientos al conocimiento, y lo tiñe de un modo u otro".
Anne Harrington: "El punto de vista del Buda, es un punto de vista desde ningún lugar".
José Cabezón: "O un punto de vista desde todas partes"
Adam Engle: "Y, por lo tanto, desde el punto de vista de un budista, como dice Su Santidad, el conocimiento es neutral".
Anne Harrington: "Pero nosotros – al menos la mayoría de nosotros – no somos Budas".
"Visions of Compassion"
(Davidson y Harrington, 2002)
Una actitud tranquila y abierta hacia el conocimiento potencia el aporte de los métodos de investigación. Por el contrario, si la actitud del investigador es "fanática" o sesgada, no hay metodología que aporte.
Existe un proverbio chino que dice: "Hay tres verdades: la mía, la tuya y… la verdad". Esto es particularmente relevante cuando nos adentramos en la temática de la metodología en psicoterapia. Son tantos los afectos en juego, tantas las "verdades" de cada cual, que el proverbio chino genera un eco muy potente entre nosotros.
Creer es distinto de saber. Y saber… "probabilísticamente y por ahora", es distinto de ser dueño de la verdad para siempre.
Incluso al observar los mismos hechos los testigos discrepan y no siempre es posible formarse una idea precisa de lo que ocurrió. Esto resulta consistente con las palabras de Rick Harrison, presentador del programa El Precio de la Historia: "No creas todo lo que escuchas. Siempre hay tres lados en una historia: el tuyo, el de ellos, y la verdad". Todo lo cual dificulta posibles conclusiones… y dificulta los métodos para alcanzar conclusiones.
En nuestros territorios psicológicos – plagados de "subjetivismos" – las dificultades metodológicas tienden a acrecentarse. De este modo, no resultan fáciles ni el mirar ni el concluir. Y cualquier "rigor metodológico puede ser insuficiente. Peor aun cuando el rigor tiende a estar ausente. Y, adicionalmente, cuando la teoría es estrecha, la mirada pasa a ser estrecha, y la metodología se torna deficiente.
Y cuando la metodología es deficiente, el conocimiento se torna esquivo:
Una paciente consultaba por problemas depresivos; a poco andar, fue mostrando un particular estilo atribucional. En su personal estilo, todo lo positivo que le ocurría, lo atribuía a alguna intervención de la "Mater", es decir, de la Virgen María. Si amanecía de mejor ánimo, era gracias a la Mater; si le subían el sueldo, era gracias a la Mater; si encontraba unas llaves perdidas, era gracias a la Mater. Dudas: cero. Tolerancia a la crítica: cero. El sistema cognitivo de la paciente se encontraba cerrado – sobre la base de un sesgo perceptivo autoperpetuante – que no admitía dudas ni evidencias contradictorias. En este contexto de procesamiento – guiado por un compromiso religioso cuasi fanático – la Mater reinaba por doquier, en función de los arbitrios atribucionales de la paciente. Si bien es efectivo que este estilo atribucional, en la línea de la llamada "fe del carretero", nubla la mirada, no es menos cierto que abunda por doquier en el ámbito social.
Desde una polaridad opuesta, un amigo psicólogo, de orientación "científica", sostuvo conmigo el siguiente diálogo:
R: En la eventualidad de que Dios existiera, ¿qué podría hacer Él para demostrarte su existencia?
A: Nada. Dios simplemente no existe; y lo que no existe no puede hacer nada.
En el sistema cognitivo de mi amigo, no había cabida alguna para Dios. Mi amigo asumía el axioma monista de que solo existe la materia; y, a continuación, se obligaba a ser consecuente con aquello. Estaba siempre presto a generar o a aceptar explicaciones "científicas" para todo tipo de fenómenos; todo "tenía" que ser natural. Eventuales "fantasmas" los interpretaba rápidamente como cambios energéticos. Cualquier informe acerca de fenómenos "polstergeist", era atribuido de inmediato a meras fantasías de los "observadores". Las descripciones de experiencias cercanas a la muerte, eran prestamente interpretadas por mi amigo como imágenes generadas a partir de secreciones biológicas, asociadas a esas experiencias extremas. Si una "detective psíquica" acertaba en señalar que el cadáver de la víctima se encontraba en una camioneta, de tales características, ubicada en el lecho de tal río…. era por azar o porque alguien se lo había dicho. El mismo Jesucristo se quedaba sin opciones: si se le apareciera, mi amigo confesaba que lo atribuiría a una alucinación. Asumía que tarde o temprano se descubrirían las causas naturales y materiales de cada uno de estos fenómenos. Dudas: cero. Tolerancia a la crítica: cero. Había instalado un sistema cognitivo impenetrable, incluso para Dios. Más allá de la línea nietzschiana del "Dios ha muerto", mi amigo le tenía prohibido a Dios el existir. En la eventualidad de que Dios sí existiera, probablemente dejaría de hacerlo; se moriría de la risa al ver la rígida actitud de personas como mi amigo… y como muchas otras.