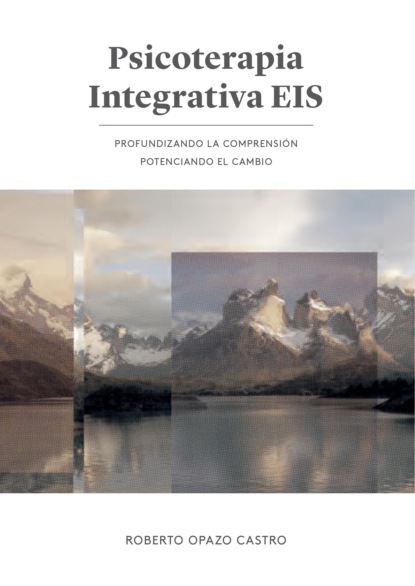- -
- 100%
- +
Por otra parte, la oxitocina actúa como hormona y como neurotransmisor, y aporta efectos ansiolíticos. Reduce la activación de la amígdala y la conectividad entre la amígdala y la corriente cerebral superior implicada en las reacciones del sistema nervioso autónomo ante las amenazas (Kirsch et al., 2005). A contrario sensu, cualquier déficit en el accionar de la oxitocina pone en riesgo la seguridad personal, y la autoestima; adicionalmente, el déficit aumenta la vulnerabilidad a la ansiedad.
En una síntesis de investigaciones realizada por Alejandra Vásquez (2012), concluyó que la oxitocina contribuye a la precisión en la percepción de las emociones que vivencian las demás personas; por tanto, puede contribuir a enriquecer la capacidad de empatía. Por su accionar sobre el sistema límbico, en particular sobre la amígdala, la oxitocina puede ejercer una función de ansiolítico. Por sus aportes a la precisión en la percepción social, puede contribuir a enriquecer las relaciones interpersonales, en particular en personas narcisistas, limítrofes, e incluso autistas.
En lo relativo a los vaivenes hormonales, el síndrome premenstrual, la depresión posparto, la menopausia y, en general, las diversasendocrinopatías, muestran el fuerte impacto que producen los cambios hormonales a nivel emocional. La hiperfuncionalidad de la tiroides, por ejemplo, deriva en una hiperexcitabilidad del sistema nervioso (Galimberti, 2002). Un toro furibundo se transforma en un Ferdinando, cuando su nivel de testosterona es reducido por castración. Y criminales violentos presentan – en promedio – niveles más altos de testosterona (Pendick, 1994).
Loscambios hormonalespueden generar un profundo deterioro en la calidad de vida de las personas. En un estudio reciente realizado en Chile por Guzmán, Villaseca y Montaño (2006), se estableció que lamenopausiaprovoca una disminución del deseo sexual (85%), irritabilidad (87,1%), peleas por cambios de ánimo (64,6%), baja autoestima estética (66,4%). En el estudio – que incluyó 403 mujeres entre 50 y 60 años de la Región Metropolitana – un 36% señaló que la menopausia puede ser motivo de separación.
El rol etiológico de las hormonas queda muy bien ejemplificado en una reciente investigación realizada por van Honk et al. (2001).
Los autores asumieron que la capacidad de empatía es un ingrediente central a la hora de la inteligencia social. Asumieron también – a partir de diferentes investigaciones – que las mujeres superan a los hombres en capacidad de empatía: "Durante las interacciones sociales automáticamente inferimos motivos, intenciones, y sentimientos, a partir de las claves corporales que presentan otros, especialmente a partir de la región de los ojos en sus rostros. La habilidad cognitivo/empática es uno de los componentes más importantes de la inteligencia social, y es esencial para una efectiva interacción social. Las mujeres, en promedio, superan a los hombres en esta empatía cognitiva, y la hormona sexual masculina testosterona se piensa que puede estar involucrada" (van Honk et al., 2011, p. 3448).
Para investigar los efectos de la testosterona sobre la empatía, los autores elevaron temporalmente los niveles de testosterona en 16 mujeres, utilizando una dosis sublingual validada, de 0,5 miligramos. En la investigación hubo también sesiones en las que se usó placebo para aislar variables.
Para evaluar la inteligencia social, y la capacidad de empatía, los autores utilizaron el test rmet (Reading the Mind in the Eyes Test). La prueba fue presentada computacionalmente y consta de 36 fotografías que muestran la región de los ojos en diferentes rostros. La "lectura de la mente" se realizaba respondiendo una entre cuatro alternativas frente a cada rostro.
Los autores constataron una significativa reducción de la capacidad de empatía de las 16 mujeres, como consecuencia de la administración de testosterona.
En suma, la testosterona y la capacidad de empatía no parecieran llevarse demasiado bien.
Los problemas deimpotenciareconocen también una variada gama de etiologías biológicas, tales como el alcoholismo, la diabetes, trastornos endocrinos, problemas en la próstata, desórdenes neurológicos, envejecimiento, etc. A su vez, laeyaculación precozha venido movilizando las hipótesis etiológicas; una vez más desde lo psicológico hacia lo biológico. "La eyaculación precoz sería producto de la hipersensibilidad de un receptor llamado 5ht1a, cuya activación disminuye la serotonina en la neurotransmisión. Por eso la terapia se basa fundamentalmente en el tratamiento farmacológico" (Olmedo y Palma, 2006, p. 17).
Elciclo sueño/vigiliarepercute también como influencia etiológica desde la biología. Así como el cansancio físico tiende a subir el umbral hedónico, los problemas de insomnio tienden a facilitar la génesis de trastornos depresivos. Estudios de la Universidad de Rochester (eua, 2005), han establecido que ancianos – con insomnio y sin historial de depresión – tenían seis veces más riesgo de deprimirse, en comparación con los que no padecían de insomnio. Asimismo, se ha constatado que la falta de sueño tiende a causar envejecimiento precoz; dormir menos tiende a producir serios trastornos hormonales y metabólicos, los cuales se traducen en pérdida de memoria, falta de energía, menor tolerancia al estrés, predisposición a la diabetes y mayor tendencia a las enfermedades infecciosas (van Cauter, 1999).
En el ámbito de lafatiga crónica, se ha constatado que un retrovirus llamado xrmv tiene directa participación en el trastorno. Es así como Mikovits (2009), encontró el virus en el 67% de los pacientes, en comparación con el 4% que presentaba la población general. El cuadro afecta más a la población femenina y altera también al sistema inmune. Estos datos no son menores, dada la tendencia de muchos psicoterapeutas a atribuir la fatiga crónica a factores psicógenos.
El conjunto de las investigaciones precedentes, muestra la relevante influencia del paradigma biológico, el cual facilita diversas dinámicas psicológicas y puede facilitar también la génesis de múltiples desórdenes psicológicos. Adicionalmente, algunas etiologías biológicas influyen más allá de una facilitación y tienden a imponer perentoriamente sus términos; se enmarcan en el concepto de la causalidad "dura",en la líneade las leyes necesarias y suficientes(si a, entonces b, es decir, ab). Es el caso, por ejemplo, de los diversos tipos de epilepsia, del mal de Alzheimer, del síndrome de Down, de la Fenilquetonuria y del corea de Huntington (baile de San Vito).
El origen biológico de las epilepsias se presta a pocas discusiones. El mal de Alzheimer está vinculado con la producción, en el cerebro, de una proteína llamada beta amiloide. El síndrome de Down, que es un tipo de retardo mental, tiene como causa un cromosoma extra, asociado al cromosoma 21. Por su parte la Fenilquetonuria es un problema metabólico, derivado de una deficiencia enzimática heredada a través de dos copias de un gen recesivo; esto se traduce en un impedimento del desarrollo del cerebro. El corea de Huntington, es una enfermedad hereditaria progresiva, caracterizada por una degeneración de las células nerviosas del cerebro, la cual se activa entre los 30 y los 50 años; el único gen responsable se sitúa en el cromosoma 4. Y, a estas etiologías biológicas "duras", es necesario agregar los daños orgánicos cerebrales, las parálisis cerebrales, las apoplejías, etc.
Una revisión panorámica de los datos existentes, permite concluir que se pueden generar algunos desajustes psicológicos sobre la base de la sola experiencia, sin mediar facilitación biológica alguna; experiencias particularmente traumáticas constituyen un ejemplo de esto. La etiología más frecuente, sin embargo, incorpora a la biología, y resulta legítimo el concluir que los seres humanos no generamos desajustes psicológicos con igual facilidad.Lo cierto es que cada persona tiende a desarrollar aquellos desajustes psicológicos que están facilitados por su propia biología.Y algunas personas presentan fuertes facilitaciones biológicas hacia los desajustes, otras muy pocas.
A contrario sensu, hay personas biológicamente muy poco proclives a desarrollar desajustes psicológicos. Habría así una especie deresiliencia biológica; algunas variables biológicas podrían fortalecer las opciones de resiliencia. Al respecto, Davidson y Fox (1989) informaron que infantes de diez meses de edad que exhibían "resiliencia" en respuesta a la separación de la madre – a través del no llanto y exhibiendo conducta exploratoria – era más probableque tuvieran precedentemente una línea base en reposo de mayor activación prefrontal izquierda;y menor activación prefrontal derecha, en comparación con aquellos infantes que lloraban en respuesta a este desafío.
El Paradigma Biológico en el cambio terapéutico: neuroplasticidad y evidencias
Aristófanes decía: "La juventud pasa, la inmadurez se supera, la ignorancia se puede vencer… pero la estupidez dura para siempre". Estas afirmaciones nos conducen al tema de los límites posibles de los cambios biológicos; qué, de nuestras disposiciones biológicas, puede ser modificado… y qué no.
Pero antes de referirnos a las opciones de cambio terapéutico que aporta el paradigma biológico, es preciso que nos detengamos en las evidencias relacionadas con la temática de laneuroplasticidad. La neuroplasticidad hace referencia a la habilidad de las neuronas para cambiar la manera en que están configuradas y relacionadas unas con otras, a medida que el cerebro se adapta al ambiente a través del tiempo (Cozolino, 2010). Cuánto puede cambiar nuestra biología, a raíz de nuestras diferentes experiencias, delimita en gran medida los espacios que la biología aporta para el cambio terapéutico.
La neuroplasticidad no solo hace referencia a formas de configuración o a opciones de interrelación entre las neuronas. Hace referencia también a las opciones de génesis denuevasneuronas, es decir, a laneurogénesis.Al respecto, lo que a muchos se nos ha enseñado es que las neuronas solo se reproducen hasta – digamos – los dos años de vida de un niño. Posteriormente a esto, las opciones de cambios neurales se relacionarían tan solo con configuraciones y/o con nuevas interrelaciones neurales.
Con respecto a lo anterior se ha señalado: "La sabiduría tradicional en relación a la neurogénesis en vertebrados, y especialmente en primates, ha sido que las neuronas ya no se crean después del desarrollo temprano" (Cozolino, 2010, pp. 57-58). A pesar de las evidencias en contrario, este dogma se sostuvo a través de la mayor parte del siglo xx. Sin embargo, la investigación continúa demostrando que neuronas nuevas son formadas en los cerebros de pájaros adultos (Nottebohm, 1981), en los cerebros de primates (Gould, Reeves, Fallah et al., 1999), y en los cerebros de humanos (Gould, Reeves, Graciano et al., 1999). A partir de las evidencias existentes, se puede sostener que las neurogénesis más "tardías" están reguladas por factores ambientales y por las diversas experiencias de la persona.
Los investigadores actuales sostienen que los seres humanos han mantenido la habilidad para crear neuronas en áreas involucradas en los nuevos aprendizajes, tales como el hipocampo, la amígdala, y el córtex cerebral (Gross, 2000; Gould, 2007). Los investigadores actuales han constatado también, que más altos niveles de educación, habilidades prácticas y un compromiso continuo en actividades mentales, todos correlacionan con más neuronas y con más conexiones neurales (Jacobs et al., 1993).
Estos descubrimientos, y el abandono de las creencias anteriores, son de la mayor relevancia. El neurocientista Eric Kandel, ganador del Premio Nobel (2000), ha señalado que el recién citado descubrimiento de Nottenbohm – acerca de la neurogénesis estacional en pájaros –constituye uno de los mayores cambios de paradigma en la biología moderna.
Los investigadores actuales sintonizan bien con afirmaciones como la siguiente: "Hoy, la plasticidad es comprendida como un principio básico, que opera en los cerebros saludables, a cualquier edad. Más que carente de plasticidad, el cerebro adulto es visto ahora como teniendo una tendencia incrementada hacia la estabilización neural, en tanto mantiene la habilidad para nuevos aprendizajes" (Cozolino, 2010, p. 324).
Hoy en día no está muy claro en qué grado, cuándo, hasta cuándo, y dónde, pueden reproducirse las neuronas en un ser humano. Lo que está claro es que las opciones son mayores de lo que se pensaba. Y, más allá de la génesis de nuevas neuronas, lo que está más que claro es queel aprendizaje y el cambio terapéutico serían imposibles de no existir la neuroplasticidad.
Es así que, tempranamente en el desarrollo, la neuroplasticidad se encuentra más operativa. Adicionalmente, una cuota de neuroplasticidad nos acompaña siempre. Otros territorios son "conquistables", para poder ir activando "neuroplasticidades posibles". Y, aún otros, son o se van haciendo refractarios al cambio.
Si viramos ahora el foco de nuestro análisis, el territorio del cambio terapéuticopasa a ser nuestro objetivo central. Una idea básica aquí, involucra el poderpredecirqué estrategias terapéuticas "biológicas" tienden a funcionar, y cuales funcionarán mejor con cada tipo de desajuste. En este contexto, los aportespreventivos y terapéuticosgenerados en el marco del paradigma biológico, han posibilitado ir disponiendo de múltiples opciones para el cambio; algunas con mayores evidencias de respaldo que otras.
Una línea de intervención – que aún se encuentra en estado "incipiente" – se relaciona con el uso de magnetos potentes para activar la corteza prefrontal izquierda. Esto da como resultado un ánimo mejor y está siendo usado para aliviar depresión. Incluso está siendo usado para fortalecer el sistema inmunológico el cual es afectado por el ánimo de la persona (Lisanby, 2003; Clow et al., 2003).
Entre los aportes terapéuticos "biológicos" de mayor relevancia, se encuentranel ejercicio sistemático, la regulación de la dieta, la relajación neuro muscular, las terapias hormonales, algunas líneas de psico cirugía, algunas aplicaciones de la terapia electro convulsiva y, muy especialmente, la psicofarmacoterapia.
El adecuado descanso, involucra un aporte para la capacidad para disfrutar y en el territorio de la prevención; del mismo modo, la actividad física hace también sus contribuciones.
En el último tiempo, se ha venido demostrando que unsueño reparadores imprescindible para funcionar bien en estado de vigilia. En un estudio realizado en la Universidad de Rochester (Nedergaard, 2013), se demostró que, mientras se duerme, se echa a andar un sistema de limpieza a nivel cerebralel cual "barre" los desechos y toxinas que producen las células nerviosas cuando las personas están despiertas.Se demuestra aquí que el cerebro tiene estados funcionales diferentes cuando la persona duerme y cuando está despierta.
Por otra parte, el aporte delejercicio sistemáticono pareciera ser menor. En el ámbito de la salud física, el ejercicio sistemático tiende a reducir la presión arterial, a elevar el colesterol "bueno", a mejorar el trabajo de los pulmones, y a aumentar la circulación de la sangre y la absorción de oxígeno. Adicionalmente, ayuda a controlar el peso y a aumentar la masa corporal. No es de extrañar entonces, el resultado de un estudio realizado con gemelos de Finlandia; tras un seguimiento de 20 años, se concluyó que el ejercicio ocasional reduce el riesgo de muerte en un 29%, y el ejercicio diario sistemático reduce el riesgo de muerte en un 43% (Kujala et al., 1998).
En el ámbito psicológico, el ejercicio sistemático facilita la producción de endorfinas, las así llamadas "hormonas de la felicidad"; estas se asocian con relajación, con placer, con alivio del dolor, con ánimo positivo y con bienestar corporal. Las personas que realizan ejercicios físicos sistemáticos tienden a tener mejor autoestima y tienden a sentirse más atractivas. Es más común el que personas sedentarias presenten síntomas depresivos. Es así como asistir regularmente a un gimnasio, andar en bicicleta, correr, nadar, etc., puede involucrar un relevante aportepreventivo.
Se ha establecido que30 minutos de ejercicio diario producen una mejoría de ánimo por alrededor de 12 horas (Sibold et al., 2008). En el territorio terapéutico, el ejercicio sistemático puede contribuir, por ejemplo, a aliviar el estrés, los síntomas de ansiedad y los síntomas depresivos. En un estudio realizado por el Southwestern Medical Center de la Universidad de Texas (Dunn et. al., 2005), se encontró que las personas entre 20 y 45 años, que padecían de depresiones leves o moderadas, se beneficiaban al realizar 30 minutos de ejercicio aeróbico de tres a cinco veces a la semana; reducían entre un 30 y un 50% los síntomas de depresión al cabo de 12 semanas. Aunque el estudio indica que los efectos antidepresivos del ejercicio físico tienden a ser similares a los alcanzados vía psicoterapia o vía medicación, todo parece indicar que lo más criterioso sería estar abiertos a ir integrando estas opciones, en función de los requerimientos de cada paciente.
Los hallazgos precedentes pasan a ser confirmados por otras investigaciones que recorren un camino inverso, es decir, se centran en lo que ocurre cuando las personas dejan de realizar ejercicios físicos sistemáticos. En una investigación realizada por el Departamento de Psicología Médica de la Universidad de Maryland (Berlin et. al., 2006), se concluyó que interrumpir bruscamente el ejercicio aeróbico se traduce en síntomas de ánimo depresivo, fatiga, y pérdida de vigor.
Un estudio reciente – realizado con ratas – contribuye a esclarecer las ventajas y desventajas de la ejercitación. Jeffrey Woods (2005) infectó con influenza a un número importante de ratas. A continuación dividió a las ratas en tres grupos. El primer grupo descansó. El segundo grupo corrió por 20-30 minutos en forma relajada (casi como caminar rápido). El tercer grupo corrió en forma extrema durante 30 minutos. Resultado: más de la mitad de las ratas "sedentarias" murió y el 70% de las que se ejercitaron en forma extrema también falleció. Y solo un 12% de las que corrieron suave y placenteramente falleció. Se concluyó que el ejercicio leve mejora la coordinación de las defensas y con el ejercicio extenuante el sistema pierde su equilibrio.
Por su parte, laregulación de la dietapuede involucrar un relevante aporte preventivo. En términos generales, una contribución esencial se deriva del reducir entre un 30 y un 50% la cantidad de calorías ingeridas por una persona de nuestro contexto social. Esto debiera significar un aumento en el consumo de pescados, pavo o pollo, de frutas y de verduras; y una moderación en el consumo de grasas de origen animal, vale decir en el consumo de carnes rojas. Es importante aumentar el consumo de fibra… contenida en legumbres, en las ya citadas frutas y verduras, y en los cereales integrales. El consumo de alimentos naturales, sin azúcar y con poca sal, ingerir alimentos ricos en vitaminas d y b12, junto con consumir alimentos ricos en calcio (contenidos en leche, crema y yogur bajos en grasas), representa un gran avance; en especial para la salud de las personas de la tercera edad (Bunout, 2005). La ingesta de agua, a su vez, facilita el buen funcionamiento de los riñones, evita la deshidratación y ayuda a la digestión. En un sentido genérico, resulta fundamental que la "nueva" dieta sea altamente nutritiva.
Un estudio longitudinal realizado con monos rhesus (Weindruch, 2005), mostró que, de los 76 animales estudiados, se mantenía con vida el 90% del grupo con dieta baja en calorías; solo el 72% del grupo "dieta sin límites" sobrevivió. Los animales con menos calorías tenían un 70% menos de grasa corporal y ninguno tenía diabetes; en el otro grupo, era frecuente el cáncer de colon, los problemas cardiovasculares y la diabetes. Adicionalmente, la apariencia estética era superior en el grupo de bajas calorías; los monos se veían más esbeltos, presentaban menos arrugas, postura corporal más erguida, etc.
En otro estudio realizado con monos rhesus (Ricki Colman 2009), se trabajó durante 20 años administrando una dieta reducida en calorías, pero enriquecida en un 30% con vitaminas y minerales; el grupo control recibió una dieta normal. Al concluir el estudio el 37% del grupo "dieta normal" había fallecido; y solo un 13% del grupo "dieta especial".
En humanos, se ha establecido que los vegetarianos tienen un 32% menos de posibilidades de presentar problemas coronarios (Crowe, Appleby,Travis y Key,2013). El estudio se realizó durante 20 años, fue realizado por la Universidad de Oxford, e involucró un seguimiento de 44 mil voluntarios de Gran Bretaña y Escocia. Adicionalmente, se concluyó que los vegetarianos tienen más bajo el colesterol y presentan una menor presión arterial. Durante los años que duró el estudio, se identificaron 1235 casos de enfermedad cardíaca, 1066 casos hospitalarios y 169 muertes. El estudio resalta la importancia de consumir frutas y verduras en la dieta; pero advierte también, acerca de la necesidad de compensar las carencias de proteínas y de hierro derivadas de la falta de consumo de carne. Al respecto, la carne de soya y las legumbres pueden resultar aportativas.
Se ha venido estableciendo con claridad que una dieta adecuada ayuda a vivir mejor y a envejecer mejor. Al ayudar a prevenir enfermedades como la hipertensión, las várices, el colesterol alto, la arteriosclerosis, etc., la persona va consiguiendo una mejor irrigación corporal y cerebral, y logra mantenerse autovalente por un mayor tiempo. De este modo, el "mens sana in corpore sano", adquiere un valor adicional a la luz de la investigación Es así como una dieta adecuada, combinada con ejercitación corporal adecuada, pasan a adquirir un alto valor terapéutico y preventivo.
En suma, el alto consumo de grasas y calorías acelera el envejecimiento y facilita la génesis de enfermedades, tanto físicas como psíquicas.
Lo anterior puede ejemplificarse también en el ámbitosociológico. Por lo pronto, un japonés consume 25% menos de calorías que un norteamericano. Los japoneses consumen alrededor del 10% del pescado que se consume en el mundo, y su dieta promedio es alta en el consumo de frutas y verduras. La expectativa de vida en Japón es de 86 años para las mujeres y de 79 años para los hombres (en Chile es de 79 y 73 años respectivamente). En comparación con los estadounidenses, los japoneses sufren un 80% menos de ataques cardíacos, presentan un 30% menos de riesgo de cáncer, diabetes, demencia senil y obesidad; el nivel de obesidad de Japón es de 3%, comparado con el 11% de Francia y el 32% de Estados Unidos (Suzuki, 2006). Se trata de una constatación, a nivel social, de las muy probables ventajas físicas y psicológicas de una adecuada regulación de la dieta.
Larelajación neuro muscularconsiste en generar relajación a partir de cambios físicos, para culminar en cambios psicológicos. Una buena exponente de esta técnica es la relajación progresiva (Jacobson, 1938). La técnica ha impuesto sus términos, en la medida que constituye una forma de alcanzar relajación "físico/psíquica" por vías plenamente "naturales". Sobre la base de contraer y relajar diferentes grupos musculares, se va generando una relajación física; esta paulatinamente se va haciendo extensiva al mundo psicológico. La técnica involucra una actividad eminentemente "biológica", no genera efectos colaterales indeseados, y puede ser utilizada sola o en combinación con otras estrategias. La persona puede relajarse antes de enfrentar situaciones estresantes; o bien antes de intentar dormir, en el caso de padecer algunos tipos de problemas de insomnio (Morin, 2002); o bien la técnica puede ser combinada con el uso de imaginería, en la línea de la desensibilización sistemática (Wolpe, 1958). Aun cuando el tema requeriría de múltiples precisiones, el aporte de la desensibilización sistemática – como estrategia clínica para eliminar o atenuar diversos tipos de ansiedad – se encuentra bien documentado (Spiegler y Guevremont, 1998).