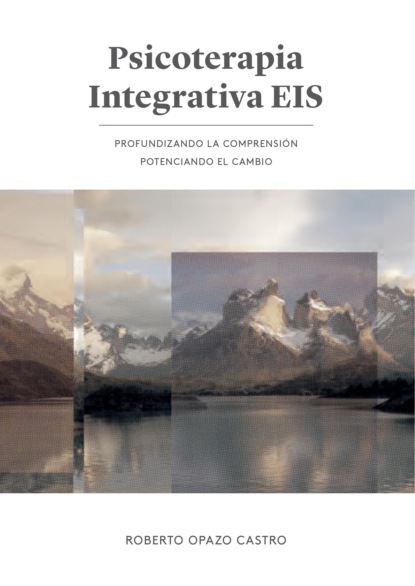- -
- 100%
- +
Como es de amplio conocimiento, elsistema endocrinoestá constituido por glándulas que vierten en el torrente sanguíneo diferentes hormonas; estas constituyen una especie de "mensajeros químicos", capaces de activar diferentes células, ubicadas a distancias muy variadas. El sistema endocrino humano desarrolla una función de integración, y contribuye a regular y a mantener el equilibrio homeostático. En este sentido, "las hormonas influyen en el crecimiento del cuerpo. Inician, sostienen y detienen el desarrollo de las características sexuales primarias y secundarias; influyen en los estados de activación y consciencia, sirven de base para los cambios de humor y regulan el metabolismo, que es el ritmo al que el cuerpo consume la energía que almacena. El sistema endocrino favorece la supervivencia de un organismo, al combatir infecciones y enfermedades" (Gerric y Zimbardo, 2005, p. 78).
El balance endocrino puede verse perjudicado por alteraciones a nivel de la secreción, de la transmisión y/o de la recepción, generando a su vez diferentesendocrinopatías.Las endocrinopatías requieren de variados tratamientos, pudiéndose llegar incluso al territorio de las intervenciones quirúrgicas; muchas endocrinopatías constituyen una clara invitación al uso de diversos tipos deendocrino terapias.
Algunas alteraciones endocrinas repercuten muy significativamente en la dinámica psicológica. El hipertiroidismo, por ejemplo, involucra una tiroides demasiado activa, y la persona tiende a ser delgada, tensa, excitable, nerviosa; las líneas terapéuticas aquí pueden variar desde el uso de fármacos – que específicamente bloqueen la síntesis y liberación de hormonas tiroídeas – hasta la cirugía, que remueva partes de la glándula tiroides. En una dirección opuesta, el hipotiroidismo involucra una tiroides poco activa, lo cual puede traducirse en inactividad conductual, somnolencia, lentitud y obesidad; en estos casos, la administración de hormonas tiroídeas (t3y/o t4), puede ser el camino terapéutico adecuado. También en la línea de las endocrino terapias, pacientes con problemas en la regulación del ciclo sueño/vigilia pueden verse favorecidos ingiriendo hormonas; es así como la administración de melatonina (única hormona que secreta la glándula pineal), puede contribuir a restablecer el "reloj biológico" (Coon, 2005). Sujetos experimentales inyectados con melatonina se tornan somnolientos, lo cual es consistente con el hecho de que la glándula pineal aumenta su secreción de melatonina en las noches, y la detiene al amanecer.
Desbalances hormonales ligados a la menstruación, a embarazo, parto y lactancia, a inicios del climaterio o irrupción de la menopausia, etc., pueden requerir del uso de psicofármacos; o de terapia de reemplazo de estrógenos, la cual involucra la administración de estrógenos sintéticos. Estudios más recientes, sin embargo, han venido cuestionando las ventajas de administrar estrógenos para combatir los efectos indeseados de la menopausia; su utilización puede traducirse en mayor riesgo de cáncer de mama, de enfermedades y acelerar otras condiciones asociadas con el proceso de envejecimiento (Herrington y Howard, 2003).
Los aportes de la oxitocina han venido siendo enfatizados en el último tiempo, particularmente en relación a la convivencia social:
Zoe, Donaldson y Young (2008) realizaron una muy interesante investigación con pequeños ratones denominados campañoles. Una de las especies de campañoles – el campañol de la pradera – sería un ciudadano modelo en una sociedad humana: se emparejan de por vida, son leales y fieles, son padres responsables, etc.
En contraste con los campañoles de la pradera, los campañoles de la montaña forman sociedades sexualmente promiscuas; los machos de esta especie serían – en términos humanos – unos "picaflores". Estos se aparean con cualquier hembra de los alrededores, la embarazan y luego la abandonan dejándola a cargo de sus hijos. De ser abandonados en una habitación grande, los campañoles de la montaña evitan a los otros miembros de su especie prefiriendo aislarse en un rincón. Por el contrario, en el contexto de una habitación grande, los campañoles de la pradera tienden a juntarse en pequeños grupos.
Los investigadores lograron precisar el rol diferencial que la oxitocina juega en estas conductas sociales y sexuales. Los monógamos campañoles de la pradera poseen muchos receptores para la oxitocina, en una determinada región del cerebro. Sin embargo, en los promiscuos campañoles de la montaña hay una escasez de estos receptores en esa misma región. Adicionalmente, cuando los investigadores manipulan los cerebros de los campañoles de la montaña – para incrementar el número de receptores de la oxitocina – el campañol solitario repentinamente se torna "extrovertido" y sociable, como sus "primos" de la pradera.
En humanos, la oxitocina pareciera estar ligada al fortalecimiento de los lazos tempranos entre madre e hijo. Adicionalmente, la hormona ha sido utilizada para combatir el autismo. En un estudio realizado por Andari et al. (2010), se trabajó con trece sujetos autistas. Después de la inhalación de oxitocina, los pacientes mostraron un significativo incremento en sus interacciones sociales e informaron sentimientos de mayor autoconfianza. El aporte de esta endocrinoterapia no fue menor, considerando las enormes dificultades que involucra el tratamiento de pacientes autistas.
En un interesante estudio, relacionado también con la oxitocina, se descubrieron algunas bases genéticas para el optimismo, para la autoestima alta, y para el autocontrol. El estudio, realizado por Shelley Taylor (2011), focalizó la mirada en el gen oxtr, receptor de la oxitocina. Este gen, presenta dos alelos, el a y el g. Las personas que presentan el alelo a, tienen más bajos niveles de optimismo, de autocontrol y de autoestima; presentaban también una mayor vulnerabilidad al estrés, pobres habilidades sociales, tendencia a la depresión y, en general, peores índices de salud mental. En cambio, las personas que presentaban dos alelos g, mostraban altos índices de optimismo, de autocontrol, y de autoestima. La importancia de este estudio es tal, que amerita con creces ser replicado.
Las aplicaciones de lapsicocirugíatienden a ser fuente de polémicas. La lobotomía frontal, por ejemplo, es un procedimiento en el cual son removidas células nerviosas que conectan los lóbulos frontales con el resto del cerebro. Iniciada por Moniz en los años treinta, durante los 20 años siguientes el procedimiento fue aplicado a más de 35 mil pacientes norteamericanos, severamente perturbados; y Moniz fue distinguido con el Premio Nobel (1949). El procedimiento ha sido usado para tratar depresión, agresión, ansiedad, esquizofrenia y dolores severos. Desde los años cincuenta, la lobotomía ha venido cayendo en descrédito a raíz de los graves y frecuentes daños colaterales involucrados (letargia permanente, personalidad impulsiva, convulsiones, etc.); de este modo, con frecuencia el costo ha sido mayor que el beneficio. Con el desarrollo de los psicofármacos, la psico cirugía ha tendido a practicarse mucho menos (Feldman, 2005). Aun así, algunas líneas quirúrgicas han resultado aportativas; por ejemplo, la citada extirpación de la glándula tiroides. También la extirpación de tumores cerebrales puede traducirse en un fuerte alivio psicológico. La "hemisferectomía" – que involucra la remoción de las conexiones interhemisféricas – ha sido utilizada con relativo éxito en el caso de tumores cerebrales malignos y de epilepsias intratables (Corsini, 2002). Adicionalmente la psico cirugía, guiada por resonancia nuclear magnética y escáner, ha aportado una mayor precisión en la ruptura de los circuitos involucrados en desórdenes obsesivo-compulsivos severos, en depresiones extremas, y en pacientes muy agresivos (Sachdev y Sachdev, 1997).
El tema de laterapia electro convulsivaha generado controversia desde sus inicios. En suma, el electroshock administra una fuerte corriente eléctrica – de voltaje distinto según la modalidad – de modo de impactar abruptamente los circuitos cerebrales del paciente. En sus comienzos, muchos pacientes sufrían daños musculares e incluso ataques cerebrales. Introducido en 1938, el electroshock ha recorrido el camino inverso al de la lobotomía: fuerte desprestigio inicial, evolucionando hacia un prestigio creciente. Indicado para el tratamiento de depresiones muy severas, resulta inefectivo para el tratamiento de otros desórdenes psicológicos. En términos genéricos, luego de seis sesiones de electroshock en dos semanas, el 80% de los pacientes deprimidos mejora notablemente (Coffey, 1993). Con los años, el procedimiento se ha venido "humanizando" a través del uso de anestesia, de relajantes musculares, y de abreviaciones en la duración de cada "shock"; si bien hay pérdida de memoria para el período de tratamiento, no se presenta un daño cerebral estable pesquisable (Myers, 2001). Solo en los Estados Unidos, 100 mil personas al año reciben tratamiento electro convulsivo (Fink, 2000). No obstante su mayor sofisticación, no obstante su "new look" y sus buenos resultados, y el lograr salvar a muchos suicidas potenciales, el electroshock debe emplearse solo cuando otros tratamientos resulten ineficaces (Eranti y McLoughlin, 2003). Hoy en día, esta terapia sigue manteniendo una cuota alta de enemigos; estos no le perdonan su historia, y no dejan de calificarla como un tratamiento inhumano.
Lapsicofarmaco terapiaes, por lejos, el tratamiento biomédico de más amplio uso en la actualidad. Mediante el uso de medicamentos que modifican el operar de los neurotransmisores, corrige desajustes psicológicos; se trata dereducirla actividad en determinadas sinapsis, inhibiendo los neurotransmisores y/o bloqueando las neuronas receptoras. Otros fármacos actúan por la vía opuesta:aumentanla actividad de ciertos neurotransmisores y de ciertas neuronas, para permitir a su vez que determinadas neuronas se activen con mayor frecuencia (Feldman, 2005).
No se trata de intentar aquí dictar un curso de psicofármaco terapia; no es el lugar, ni soy la persona indicada para hacerlo. De este modo, destacaremos algunos hitos significativos, consistentes con la temática que estamos fundamentando, comenzando por señalar que el objetivo de la psicofármaco terapia "es la supresión de síntomas, lograr un regreso al funcionamiento premórbido, y prevenir recaídas y cronicidad. La respuesta a la farmacoterapia es evaluada monitoreando la frecuencia y severidad de los signos y síntomas de un desajuste específico" (Thase y Jindal, 2004, p. 749).
Por su parte, la United States Food and Drug Administration (fda), antes de aprobar el uso de una medicación psicotrópica, exige que se completen al menos dos estudios de comparación conplacebos; en relación a la seguridad y efectos colaterales, se exigen estudios de entre mil y dos mil pacientes tratados con el nuevo medicamento.
Hacia 1955, la introducción de la clorpromacina y otras drogas antipsicóticas, se tradujo en un descenso dramático de los enfermos mentales confinados en hospitales estatales y rurales en los Estados Unidos. Miles de personas retornaron a sus comunidades y hoy en día, 50 años después, la cifra de enfermos mentales hospitalizados es un 20% de lo que era en los años cincuenta. Esto se logró gracias a la psicofarmacoterapia, y a los esfuerzos políticos y legales orientados a minimizar la hospitalización involuntaria. Sin embargo, aun cuando el aporte de los antipsicóticos fue espectacular, el proceso no estuvo exento de problemas; para aquellos incapaces de cuidar de sí mismos, la liberación del hospital se tradujo más bien en desamparo y abandono, incrementando de paso la población de "homeless".
Muchos psicofármacos han demostrado su utilidad en la terapia de los desórdenes psicológicos; en estudios de doble-ciego, han logrado superar significativamente al efecto placebo. "Aun cuando tales drogas no curan los desórdenes mentales, pueden – cuando son utilizadas apropiadamente – producir un alivio significativo de los síntomas" (apa,Dictionary of Psychology, 2007, p. 755).
Los fármacosantipsicóticos,por ejemplo, aportan una gran ayuda a pacientes esquizofrénicos en fase productiva, es decir, a aquellos que presentan delirios y alucinaciones. Pacientes que presentan otra sintomatología – por ejemplo, apatía o aislamiento – a menudo no responden bien a la medicación antipsicótica (Lehman et al., 1999). En la actualidad, la clozapina constituye una muy buena alternativa para la terapia de esquizofrénicos en fase no productiva; sin embargo, en un 1 a 2% de los casos, tiene un efecto negativo sobre los glóbulos blancos (Wahlbeck et al., 1999). A su vez, la tasa de recaídas tiende a ser grande, cuando los pacientes dejan de tomar los fármacos antipsicóticos; un 75% vuelve a presentar síntomas durante el año siguiente; y, en los largos plazos, prácticamente todos terminan recayendo (Gitlin et al., 2001). Incluso los pacientes que continúan tomando la clozapina, por ejemplo, presentan un 15 a un 20% de probabilidades de recaer (Leucht et al., 2003).
Un tema de la mayor importancia, se refiere al uso de antipsicóticos en combinación con psicoterapia. En psicóticos, la farmacoterapia sola – aun cuando sea efectiva – tiende a no aportar en territorios de alta relevancia: dificultades interpersonales, logros vocacionales, pobreza en la capacidad de resolución de problemas, etc. Por otra parte, la psicoterapia sola tiende a ser inefectiva en el tratamiento de psicóticos. Por lo tanto, "agregar psicoterapia a la farmacoterapia, podría apuntar a disminuir la disfunción psicosocial o a mejorar la calidad de vida, sin tener un efecto directo sobre la esencia de la problemática psicótica del desorden mental" (Thase y Jindal, 2004, p. 744).
Los aportes del Ritalín (metilfenidato) marcan un hito en el abordaje terapéutico de los niños condéficit atencional e hiperactividad. Existe, desde hace más de 60 años, aunque su auge se inició a comienzo de los noventa. Puesto que entre el 3 y el 5% de los niños presentan estos problemas, los aportes del fármaco no han sido menores. En la gran mayoría de los casos, el medicamento logra "lentificar" al niño y aumentar su capacidad de concentración. En un sentido genérico, el Ritalín tiende a reducir las conductas agresivas, disruptivas e inapropiadas; por ejemplo, el niño se torna menos negativo, más receptivo a los padres y menos impulsivo en la sala de clases. Por supuesto, el Ritalín no funciona igualmente bien en todos los aspectos del déficit atencional y/o de la hiperactividad; tampoco funciona con igual eficacia en todos los pacientes (Garber, Daniels y Spizman, 1996). Es un estimulante del sistema nervioso central y se asume que es un activador del tronco cerebral y de la corteza. Entre sus efectos secundarios más frecuentes se encuentran el nerviosismo, el insomnio y la disminución del apetito. Más recientemente se ha desarrollado Concerta, un comprimido que también libera metilfenidato, pero en forma gradual durante 12 horas. Por su parte el Focalín es dos veces más potente que el Ritalín y tiene menos efectos secundarios. En 2006, la fda aprobó el Daytrana, parche transdérmico a base de metilfenidato. Anualmente, el Ritalín y sus derivados venden sobre tres mil millones de dólares en los Estados Unidos.
Recientemente, sin embargo, un estudio ha cuestionado fuertemente los aportes de los psicofármacos en niños con déficit atencional (Riddle, 2012). En un seguimiento de 186 niños de seis años, realizado en el hospital John Hopkins, se constató que el 90% de los niños tratados con psicofármacos seguían presentando los mismos problemas de hiperactividad, de bajo control de impulsos y/o de déficit atencional. En un sentido genérico, la terapia conductual y cognitivo-conductual aportaban más que la farmacoterapia.
Los diversosansiolíticostienden a ser usados en el trastorno de ansiedad generalizada, en diferentes fobias, en ansiedad social, en crisis de pánico, etc. Ansiolíticos como el Valium o el Librium, logran deprimir la actividad del sistema nervioso central; reducen la tensión y la ansiedad, sin causar excesiva somnolencia. Sin embargo, dado el hecho que abaten los síntomas sin resolver los problemas que los generan, tienden a ser consumidos en exceso, con lo cual se va produciendo una dependencia psicológica; el alivio inmediato pasa a ser muy reforzante para la futura ingesta del psicofármaco (Myers, 2001).
También es necesario destacar el aporte que ha venido realizando el Viagra (sildenafil) en el ámbito de las disfunciones eréctiles. Aprobado su uso en 1998 – para los Estados Unidos – el medicamento bloquea las enzimas que inhiben la erección. El medicamento por sí solo no produce erección, y se requiere de una estimulación erógena adicional. Además, presenta muy diversas contraindicaciones, en especial para personas con problemáticas cardíacas. Con todo, el Viagra ha venido aprobando su examen final; a través de sus pocos años de uso, ha mostrado alrededor de un 75% de éxito (LoPiccolo y Van Male, 2005). Tan exitoso ha sido el impacto del Viagra, que ha logrado que se cuestione el sentido de seguir usando terapias psicológicas para las disfunciones de erección: "La fuerza de la evidencia para el sildenafil es tal (Burls et al., 2001; Fink et al., 2002) que genera preguntas obvias y razonables acerca del sentido de los tratamientos psicológicos en la situación actual" (Roth y Fonagy, 2005, p. 370). Por supuesto, el Viagra no produce en el usuario el perfil de un "latin-lover"; pero sí facilita la erección… y la confianza en la erección. Dado el alto número de personas que presentan problemas de erección, el uso del Viagra ha significado un aporte eficiente y significativo para millones de personas a través del mundo.
Un especial motivo de preocupación surge en torno al consumo dehipnóticos, los cuales son de uso habitual en personas con problemas de insomnio. Para el año 2010 en los Estados Unidos, se estimó que entre el 6 y el 10% de la población adulta utilizó hipnóticos en forma sistemática (Petersen, 2011). Ya en 1979 un estudio de la American Cancer Society había encontrado que el consumo de hipnóticos se asociaba con "muertes excesivas"; puesto que el tema no era el objetivo central del estudio, estos datos fueron desperfilados.
Una investigación reciente sobre los efectos de los hipnóticos ha arrojado resultados francamente alarmantes. En un estudio de Kripke, Langer y Kline (2012), se trabajó con una muestra de 10.529 pacientes con cáncer -pertenecientes al – "Geisinger Health System" – que recibieron la prescripción de utilizar hipnóticos, y con una muestra control de 23.676 pacientes sin prescripción de hipnóticos; el promedio de edad de las muestras fue de 54 años. Las muestras fueron ajustadas en términos de enfermedad, edades, género, fumar, masa corporal, estatus marital, uso de alcohol, etc. A continuación, se hizo un seguimiento entre los años 2002 y 2007. Durante el período de seguimiento, aquellos que utilizaron hipnóticostuvieron una mortalidad cuatro veces mayorque quienes no los utilizaron. Dada la relevancia de estos resultados se hace imperativo el generar réplicas a esta investigación.
Otra vertiente significativa de la psicofarmacoterapia, se relaciona con el uso de las sales de litio. Descubierta su utilidad en los años cuarenta, aún hoy no se conocen sus mecanismos operativos. Una cifra bastante "confiable" se refiere a su utilidad en el tratamiento deltrastorno bipolar. En estudios controlados con placebo, el 78% de los pacientes maníacos responde bien al litio. De los pacientes bipolares en fase depresiva, el 79% tienden a responder bien al litio (Silva, 2006), aun cuando en ocasiones se requiere del apoyo adicional de un antidepresivo. La administración de litio puede adquirir también un carácter preventivo en relación a eventuales fases maníacas (Feldman, 2005). En la vertiente "negativa", se puede señalar que cuando se retira el litio, el trastorno tiende a reaparecer. Por otra parte, los efectos colaterales del litio – tales como temblores, trastornos de memoria, alzas de peso, etc. – , no son menores; aun así, los beneficios tienden a ser significativamente mayores.
El uso deantidepresivosinfluye modificando afectos, cogniciones y conductas. De especial importancia para nuestro análisis, es el hecho que el mero uso de antidepresivos – sin mediar psicoterapia alguna – tiende a modificar el estilo cognitivo en pacientes deprimidos. "Estudios comparativos típicamente encuentran que la farmacoterapia u otras intervenciones pueden producir tanto cambio en la cognición como lo hace la terapia cognitiva" (Hollon y Beck, 2004, p. 453). Lo probable aquí es que el medicamento genereafectosmás positivos; éstos a su vez pasarían a facilitar la génesis de un estilo cognitivo positivo, que les sea consistente.
Gran parte de los antidepresivos funcionan incrementando la disponibilidad de los neurotransmisores norepinefrina o serotonina; estos elevan el arousal y el ánimo, y se presentan como escasos durante la depresión. La fluoxetina (Prozac), por ejemplo, bloquea la reabsorción y la remoción de la serotonina en las sinapsis; el Prozac y sus "parientes" – tales como el Zoloft y el Paxil – son los psicofármacos más prescritos en la historia de la psiquiatría (Kaufman, 1999). En términos genéricos, los antidepresivos demoran alrededor de cuatro semanas en producir sus efectos en plenitud. Y, en relación al grado y duración de los efectos antidepresivos, el tema resulta aún controvertido. También en estos territorios faltan investigaciones más precisas y confiables, y son muchos los intereses en juego: farmacoterapia versus psicoterapia, intereses económicos de los laboratorios, situación económica de los usuarios, etc. Incluso muchos investigadores mantienen una fuerte dependencia económica de los laboratorios, lo cual arroja fundadas sospechas acerca de su imparcialidad (Choudhry, Stelfox y Detsky, 2002). Más aún, se ha constatado que alrededor de un tercio de los estudios realizados con antidepresivos nunca se publica, y esto parece estar relacionado con las conclusiones de cada estudio; en el sentido que los resultados deficientes se tienden a ocultar (Turner, 2007). Por todo esto, dar cifras "confiables" no resulta nada fácil.
Al igual que lo que tiende a ocurrir con múltiples medicamentos,no hay un antidepresivo que sea ideal para todos los pacientes; algunos pacientes responderán mejor a unos; otros, a otros (Silva, 2006). Sintetizando los hallazgos, se puede decir que la "mayoría" de los pacientes indicados para farmacoterapia se beneficia sustancialmente del uso de antidepresivos del tipo Prozac u otros. Adicionalmente, los antidepresivos tienden a superar consistentemente a la psicoterapia, en el tratamiento de pacientes depresivos severos (Elkin, 1994). Otro aspecto positivo es que, a diferencia del caso de los antipsicóticos, no serían pocos los pacientes tratados con antidepresivos en los que la depresión no regresa; incluso después de que los pacientes dejan de consumir los fármacos (Julien, 1995). El tema es de la mayor importancia, y a la vez es altamente controvertido. De ser efectiva una mejoría estable post antidepresivos – sin psicoterapia – iría en contra de la recién citada definición de la apa, la cual señala que la psicofármaco-terapia por sí sola… "no cura los desórdenes mentales".
Lo anterior pareciera ser así; pero, en ocasiones, podría no ser "tan" así.
En efecto, últimamente se está abriendo la posibilidad de que algunos psicofármacos no solo actúan a nivel de los neurotransmisores; sorprendentemente podrían actuar – también –generando neuronas. En una investigación realizada por Ohira, Takeuchi, Shoji y Miyakawa (2013), se trabajó con ratas, y se pesquisó – vía neuroimágenes – el impacto de la fluoxetina sobre el cerebro de esos roedores. En el estudio, publicado en la revistaNeuropsychopharmacology, se constató que, vía neurogénesis, la fluoxetinageneraba nuevas neuronasen la corteza de las ratas; específicamente, nuevas inter-neuronas gaba, las cuales inhiben la actividad neuronal. "Nuestros hallazgos indican que la fluoxetina estimula la neurogénesis de inter neuronas gabaérgicas, las cuales podrían tener, al menos, algunas funciones; incluyendo un efecto supresivo sobre la muerte celular… producida por isquemia (falta de oxígeno)" (Ohira et al., 2013, p. 909). Adicionalmente, estas "nuevas neuronas" ayudarían a la prevención de posibles infartos. La génesis de nuevas neuronas se producía después de algunas semanas de ingesta de la fluoxetina. Aun cuando falta por constatar este tipo de efectos en humanos, esta investigación abre la posibilidad de que los psicofármacos hagan un aporte que vaya más allá de lo que se creía. Importante… por no decir sumamente importante.