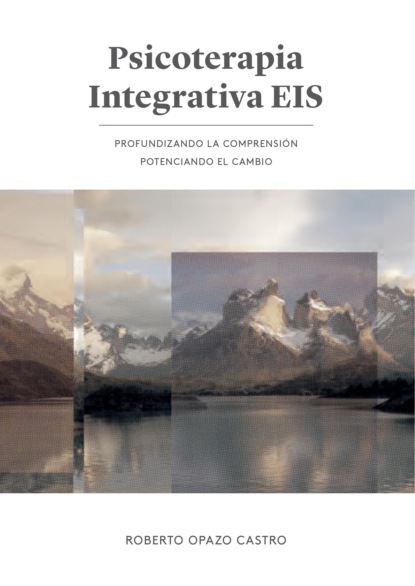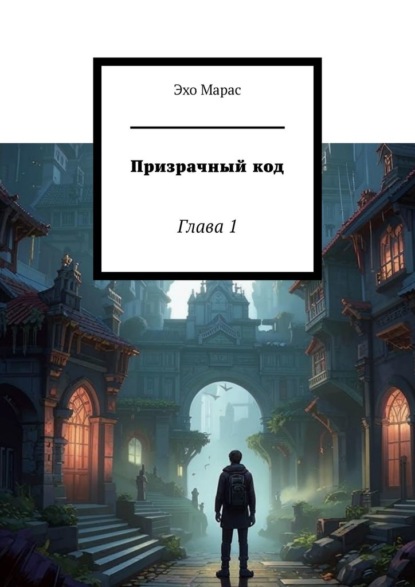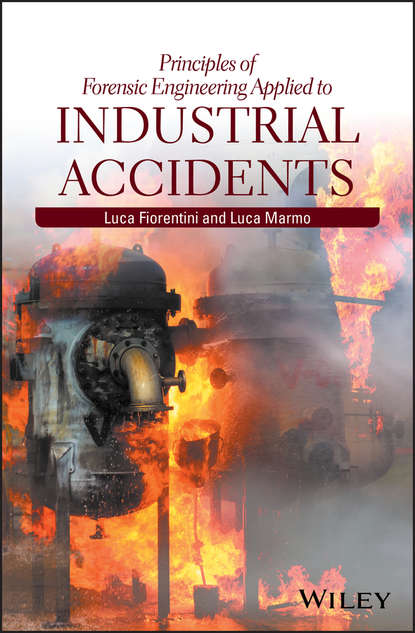- -
- 100%
- +
En conexión con lo anterior, viene muy al caso el siguiente pasaje aportado por Francisco Córdova, alumno de nuestro Programa de Magíster:
En la publicación "Understanding Depression" de la Harvard Medical School (Miller, 2009), se nos comunica lo siguiente:
Los investigadores están explorando los posibles vínculos entre la producción lenta de nuevas neuronas en el hipocampo y un bajo estado del ánimo. Existe un hecho interesante acerca de los antidepresivos que respalda esta teoría. Estos medicamentos aumentan inmediatamente la concentración de los mensajeros químicos del cerebro (los neurotransmisores). Sin embargo, por lo general deben pasar varias semanas antes que las personas pasen a sentirse mejor. Por mucho tiempo, los expertos se han preguntado por qué, si la depresión es principalmente el resultado de bajos niveles de neurotransmisores, las personas no se sienten mejor cuando aumentan los niveles de los neurotransmisores.
La respuesta puede ser que el estado de ánimo solo mejora a medida que los nervios crecen y forman nuevas conexiones; un proceso que tarda semanas. De hecho, los estudios realizados en animales han demostrado que los antidepresivos sí estimulan el crecimiento y mejoran las ramificaciones de las células nerviosas en el hipocampo. Por lo tanto, la teoría sostiene que el verdadero valor de estos medicamentos podría radicar en que generan nuevas neuronas (un proceso llamado "neurogénesis"), con lo que se fortalecen las conexiones de las células nerviosas y mejora el intercambio de información entre los circuitos nerviosos. Si ese es el caso, podrían desarrollarse medicamentos que estimularan específicamente la neurogénesis, con la esperanza de que los pacientes pudieran ver resultados más rápidamente que con los tratamientos actuales.
Mientras tanto, las recientes investigaciones realizadas en animales dan crédito a esa teoría. Un estudio científico realizado en 2003 determinó que cuando se bloquea la neurogénesis en los ratones, los beneficios de los antidepresivos parecen desaparecer. Después de recibir antidepresivos durante cuatro semanas, los ratones mostraron una conducta menos ansiosa o deprimida (se volvieron más atrevidos para obtener alimento en lugares bien iluminados). Estos ratones en tratamiento tenían 60% más de células dividiéndose en el hipocampo. No obstante, cuando los investigadores impidieron el crecimiento de nuevas células al bombardear el hipocampo con rayos x, el tratamiento con medicamentos no logró disminuir el comportamiento ansioso de los ratones. A pesar de que hay que seguir investigando para determinar el papel de la neurogénesis en la depresión, se trata de un interesante camino para la investigación (2009, pp. 11-13).
Desde nuestra propia óptica, a lo anterior agregaríamos posibles repercusiones en términos de prevención de recaídas. Si los medicamentos antidepresivos van logrando algún tipo de "reproducción" de neuronas, esta génesis de nuevas neuronas aumentaría la probabilidad de que la recuperación se mantenga […] una vez que el antidepresivo haya sido retirado.
El uso terapéutico de los antidepresivos, sin embargo, no está exento de problemas. No obstante el aporte de los antidepresivos, un alto porcentaje de los pacientes no muestra mejoría vía medicación antidepresiva. Según Hollon et al. (2002), este porcentaje puede alcanzar hasta un 50%. Por otra parte, las tasas de recaída no parecen ser despreciables. Por ejemplo, en un seguimiento de tres años realizado por Frank et al. (1990), pacientes tratados con imipramina tuvieron una tasa de recaída de 22%; para ser justos,es necesario señalar que en el mismo período el grupo placebo tuvo una tasa de recaída de 78,2%.Sin embargo, los antidepresivos "activos", como la imipramina, no parecen estar libres del efecto placebo; hasta un 75% del efecto de los antidepresivos se debería al efecto placebo (Fisher y Greenberg, 1997; Kahn et al., 2000).
A su vez, diversos efectos colaterales no deseados – somnolencia, sequedad bucal, alzas de peso, lengua "traposa", disfunciones sexuales, náuseas, etc. – , se presentan con bastante frecuencia a raíz del uso de antidepresivos. Por otra parte, en pacientes depresivos la tasa de abandono de los tratamientos farmacológicos (dropout), tiende a ser más alta en comparación con la psicoterapia. Según una investigación clásica de Rush et al. (1977), el grupo tratado con farmacoterapia (imipramina), tuvo una tasa de abandono 22% mayor que el grupo tratado con psicoterapia cognitiva. Este dato pasa a ser relevante a la hora de la evaluación de los resultados terapéuticos; los resultados pasan a distorsionarse a favor de la farmacoterapia, cuando solo se evalúa a los pacientes que completaron el tratamiento.
Lo anterior no involucra un cuestionamiento sustancial al uso de antidepresivos. Más bien invita a ir progresando aún más.
En el ámbito de la medicina, se ha venido constatando que "un mismo" tumor se comporta distinto en diferentes pacientes. Lo que se ha venido constatando, sin embargo, es que lo que aparentemente son tumores similares… en un sentido de fondo no lo son; suelen tener compuestos diferentes a nivel proteico, diferencias que no son perceptibles en el análisis al microscopio; y estas proteínas diferentes pueden transformarse en "biomarcadores" que ayuden a personalizar la terapia indicada para un específico tumor. En este contexto, se ha venido desarrollando un "código de barras", el cual es un verdadero escáner que permite diagnosticar diferencialmente los tumores, más allá de su apariencia idéntica al microscopio. La técnica funciona conmuestras de sangre, usando agujas finas que incluso son aplicables a nivel del fluido cerebral. Esta técnica, de personalización máxima, ha sido desarrollada por Ralph Weissleder (2014), en el contexto del Centro de Sistemas Biológicos del Hospital General de Massachusetts. Este hallazgo tecnológico, de muy fácil aplicabilidad, al personalizar la terapia permite potenciar sustancialmente los éxitos. Esta línea de trabajo, indirectamente, de algún modo muestra caminos para ir progresando en el uso de los psicofármacos. En este sentido, empalma bien con la siguiente investigación realizada con alguna antelación.
Una forma depotenciar el uso de los antidepresivos – y también de la psicoterapia –se relaciona con una investigación reciente realizada por McGrath et al. (2013). Los investigadores trabajaron con pacientes con depresión mayor… que no habían recibido antes tratamiento alguno. Y utilizaron neuroimágenes; procurando evaluar – vía biomarcadores – el metabolismo cerebral de la glucosa… en seis diferentes regiones límbicas y corticales. Para la evaluación biológica a través de neuroimágenes, utilizaron tomografía de la emisión de positrones. Las evaluaciones límbicas y corticales se realizaron con anterioridad a cualquier intervención terapéutica; y, de los 65 pacientes depresivos evaluados, 38 fueron seleccionados... por mostrar índices claros en las regiones límbicas y corticales evaluadas. Posteriormente, se asignó a los pacientes a una de dos modalidades terapéuticas: 12 semanas tomando un antidepresivo (escitalopram oxalate), o bien 16 sesiones de terapia cognitivo-conductual manualizada. Los resultados mostraron que, de las seis regiones límbicas y corticales evaluadas, la ínsula anterior derecha fue la que mostró las propiedades discriminativas más robustas a través de los grupos. El hipometabolismo de la ínsula se asoció con remisión en la terapia cognitivo-conductual… y con una pobre respuesta a los antidepresivos; el hipermetabolismo de la ínsula se asoció con una remisión vía antidepresivos, y también con una pobre respuesta ante la terapia cognitivo-conductual. Las remisiones fueron evaluadas a través de la Escala de Depresión de Hamilton (7 puntos o menos a las 10 y a las 12 semanas; los evaluadores eran ciegos a las condiciones de tratamiento). Los autores concluyen: "Si esto se verifica a través de estudios posteriores, los tratamientos específicos, basados en el metabolismo de la ínsula medidos a través de marcadores biológicos en este estudio, aportan los primeros marcadores objetivos – hasta donde sabemos – para guiar la selección inicial del tratamiento para la depresión" (McGrath et al., 2013, p. 821). Importante; más bien… muy importante.
Muy en conexión con los aportes de McGrath et al., (2013), se ubican los aportes de Craighead y Dunlop (2014). Sobre la base de la investigación existente, estos autores identifican variables predictivas, en pacientes con depresión mayor… del éxito comparativo de la farmacoterapia sola, de la psicoterapia sola, o de la combinación de ambas modalidades terapéuticas; se trata, una vez más, de ir identificando las mejores opciones terapéuticas. Los autores concluyen que, para casos de depresión mayor aguda, no hay mayores ventajas en usar farmacoterapia + psicoterapia. "Tratamientos combinados de farmacoterapia y psicoterapia demuestran su mayor ventaja en el tratamiento de trastornos depresivos mayores crónicos" (Craighead y Dunlop 2014, p. 290). A esta opción más bien nomotética, es necesario ir agregando las opciones más idiosincrásicas a medida que vaya avanzando la investigación.
Adicionalmente, la administración de los psicofármacos se ha visto enriquecida recientemente por otros avances notables. El tema se relaciona – una vez más – con metabolismos específicos que involucran a los fármacos y a los psicofármacos.
El que los japoneses tengan dificultades para beber alcohol, algo indica acerca de la presencia de metabolismos específicos en el procesamiento de sustancias; en este caso, metabolismos específicos de los japoneses para procesar el alcohol. Por otra parte, el 11% de los adultos jóvenes con colon irritable – en los Estados Unidos – , no responden bien al tratamiento farmacológico habitual. Adicionalmente, la "embriaguez patológica" que presentan algunas personas, también apunta en direcciones relacionadas con metabolismos específicos. A su vez el "efecto paradójico" de algunos medicamentos, en algunas personas, también apunta en la dirección de metabolismos específicos.
Es así que, vía metabolismos específicos para cada persona, la "medicina personalizada" está llegando también a la administración de los fármacos y de los psicofármacos.
Ya el sexo del paciente permite un primer aporte diferencial, en relación a las dosis requeridas Es así como, por ejemplo, se ha constatado que los somníferos permanecen más tiempo en el cuerpo de las mujeres que de los hombres. Y, en general, el tradicional estilo de ir ajustando paulatinamente los fármacos al paciente – con una cuota inevitable de "ensayo error" – está empezando a ser desplazado por exámenes biológicos individuales, que permiten determinar los medicamentos y las dosis adecuados a cada paciente.
Hoy en día, el 35% de los científicos cree que la medicina basada en el genoma será realidad en 20 años (Nature, 2010). En años recientes, sin embargo, ya tenemos algunos adelantos.
Por lo pronto Eva Redei (2012), en la Universidad de Northwestern, ha logrado identificar once genes que pueden hacer la diferencia entre un adolescente con depresión y uno sin ese desajuste. Ha demostrado que un simple test de sangre puede detectarlos; y hacer un diagnóstico fiable y "objetivo" de este trastorno. Esta investigadora sostiene que todas las personas tienen estos genes, pero que es preciso revisar cuán "sobre expresados" se encuentran en la sangre.
En este contexto de investigaciones, y considerando los antecedentes recién expuestos, en años recientes se ha venido desarrollando lafarmacogenómica…rama de la farmacología que estudia la influencia de las variaciones genéticas de las personas en la respuesta a los fármacos.
Aquí los polimorfismos, es decir, las pequeñas alteraciones en nuestros genes – que nos apartan de la genética compartida con la especie – van posibilitando el evolucionar desde lo nomotético a lo idiosincrásico… en la administración de los medicamentos. Adicionalmente, se va posibilitando el evitar los efectos secundarios, al menos en alguna medida.
En la Clínica Mayo, de los Estados Unidos, algunas pruebas están permitiendo esclarecer cómo cada personametabolizalos diferentes medicamentos. En esta clínica, este examen ha pasado a ser casi de rutina, realizado con el 80% de los pacientes que ingresan a esa institución. Específicamente, en la clínica han venido perfeccionando el así llamado "Genetic Testing", el cual apunta a examinar el dna, con el objeto de determinar los cambios y/oalteraciones genéticas que puedan causar enfermedad; junto con ayudar a esclarecer elestilo metabólicoespecífico de cada cual. Este test genético puede realizarse sobre la base de muestras de sangre, de pelo, de piel, de fluidos amnióticos, etc.
Como acabamos de ver, el efecto de una medicación específica sobre un paciente parece depender en una medida importante de los genes específicos de aquel. Por primera vez, los científicos del Max Planck Institute of Psychiatry han mostrado que, según la composición genética individual, los pacientes reaccionan de forma distinta a los antidepresivos. En el ámbito de la psicofarmacología, ciertos polimorfismos están siendo relacionados con los psicofármacos. Por ejemplo, ciertos polimorfismos del complejo enzimático Citocromo p450 están siendo relacionados con los fármacos antidepresivos. Adicionalmente, se ha identificado el gen fkbp-5 como un importante factor genético determinante en el efecto de los antidepresivos. Con estos nuevos hallazgos, los autores asumen que será posible planificar la terapia para la depresión de forma más eficaz. Esto supone un importante paso hacia la consecución de un tratamiento personalizado para los pacientes depresivos. Los autores concluyen que
…la eficacia clínica de una droga administrada sistemáticamente y que actúa sobre el sistema nervioso central, depende de su habilidad para pasar la barrera hemato-encefálica, la cual es regulada por moléculas transportadoras tales como las abcb1 (mdr1). Nuestros resultados indican que la consideración combinada tanto de la capacidad del medicamento para actuar como un sustrato transportador abcb1 y el genotipo abcb1 del paciente, son potentes predictores para el logro de una remisión(Uhr et al., 2008, p. 03).
Los hallazgos anteriores se avienen bien con investigaciones desarrolladas por la Universidad de Loyola, las cuales muestran que los altos niveles sanguíneos de la proteína vegf resultan predictivos del aporte efectivo de los antidepresivos Es así como el 80% de los pacientes depresivos que tenían altos niveles de vegf en su sangre, experimentaron un alivio significativo, luego de ingerir antidepresivos de última generación (Halaris, 2011). En el mismo estudio, menos del 10% de los que tenían bajos niveles de la proteína respondió al tratamiento.
De este modo, la farmacogenómica ocupa un territorio destinado a ir prescribiendo fármacos en función del perfil genético del paciente, en función de cadasignificación bológicatanto nomotética como idiosincrásica Es así como se podrá ir prediciendo que – en el universo de personas que padecen problemas similares – , algunos pacientes responderán mejor a ciertas drogas. Y que "la genética podría incluso indicar si se requiere una dosis más alta o más baja que lo usual" (Henderson, 2008, p. 161).
Hemos destacado algunos hitos relevantes en el ámbito del desarrollo y de los aportes de la psicofármacoterapia. Más allá de lo señalado, ésta puede ser aplicada a otros múltiples desajustes psicológicos: trastornos del sueño, epilepsia, bulimia, trastornos obsesivo-compulsivos, hiperactividad, trastorno de personalidad limítrofe, déficit atencional, fobia social, etc. Es preciso agregar – además – que cada día aparecen en el mercado psicofarmacos de "última generación"; algunos más efectivos, otros con menores efectos colaterales, e incluso otros con ambas ventajas.
En el territorio de los "contra", es importante destacar la mencionada importancia de los efectos secundarios de los psicofármacos. Otro "contra" fundamental, se refiere alcaráctermás bien paliativo – y no curativo–de gran parte de lapsicofarmacoterapia. Aun así, todo hace suponer que queda abierta hacia el futuro una avenida muy ancha; para un desarrollo creciente, progresivo, y cada vez más relevante, de una psicofármaco-terapia cada vez más aportativa y cada vez más personalizada. "Hay fundamentos para el optimismo; en el sentido que los avances en neurociencia podrían conducir al desarrollo de tratamientos más curativos, sobre la base de psicofármacos" (Thase y Jindal, 2004, p. 750). Los psicoterapeutas que no deseen asumir esto, solo están tratando de tapar el sol con un dedo.
El análisis precedente, nos permite constatar el importante rol que juega el paradigma biológico en la génesis y en la modificación de los desajustes psicológicos. Adicionalmente, una "adecuada" biología hará más difícil el ingreso de una persona al territorio de la psicopatología y de los desajustes psicológicos.La pregunta aquí se relaciona con qué se puede entender por paradigma biológico "adecuado".
Paradigma Biológico: Nortes de desarrollo
El desarrollo personal hace referencia a lograr la mejor versión posible de uno mismo… a partir de las potencialidades que cada cual tiene. No se trata de alcanzar metas externas en función de la comparación con los otros. Se trata, primordialmente, de actualizar y desarrollar las potencialidades existentes en la persona, en las direcciones que la persona involucrada desea (Opazo, 2004).
De este modo, el desarrollo personal constituye un proceso en el cual se va transitando desde estados "menos evolucionados" hacia estados "más evolucionados". Y lo que constituye una "progreso" se va estableciendo sobre la base de una integración de criterios funcionales, históricos, afectivos, clínicos, etc. (Opazo, 2004).
Autores como Maslow, Rogers, etc., han planteado que los seres humanos, como especie, tenemos una tendencia natural hacia el crecimiento personal. Y en estas páginas hemos visto también que los niños muy tempranamente emiten conductas que muestran una especie de "moral natural". Es así como algunos autores han planteado que la moral tiene un rol evolutivo, facilitador de la supervivencia; para estos autores, en los seres humanos operarían ciertos principios morales de carácter universal (Barra, 1987).
En una línea consistente con lo anterior, Kavathatzopoulos (1991) asume que el desarrollo se entiende como un movimiento hacia principios morales universales, cada vez más abstractos, los que regulan tanto el pensamiento como la acción, que se desplegarán de forma invariante en etapas jerárquicas. En este contexto, el desarrollo constituiría una especie de "punto omega" en el léxico de Teilhard de Chardin.
Desde nuestra óptica, en cada persona, cada paradigma puede aportar mayores o menores potencialidades. Y puede estar "actualizado" en mayor o en menor medida… y de mejor o de peor manera. Esto incide directamente en el tema del desarrollo personal. Una persona supuestamente "bien desarrollada", habrá logrado "actualizar" sus potencialidades "positivas", y logrará alcanzar un desarrollo "adecuado" de cada uno de los seis paradigmas del Supraparadigma. Esto, a su vez, involucraría un aporte en términos preventivos.
Cada época histórica, cada organización social, tiende a plantear una especie de "ideal colectivo", que establece un modelo acerca de cómo las personas deberían ser; se trata de una especie de ideal nomotético del yo, o del "self" deseable para los individuos. Por otra parte, cada persona va estableciendo su propio "ideal del yo", una especie de modelo idiosincrásico acerca de cómo la persona desea ser. Cuando se señala que el desarrollo personal consiste en "lograr actualizar la mejor versión posible de uno mismo", se deja abierta la opción a que cada cual establezca cuál sería su mejor versión.
Establecer qué es "bueno" y qué es "malo"-para cada paradigma, no resulta tarea fácil. Implica ingresar en territorios valóricos y subjetivos, como son los relacionados con el desarrollo personal. Establecer parámetros para esclarecer qué constituye un mayor desarrollo, involucra toda una invitación para integrar criterios. Es así que, luego de un análisis del tema, hemos propuesto integrar los criterios de funcionalidad, de satisfacción personal, de adaptación social, de perspectiva histórica, de datos de investigación y de evaluación clínica. Sobre la base de estos criterios, se hace posible decantar qué tiende a ser mejor – para los integrantes de la especie humana – en un sentido nomotético. En este contexto, el desarrollo personal involucra un proceso de cambio progresivo en el tiempo; en este proceso, la persona va actualizando potencialidades que le facilitan su adaptación, enriquecen sus opciones de bienestar personal, potencian sus opciones de éxito afectivo, social y laboral, y le abren mejores posibilidades de autorrealización (Opazo, 2004).
En el ámbito del paradigma biológico, es posible entonces establecer Nortes de desarrollo, conectados directamente con la temática del desarrollo personal.
En líneas precedentes, hemos visto que la biología puede facilitar el desarrollo de diversos desórdenes psicológicos. En una dirección opuesta, es decir, "a contrario sensu", una "adecuada" biología puede sustentar nuestro desarrollo personal; y puede "protegernos", oponiendo resistencia a la génesis de desórdenes psicológicos. Esto puede incluso ir más allá. Una utópica biología "ideal" u "óptima", sería fuente de una potente resiliencia biológica; de este modo, una adecuada biología nos facilitaría lograr crecer en medio de la adversidad.
En un sentido de fondo, podemos afirmar que gran parte de nuestra biología nos es dada; ningún infante de una sala cuna ha elegido su dotación biológica. Un imaginario "awareness" temprano de esos infantes, los llevaría a concluir: "Es lo que hay".
Y "lo que hay" – como dotación biológica – es común para la especie humana, y a la vez tiene acentuaciones diferentes para cada cual; diferentes para bien o para mal. Afortunadamente, sin embargo, la biología predispone pero rara vez dispone. Y, "lo que hay", se puede administrar de mil maneras; lejos de invitar al fatalismo, constituye todo un desafío para ir haciendo bien las cosas. Es así como la biología suele dejar amplios espacios para que cada persona actualice sus potencialidades, y para que modifique o administre sus cualidades y defectos. De este modo, la administración de lo que "natura" nos dio, constituye uno de los desafíos más relevantes para la vida de cada ser humano.
No obstante lo anterior, sería absurdo discutir la importancia de contar con una "adecuada" dotación biológica inicial; esta aporta el andamiaje sobre el cual se construirá todo el desarrollo psicológico posterior. Es así que podemos intentar establecer, sobre la base de los criterios explicitados más arriba, lo que serían Nortes de desarrollo deseables, en lo relativo a nuestra dotación biológica. Se trata de delimitar la dotación biológica que los seres humanos valoramos como deseable; después de miles de años de historia, y después de decantar qué nos aporta más. Se trata de esclarecer, por ejemplo, las potencialidades biológicas que desearíamos para nuestros hijos.
El tema de la "neuro plasticidad", aporta ventajas a los seres humanos como especie. Es así que el concepto de un cerebro estable e inmodificable, viene cediendo terreno en relación a un cerebro maleable, modificable, cambiable. "El cerebro dañado a menudo puede reorganizarse a sí mismo de modo que si una parte falla, otra a menudo puede sustituirla; que si una célula cerebral muere, en ocasiones puede ser reemplazada; que muchos circuitos e incluso reflejos básicos que creíamos estaban cableados rígidamente, no lo estaban. Los científicos están mostrando incluso que el pensar, el aprender y el actuar pueden encender o apagar nuestros genes, configurando así nuestra anatomía cerebral y nuestra conducta – seguramente uno de los descubrimientos más extraordinarios del siglo xx" (Doidge, 2007, p. xix). Frederick Gage et al. (1997), han informado que una rata criada en un ambiente enriquecido desarrolla nuevas neuronas y un hipocampo más grande y han descubierto que uno de los predictores más poderosos acerca de si una rata será capaz de fabricar nuevas neuronas está determinado genéticamente. A la hora de la biología deseable, por lo tanto, una disposición genética favorecedora de la neuro plasticidad, pasa a tener un rol no menor.