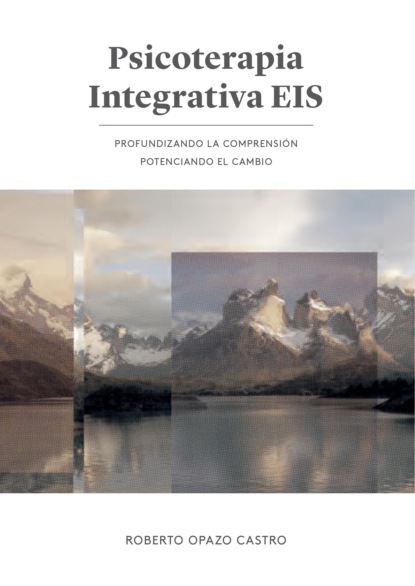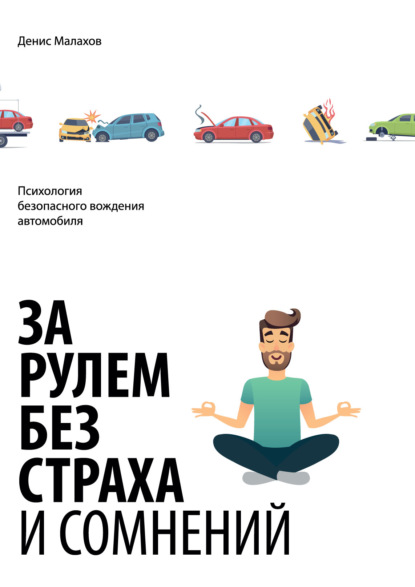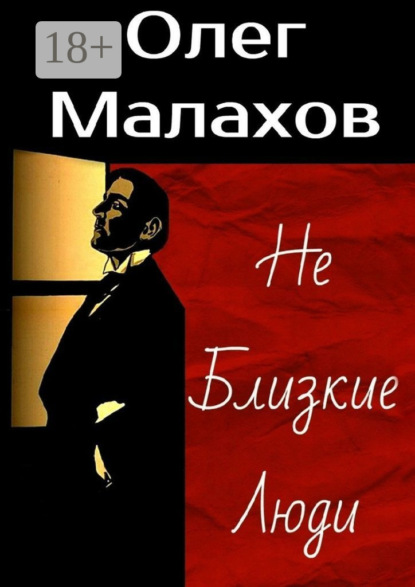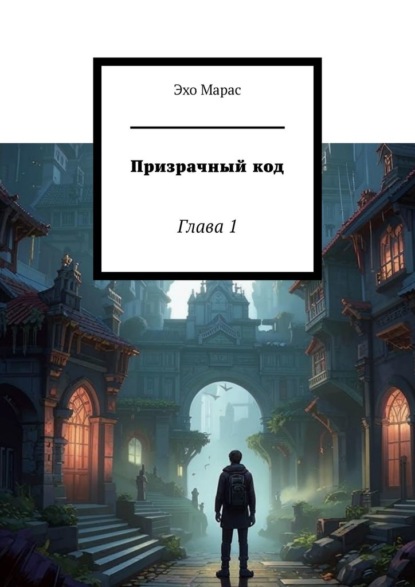- -
- 100%
- +
Una persona enfrenta mejor situaciones difíciles, cuando se cree capaz de manejar bien esas situaciones. Por el contrario, cuando la persona cree que no lo podrá hacer bien, surgen los temores, los miedos, las inseguridades. De este modo, tener altas, fundamentadas y convincentes expectativas de autoeficacia, pasa a ser fuente de libertad de acción y de seguridad personal. Tener fundamentos para creerse capaz de enfrentar bien múltiples situaciones, tener convicciones bien fundamentadas para sentirse capaz, constituye todo un logro en el ámbito del desarrollo personal.
Hay personas que, sistemáticamente, atribuyen sus éxitos a méritos propios, amplios y estables; este estilo atribucional cursa en la línea "me fue bien porque valgo mucho", "me fue bien porque soy muy capaz". En este contexto, los fracasos suelen atribuirse a mala suerte y/o a factores perjudiciales externos. Este estilo atribucional "hiperpositivo", tiende a generar una buena autoimagen y una alta autoestima; sin embargo, suele generar también un grado de desadaptación y una cuota no menor de inseguridad. La persona construye un autoconcepto magnificado, sin fundamentos sólidos; fuente de inseguridad y de poca tolerancia a la crítica. Esto suele ser percibido por otros y puede ser autopercibido de diferentes formas.
Como lo hemos visto, el así llamado estilo atribucional depresogénico tiende a operar en la dirección opuesta. Los éxitos pasan a ser atribuidos a ayuda externa o a buena suerte o a que la tarea era fácil; y los fracasos se atribuyen a torpeza o incapacidad personal. Por supuesto, esto tiende a reforzar el ánimo depresivo, la mala autoimagen y la baja autoestima.
En términos atribucionales, el desarrollo cognitivo transita por una tercera vía; por la vía de la flexibilidad atribucional. La "rationale" sería "al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios"; cada éxito o fracaso pasa a ser atribuido según sus méritos, sin un pre-esquema rígido. Este estilo permite aprender de la experiencia, generar afectos proporcionales a los hechos, e ir construyendo un autoconcepto a tono con lo que la persona es.
El "conócete a ti mismo" se relaciona con la capacidad de autoobservación. El psicólogo Fernando Alliende (2009), ha señalado que ser introvertido es distinto de ser introspectivo; hablar poco no es sinónimo de conocerse mucho. Y el conocerse bien, ayuda a saber qué se necesita, qué se valora, que decisiones pasan a calzar mejor. Si no me conozco, no sé cuales son mis fortalezas, no sé qué me falta, no sé qué me conviene, no sé dónde estaré mejor y no me queda claro hacia adónde es deseable conducir mi vida. Así, un adecuado autoconocimiento constituye un Norte deseable en el desarrollo cognitivo.
Un adecuado autoconocimiento pone en juego también la capacidad de autocrítica. Como los defectos personales duelen, una forma expedita de evitarse sufrimientos es no mirarlos. Se aplicaría entonces el "ojos que no ven, corazón que no siente". Sin embargo, los defectos no detectados no pueden ser enfrentados; por lo tanto, se acumulan y se consolidan. En un sentido inverso, el acceso a los defectos propios abre la posibilidad de superarlos; pasa a ser fuente de desarrollo personal.
La autocrítica es regulada por la propia persona; esta regula contenidos, intensidades y momentos. Por el contrario, la crítica externa puede abordar cualquier tópico, puede ser muy fuerte, y puede sorprendernos en cualquier momento. Así, la tolerancia a la crítica pone en juego la capacidad de aceptar debilidades propias, en presencia de terceras personas; el hacerlo, acerca el diálogo con otros y abre nuevos desafíos de desarrollo personal. Las personas inseguras, cuya autoestima es precaria y de equilibrio inestable, se derrumban ante las críticas; incluso ante críticas menores. Por lo tanto, se ven en la necesidad de actuar a la defensiva, sobrerreaccionando al menor cuestionamiento; abriendo así las puertas a que los defectos no se enfrenten y se consoliden.
Las estructuras cognitivas – bien planteadas – aportan principios organizadores y reguladores de la experiencia; la experiencia pasada permite abreviar el procesamiento de la nueva experiencia que le resulta afín. Sin embargo, cualquier estructura o esquema cognitivo absoluto o rígido, deteriora múltiples percepciones, empobrece el análisis de realidad y desadapta. Y, como ha sido señalado, una vez instalado un sesgo adquiere funciones autoperpetuantes; sistemáticamente va dejando fuera la información contraesquemática. Los sesgos al autoservicio, empobrecen; los sesgos al autoperjuicio, también empobrecen. Las exigencias/autoexigencias rígidas y despóticas, favorecen la tensión interna, el ánimo depresivo, las respuestas agresivas, la pobre inter-acción social. Si la persona se autoexige, en la línea del "tengo que hacerlo todo bien siempre", se instala una fuente interna de autoamenazas; una especie de dictador interno, injusto, permanente, despótico. En este contexto, evolucionar del tengo al quiero, constituye todo un paso hacia la "libertad interna". Si la persona es regida por una estructura del tipo "mi valor como persona depende de lo que otros piensen de mí", su autoestima queda hipotecada en función del "qué dirán". En este contexto, evolucionar de qué dirán al qué diré constituye todo un paso hacia la libertad externa. De este modo, evolucionar "del tengo al quiero" y "del qué dirán al qué diré", enriquece el análisis de realidad, y es fuente de desarrollo cognitivo.
Cuando una persona emite una conducta, ésta puede ser irrelevante, intrascendente e inocua; pero muchas no lo son. Algunas conductas son más eficientes que otras; o más adaptativas, o más sintonizadas en el contexto interpersonal. Aun cuando sea sin agresividad alguna, cada persona "dispara" sus conductas con diferente puntería; y cada persona exhibe su propio promedio de calidad conductual.
Un tirador aprende a disparar mejor cuando recibe información oportuna acerca de lo que ocurrió con cada disparo. Una persona va mejorando su calidad conductual, si recibe información oportuna acerca de lo que ocurrió con cada conducta. Esto pone en juego la capacidad de observación, de autoevaluación y de autocrítica; en la interacción, pone en juego la capacidad para observar reacciones verbales y no verbales de las demás personas. Y la capacidad para deducir y para averiguar, para preguntar acerca de los que le está ocurriendo a los otros. En suma, pone en juego la calidad de los mecanismos de feed-back o de retroalimentación.
La presencia de adecuados mecanismos de retroalimentación, entrega información precisa y oportuna acerca de la relación conducta-consecuencias; la persona se informa si su conducta se emitió en buen momento, si su contenido era o no el deseado, si la persona fue escuchada o no, si fue bien comprendida, si la conducta alcanzó su objetivo, si fue aportativa o no, si fue bien o mal recibida, si cayó bien o mal, etc. Sin adecuados mecanismos de retroalimentación, la persona queda desinformada en territorios esenciales, y su conducta pasa a ser desplegada con las desadaptaciones, torpezas y cegueras correspondientes.
A la hora de la resiliencia cognitiva, cada fortaleza cognitiva aporta lo suyo, para que la persona no se derrumbe ante circunstancias adversas: no magnificarlas, no sobreatribuirlas a fallas personales, que la persona no se perciba como inepta para enfrentarlas, que no piense que no puede hacer nada al respecto, etc. En lo relativo a crecer frente a la adversidad, el de mí depende, el optimismo y la esperanza, parecieran aportar elementos nutrientes del perseverar y del hacer mejor las cosas. Un importante estudio realizado en Kauai – que analizaremos más explícitamente en el tema del "attachment" – hizo un seguimiento de 700 niños desde los dos años de edad hasta que alcanzaron la adultez; en el ámbito de los aportes cognitivos a la resiliencia, se constató que los más resilientes presentaban una confianza optimista en que los obstáculos pueden ser superados, y un locus de control interno acerca de la conducción del propio destino (Werner, 1993). A su vez Hansson et al. (2008) informan que variables con fuerte peso cognitivo, como lo son el locus interno de control, la autoeficacia y el optimismo, contribuyen sustancialmente a la resiliencia.
El Paradigma Cognitivo en la práctica clínica: discusión
A la hora de los reduccionismos, algunos destacados adscriptores al paradigma cognitivo no se quedan atrás: "El primer principio de la terapia cognitiva, es que todos sus afectos son creados por sus cogniciones o pensamientos" (David Burns, 1980, p. 23). Años después, esto es reafirmado por Burns cuando agrega: "Su manera de sentirse surge, directamente, de su forma de pensar acerca del hecho. Es a esto a lo que me refiero cuando digo que son sus pensamientos los que dan pie a sus sentimientos" (1999, p. 24). Tan tajantes afirmaciones encuentran muchos adeptos. Sin embargo, esto amerita precisiones.
Para algunos, la temática anterior carece de sentido; no existiría tal etiología cognitiva. Consideran que cognición y afecto configuran un sistema indisoluble, una especie de unidad holística. En este contexto, hablar de cogniciones y de afectos, pasa a constituir un simplismo atomístico. Las evidencias, sin embargo, no tienden a apoyar esta forma de concebir las cosas.
Hace ya algún tiempo Joseph LeDoux (1986) demostró – a través de estudios anátomo-fisiológicos – que cognición y afecto pueden transitar por avenidas separadas. Una sensación ocular, puede ir directamente al sistema límbico y activar de inmediato una respuesta emocional; sin pasar por corteza, sin elaboración cognitiva. Aún podría argumentarse que un mínimo de cognición fue requerida, para activar la respuesta emocional. Pero… ¿es eso una cognición? ¿cualquier sensación es una cognición?
La discusión pasa entonces a ser un problema de límites conceptuales, es decir, de los límites del concepto de cognición. Cuando se afirma que toda emoción es poscognitiva, se está hablando de algo más que de un reflejo emocional derivado de una simple sensación. "El input sensorial ‘puro’, no transformado, y de acuerdo a un código más o menos fijo, no es cognición. Es solo sensación ‘pura’. La cognición no necesita ser deliberada, racional o consciente; pero debe involucrar un mínimo de trabajo mental" (Zajonc, 1984, p. 18). Así, las sensaciones son experiencias simples y elementales; aportan la "materia prima" que es interpretada por medio de la percepción. La percepción aporta significación, sentido, coherencia y unidad a la información sensorial. La información entonces, puede ser relacionada y elaborada a través de procesos cognitivos más complejos llamados pensamientos.
El que las percepciones, los pensamientos, las cogniciones de una persona, contribuyan a guiar sus afectos – y sus vidas – no constituye una temática menor. Y esto resulta muy válido, también, para nuestros pacientes.
Guillermo es un médico radiólogo, especialista en neuroimágenes encefálicas; con estudios de posgrado en Estados Unidos, Guillermo es reconocido como una autoridad en su especialidad. Llega a consultar por problemas de pareja. "Últimamente nos hemos llevado mal; sin embargo nos queremos, yo la quiero mucho y ella me quiere mucho". En entrevista con Nicole, su esposa, ella me señala: "Quise mucho a Guillermo; sin embargo, hace bastante tiempo simplemente dejé de quererlo". Paradójico: el experto en radiología encefálica no es capaz, por sus propios medios, de percibir – ni siquiera mínimamente – lo que ocurre en el sistema límbico de su esposa.
Rogelio llega a consultar, al igual que Guillermo, por problemas matrimoniales. Rogelio es astrónomo; al igual que Guillermo, tiene estudios en el extranjero, y es un profesional muy destacado en su área. En su matrimonio, Rogelio ha sido un perfeccionista; le ha prestado particular atención a cada detalle, y ha sido incapaz de desplegar una mirada panorámica, "de helicóptero", sobre su relación de pareja. Se mostraba capaz de ver las hojas y, cuando mucho, algunas ramas; del árbol… nada. Resultado: una pésima relación de pareja. Paradójicamente, un observador del universo se mostraba incapaz de percibir su relación de pareja con una mirada más completa.
Guillermo y Rogelio nos ayudan a ejemplificar, clínicamente, el rol esencial que puede jugar el estilo perceptivo en el ámbito de la satisfacción matrimonial.
Por otra parte, es efectivo que no son frecuentes las cogniciones sin afectos, o los afectos sin cogniciones. Sin embargo, sostener que cogniciones y afectos constituyen unidades indisolubles involucra un "reduccionismo hacia lo complejo". Desde mi perspectiva, resulta más criterioso el distinguir cognición de afecto. Y el asumir que, en ocasiones, se presentan cogniciones más "puras", con un claro predominio informático; en otras, se presentan energías predominantes; con escaso contenido informático. En muchos casos, sin embargo, cogniciones y afectos se presentan integrados en un sistema único e indisoluble. Por lo tanto, ocurre una cosa "y" la otra. Ya lo hemos señalado: si somos simples "y" complejos, y si cada vez que ponemos "o" caemos en reduccionismos, suena criterioso el no seguir haciéndolo... con tanta facilidad.
Es oportuno ahora, el retomar el planteamiento inicial. Desde mi óptica entonces, no resulta sustentable el toda emoción es poscognitiva. Algunas son "post-sensación"; aún otras son post cambios biológicos; y aún otras pueden ser post significados inconscientes, y post conflictos inconscientes. En un sentido más genérico, es necesario agregar que múltiples problemas psicológicos pueden derivar de fuentes no cognitivas. De este modo, una afirmación como la planteada por Burns, delata un sobrecompromiso cognitivista, y una fuerte tendencia al reduccionismo. Y Burns no es un desconocido o un recién aparecido en el escenario cognitivista. Es un autor destacado, de larga trayectoria, que cuenta con reiteradas valoraciones de Ellis y de Beck, por nombrar algunos.
La tendencia reduccionista de muchos cognitivistas va más allá. Sin ir más lejos, la propia teoría a-b-c es claramente reduccionista. En el contexto de nuestro análisis, a los desajustes emocionales y/o conductuales ubicados en c, se puede llegar por distorsiones cognitivas en B; pero también por diversas vías no cognitivas. El tema es reiterativo, pero ilustra bien el punto; la teoría a-b-c puede ser muy aportativa, siempre y cuando no se la lleve a explicar todos los desajustes emocionales y conductuales.
Y aun cuando desde b se generen dolores y problemas emocionales, ello no involucra necesariamente el accionar de una "idea irracional" o de un "esquema desadaptativo". Una percepción "precisa" de la realidad puede llevar a dolor y sufrimiento. Sin embargo, para Ellis toda fuente de problemas pasa a ser "irracional". Tiende a plantear, por ejemplo, que es irracional querer vivir para siempre; por lo tanto, la muerte de un ser querido no debería afectarnos demasiado; tampoco la inminencia de nuestra propia muerte. Si el mundo fuera solo de ideas, podría tener razón. El problema es que existen las necesidades, los impulsos, los afectos, los valores. Ante la muerte de un hijo, para tomar un caso, sucumben moros y cristianos: cognitivistas, psicoanalistas y constructivistas radicales. Frente a una situación así, no es cosa de decirle a un padre que sea más racional, que hay otra forma de verlo, o que la realidad es una mera construcción radical de cada cual. La resignificación, la reestructuración cognitiva, pasan a estrellarse de lleno con la porfiada realidad; y con el sentido mismo de la vida, en su dimensión más profunda.
La "realidad" puede entonces jugar un rol etiológico, sin requerirse de distorsiones cognitivas. El 7 de junio de 1981 David Ives escribía en el New York Times: "Si consideramos cómo va el mundo, ¿por qué la ciencia considera todavía a la depresión como una anomalía?... Parecería que la historia nos está diciendo que hay algo que atrae el lado oscuro de las cosas… Para algunos de nosotros, el optimismo es considerado como lo que realmente es: una forma de escapismo… El optimismo constituye, de hecho, una forma de abatimiento que la ciencia haría muy bien en investigar… La depresión, digámoslo claramente, no es nada más que realismo". Más allá del estar de acuerdo o no con esto, lo que resulta claro es que la vida puede presentar circunstancias depresogénicas; en otras palabras, la depresión puede surgir sin que se requiera de la "ayuda" de distorsiones cognitivas ni de ideas irracionales.
Por otra parte, muchas cogniciones pueden ser epifenómenos: un mero eco del estado afectivo o una explicación post-facto. En este contexto, presencia pasa a ser distinto de influencia; una atención selectiva a lo negativo, por ejemplo, puede ser un eco cognitivo de un ánimo depresivo, y no la causa de ese ánimo depresivo. Una explicación acerca de por qué se hizo tal cosa, puede ser una elaboración retrospectiva "elegante", de algo que se ejecutó por razones menos "elegantes". Freud fue un maestro para enseñarnos en estos territorios. Esto es de la mayor importancia clínica. Se puede invertir un tiempo terapéutico valioso, en intentar modificar cogniciones que son – en un sentido de fondo – irrelevantes.
Hace algún tiempo Wilson y O’Leary escribían: "Un supuesto básico del enfoque del aprendizaje social es que mientras los mecanismos cognitivos son postulados para explicar el desarrollo y mantención de la conducta anormal, los métodos más poderosos de cambio conductual son aquellos que están basados en la intervención conductual directa" (1980, p. 267). En los hechos, este planteamiento ha sido acogido por los enfoques cognitivo y cognitivo-conductual; gran parte del quehacer terapéutico de estos enfoques se basa en tareas conductuales específicas.
A la hora de las etiologías, entonces, el rol de las cogniciones no parece ser menor. Como lo hemos señalado, autoinstrucciones negativas, ciertos estilos atribucionales, bajas expectativas de autoeficacia, sesgos sistemáticos al "autoperjuicio", autoexigencias desmedidas, etc., pueden contribuir a generar importantes desajustes emocionales y conductuales. La práctica clínica nos aporta abundante ejemplificación al respecto.
Al momento de consultar, Mauricio tenía 27 años. Ingeniero comercial – muy exitoso – , Mauricio consultaba por "problemas y desorientación en la toma de decisiones". Entre otras indecisiones, arrastraba un pololeo/noviazgo a través de ocho años; no se decidía a iniciar relaciones sexuales ni a casarse. Adicionalmente, mantenía pendiente una espléndida opción para continuar estudios en el extranjero; tampoco lograba decidirse al respecto. Calificaba su relación de pareja como excelente; además, como alumno – y ahora como profesional – le había ido excelente también.
Muy católico, Mauricio era para sus padres el hijo ejemplar, y un modelo para sus hermanos. Como síntomas al consultar, Mauricio presentaba angustia, irritabilidad y bruxismo; además comía en exceso. En el ámbito de la personalidad, se mostraba como inseguro, evitativo, perfeccionista, culposo, competitivo y desconfiado. "Soy de tragarme las cosas. Últimamente me he venido enfriando afectivamente ". Adicionalmente, Mauricio presentaba elementos depresivos más bien "enmascarados" y sobrecontrolados.
Tras varias sesiones exploratorias, la relación terapéutica cursó muy bien. Sin embargo, aun cuando Mauricio colaboraba activamente, las cosas no se aclaraban lo suficiente. En un momento dado, el diálogo cursó así:
R: "Mauricio, es curioso, de niño y de adolescente eras esforzado, exitoso, decidido. De adulto, te siguió yendo muy bien; sin embargo, te empezaste a insegurizar. La verdad es que sumo y resto y las cosas no me cuadran. ¿Te inseguriza tu polola? ¿Pasó algo en el trabajo, o a nivel familiar?… ¿Alguna experiencia o influencia de alguien?… ¿Logras identificar algo que nos pueda ayudar?".
Luego de un prolongado silencio, con voz emocionada señala:
M: "Te voy a contar algo que no se lo he contado nunca a nadie. nunca a nadie, ¿me entiendes?".
Dicho lo anterior, me cuenta que, ocho años atrás – hacia los inicios de su actual pololeo – salió una noche con amigos. Luego de cenar, se fueron a una discoteque, en la cual consumieron mucho alcohol. Semiebrio, Mauricio terminó en un motel con una niña recién conocida; tuvieron relaciones dos veces, sin preservativo. Unos días después, uno de los compañeros de juerga le hizo el siguiente comentario: "Me imagino que usaste condón; esa niña se acuesta con todo Santiago".
Lo anterior resultó lapidario para Mauricio.
M: "Roberto, me entró el pánico. Nunca me atreví a hacerme el examen del sida, nunca más me atreví a hacer el amor con nadie; nunca me atreví a pedirle matrimonio a mi polola… Me he quedado paralizado. Si tengo SIDA, más que el miedo personal, lo que me importa es la vergüenza: frente a mi polola, a mis padres, a mis amigos. La verdad es que no lo podría soportar. Sé que me vas a decir que me tengo que hacer el examen; pero eso es imposible, es superior a mis fuerzas".
Procuré ser especialmente cálido y empático, logré tranquilizarlo en algún grado. Luego le pregunté acerca de la niña de la disco; me dijo que de ella nunca supo más nada. Le pregunté acerca de síntomas o de alguna anomalía física; la respuesta fue negativa. Le señalé que, de acuerdo a lo que yo sabía, encontraba muy improbable que tuviera sida.
La terapia de Mauricio planteaba dos aspectos de la mayor relevancia; uno más urgente, el otro más profundo. En lo urgente, Mauricio requería despejar la amenaza del sida, la cual venía destruyendo su vida en los últimos ocho años. En lo profundo, requería generar una mayor "fuerza del Self", menor perfeccionismo, mayor independencia, mayor seguridad, un mejor contacto con su mundo emocional, una mayor expresividad emocional, un mejor manejo del "qué dirán" y de la vergüenza, etc.
Es así que le propuse un plan en etapas, el cual poco a poco aceptó. El primer paso consistió en que yo averiguara más específicamente los riesgos a los que estaba expuesto; con una de las mayores expertas en VIH en Chile. El segundo paso consistiría en prepararlo psicológicamente para tomarse el examen. El tercer paso sería tomarse el examen; siempre y cuando se sintiera en condiciones de hacerlo. El cuarto paso consistiría en ir a buscar el examen. El quinto, involucraba comenzar a abordar los problemas "de fondo".
Efectivamente, la experta consideró muy bajo el riesgo de contagio. Luego, la etapa de preparación me confrontó con una verdadera encrucijada clínica: ¿debía prepararlo también para eventuales malos resultados del examen, o debía enfatizar una línea más "optimista"? Opté por esto último; abordar también una opción "pesimista", involucraba ingresar a un territorio interminable, que además podía resultar iatrogénico. La preparación incluyó elementos motivacionales, importantes reprocesamientos, persuasiones verbales, etc. Puesto que Mauricio había tenido pésimas experiencias con psicofármacos, se negaba rotundamente a usar ansiolíticos. Así, se hizo necesario el realizar una desensibilización sistemática "ad hoc". Un psiquiatra de nuestro equipo pidió el examen, que incluía perfil bioquímico y VIH. Las etapas siguientes involucraron claras rupturas al "setting" que me es habitual. Puesto que el ir a una clínica lo complicaba en extremo, el examen de sangre fue tomado en mi consulta, en la hora de sesión de Mauricio. El ir a buscar los resultados era lo más complicado, y acordamos que lo haría yo; requerí de un poder simple. Era claro que, ante eventuales malas noticias, lo habrían llamado; por eso me apresuré a ir a buscar los resultados. En el caso de malas noticias, mi plan era contactarlo en persona. Como era de esperar, las noticias fueron buenas. Sin duda alguna, la mejor etapa fue la posterior a los resultados; la alegría de Mauricio – y de ambos – fue notable. Le pedí que no celebrara mucho... para que no terminara en otra discoteque.