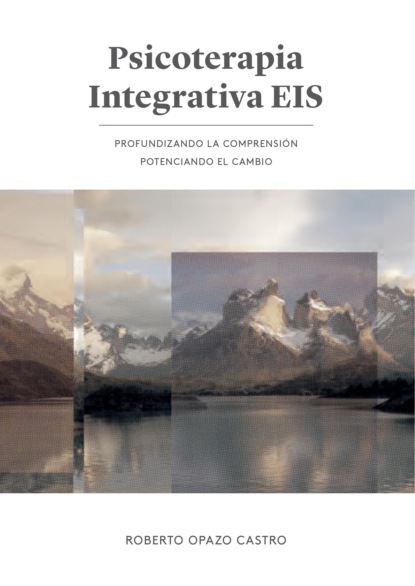- -
- 100%
- +
Mirando en retrospectiva, es posible sostener que la génesis del problema puntual tuvo un relevante componente cognitivo, relacionado con la evaluación de los riesgos realizada por Mauricio. El acceder al examen involucró una decisión fundamental. Los buenos resultados del examen aportaron una liberación. Sin embargo, todo esto fue solo un primer paso para iniciar una terapia de fondo. El primer obstáculo para la "nueva" terapia, fue la falta de motivación de Mauricio; no obstante lo elaborado previamente, sentía que la vida se reencantaba y que ahora estaba todo bien. De paso, había gestado una fuerte idealización de su terapeuta, a quien sentía que "le debía la vida".
El caso clínico anterior nos muestra una relevante participación de las cogniciones, en particular en un nivel etiológico. De este modo – en el ámbito de las etiologías – no parece muy discutible el que las cogniciones suelen desempeñar un rol relevante. Más controversial resulta esclarecer el rol que juegan las cogniciones a la hora del cambio en psicoterapia.
Las estructuras cognitivas pueden aportar supuestos básicos, principios ordenadores centrales, que dirigen y abrevian el procesamiento de la información. Cuando estas estructuras están bien planteadas, constituyen un importante aporte; permiten utilizar la experiencia pasada, sin comenzar de cero en cada oportunidad. Al manejar un automóvil, por ejemplo, un esquema mnémico guiador constituye un aporte significativo. Al evaluar la legitimidad de una conducta, un esquema valórico guiador pasa a constituir una relevante necesidad. De este modo – en un sentido genérico y profundo – es posible sostener que los constructos centrales o nucleares, nos abrevian el procesamiento y nos aportan a nuestro sentido de la "mismidad".
Mal planteadas, las estructuras cognitivas pueden producir un importante daño. Estructuras o esquemas absolutos, rígidos, arbitrarios, extremos, sobreabarcativos, van contribuyendo a empobrecer las respuestas emocionales y a desadaptar las conductas. Es por ello que, en el ámbito de la clínica aplicada, la terapia cognitiva se fuerza a sí misma a enfrentarse con las estructuras o esquemas cognitivos disfuncionales; el enfoque cognitivo postula que estos esquemas constituyen una especie de "núcleo etiológico", facilitador de errores cognitivos, de pensamientos automáticos, de afectos disfóricos y de conductas desadaptativas.
Los autores tienden a estar de acuerdo en que las estructuras o esquemas son, por naturaleza, resistentes al cambio (Guidano y Liotti, 1983; Beck et al., 1990). Conceptualmente, sin embargo, en el tema de las estructuras nos topamos con un problema mayor y de la máxima importancia. Desde mi óptica, las estructuras centrales que postula el enfoque cognitivo no son solo cognitivas; aparecen como multicompuestas. Involucran cognición y facilitación biológica (Ellis, 1977); cognición e inconsciente subyacente (Beck, 1967; Meichenbaum, 1983); cognición, biología, afecto, e iniciación temprana (Young, 1990). De este modo, las estructuras disfuncionales con las que se enfrenta un terapeuta, son integraciones de elementos biológicos, cognitivos, afectivos y no conscientes. Como muchas cuentan con una facilitación biológica, su modificación se dificulta. Como muchas de estas estructuras tienen una iniciación temprana, se encuentran sobreaprendidas, lo cual a su vez dificulta el cambio. Y como muchas han echado "raíces afectivas", su modificación se dificulta aún más. Es incluso probable que, algunas estructuras, sean imposibles de modificar.
Desde esta perspectiva más amplia, comienza a comprenderse por qué la terapia cognitiva tiende a ser poco efectiva. Desde mi propia perspectiva, entonces, me queda claro que este concepto de estructura, tan relevante para la terapia cognitiva, rara vez es estrictamente cognitivo. Me parece que un mejor nombre sería "estructuras integrales del Self", las cuales a su vez pueden ser más funcionales o más disfuncionales. Ubicadas en el centro del Sistema SELF, estas estructuras son integrales, pues involucran elementos biológicos, cognitivos, afectivos, inconscientes y temporales; y cada estructura puede tener más acentuado el aspecto cognitivo o bien el afectivo, etc. Algunas estructuras tendrán entonces un perfil más "periférico", acentuando un paradigma específico. Muchas tendrán un perfil más integral, más multifacético, más del Self. Pasan a ser disfuncionales, cuando distorsionan sistemáticamente el procesamiento de diversas experiencias, generando emociones y conductas desadaptativas.
En mi opinión, el carácter temprano de estas estructuras integrales del Self, les otorga una fuerte resistencia al cambio. Así, una intervención terapéutica vía argumentación racional, vía persuasión verbal, e incluso una confrontación interpersonal, solo logra "rasguñar" la superficie de estas antiguas y arraigadas estructuras integrales. No es de extrañarse entonces, que los propios terapeutas cognitivos se hayan visto forzados a ir más allá de las técnicas cognitivas: al radicalizar las confrontaciones y/o al agregar múltiples tareas conductuales, orientadas a favorecer los cambios. El tema, entonces, dista de ser menor; cuando los esquemas "cognitivos" no son tan cognitivos, y cuando las técnicas cognitivas no se muestran tan potentes, lo cognitivo del enfoque cognitivo se desperfila sustancialmente.
De lo anterior se desprende que, en los casos en que el paciente presenta una estructura del tipo "tengo que hacerlo todo bien siempre", no basta con invitarlo a anotar las ventajas y desventajas de pensar así. Se requiere de un proceso multifacético, de una elaboración o "working through"; en este contexto, el "insight", la persuasión verbal, los autorregistros, las "conductas antiesquemáticas", las "tareas antiesquemáticas", etc., van aportando lo suyo al proceso de elaboración. En ocasiones, el terapeuta puede disponer de fuertes motivaciones adicionales para el cambio.
Polo y Lorena consultan porque se encuentran "al borde de la separación". Polo, muy enamorado de ella; Lorena, "harta y asfixiada" de él.
Polo había organizado su personalidad en torno al esquema integral disfuncional "tengo que hacerlo todo bien siempre". Desde allí, había evolucionado ampliándose a un "tienes que hacerlo todo bien siempre". Lorena "tenía que": ahorrar luz, mantener muy ordenado su closet, servir la cena a las 21:15, mantener muy limpia la cocina, ducharse dentro de un máximo cinco minutos. Adicionalmente, no disponía de dinero, tenía prohibido fumar dentro de la casa, y no le era permitido besar en los labios a Polo. Al momento de consultar, Lorena sentía desamor y no tenía deseo sexual alguno hacia Polo; de hecho, llevaban un año y dos meses sin hacer el amor.
Lorena era muy atractiva y estaba muy escéptica de eventuales cambios de Polo. "Él va a hacer esfuerzos de cambio, para poder acostarse conmigo; nada auténtico". A su vez Polo sostenía: "La quiero de veras, me aterra perderla, estoy dispuesto a cualquier esfuerzo".
El "insight" de Polo incluyó nuevas teorías del tipo "lo mejor es enemigo de lo bueno", "desear algo es distinto de necesitarlo imperiosamente", "motivar es distinto de obligar", "con lo dominante que soy, gano las batallas y pierdo las guerras", "el amor es un territorio de libertad", "las cosas son como son y no como deberían ser". Incluyó también un asumir que "al Cielo se puede llegar por amor o por temor", de lo cual se derivó una fuerte motivación para evolucionar "del tengo al quiero".
Elemento central de la terapia fue generar en Polo una auténtica "motivación intrínseca". Puesto que Polo asentía a todo, no resultaba fácil identificar donde comenzaban sus creencias personales. Las "tareas antiesquemáticas" incluyeron andar un día entero con una camisa sin el botón superior, depositarle una cifra mensual a Lorena "para lo que ella quiera", dejarla fumar libremente en la casa (con excepción del dormitorio de ambos y del auto de Polo). Espontáneamente, Polo le regaló cigarrillos a Lorena diciéndole "sí, es por congraciarme contigo… pero no me molestará estar contigo cuando los fumes". Aun cuando Polo autorizó a Lorena a besarlo en los labios, ésta no se apresuró a ejercer este nuevo derecho. Lo que sí hizo Lorena – a los cuatro meses de terapia – fue comenzar a usar nuevamente su argolla de compromiso.
De máxima importancia en la terapia de Polo, fue su acceso a empalmar con nuevos reforzadores: hijos en "buena onda" con él, empleados en "buena onda", refuerzos sociales en la línea "estás más relajado", "estás más simpático". La misma Lorena llegó a admitir que había cambiado mucho pero… " ¿hasta cuándo?".
Las repercusiones positivas de las nuevas conductas de Polo incidieron centralmente en la mantención de sus cambios; las respuestas progresivas de Lorena incidieron muy centralmente. En la línea de los "autorrefuerzos", Polo llegó a decir: "Me caigo mejor así, me está empezando a caer mal el antiguo Polo". En el tiempo – si todo sigue en la línea que está cursand – lo esperable es que una cuota de los esquemas disfuncionales de Polo se vaya modificando definitivamente; otra cuota, se mantendrá al acecho para generar recaídas al menor descuido. Es mi apreciación clínica como terapeuta.
Va quedando claro, entonces, que la modificación de las estructuras integrales disfuncionales no resulta tarea fácil; menos aún por vías estrictamente cognitivas. A la hora de la terapia, lo primero es detectarlas y precisarlas; y que el paciente ensanche su darse cuenta, acerca de la presencia y del rol perjudicial de estas estructuras. En este punto, así como hemos hablado de "biología pato-sintónica", resulta pertinente hablar de cogniciones pato-sintónicas. Por supuesto, pasar de las cogniciones pato-sintónicas a las pato-distónicas, constituye un paso terapéutico sustancial cuando se quiere modificar cogniciones.
En asertividad, por ejemplo, resulta difícil el progreso cuando el paciente presenta cogniciones pato-sintónicas del tipo "que otros ocupen el escenario, no me gusta figurar", "no tengo complejo de florero", "mi opinión no le importa a nadie". En consumo de drogas, se hace difícil progresar cuando el paciente tiene pensamientos pato-sintónicos del tipo "hay que atreverse a experimentar", "con la droga me segurizo", "la droga no hace daño, eso es un invento de viejos cartuchos". Frente a rasgos perfeccionistas, resulta difícil el progreso si el paciente mantiene cogniciones pato-sintónicas del tipo "¿qué es mejor, hacerlo bien o hacerlo mal?", "¿será bueno que me transforme en un mediocre?". De interés resulta comprobar que un 26% de las jóvenes cree que el beber en exceso eleva el interés de los hombres por ellas (LaBrie et. al., 2009); resulta difícil combatir el consumo de alcohol mientras se mantengan estas valoraciones.
En psicoterapia, de lo que se trata es de ir evolucionando desde las cogniciones pato-sintónicas hacia las cogniciones pato-distónicas. El siguiente caso clínico – de una paciente de 26 años, con sobrepeso – ilustra el proceso de cambio desde cogniciones pato-sintónicas hacia la génesis de cogniciones pato-distónicas.
T: "Mireya, ¿cómo has estado?"
M: "Bien, pero… la verdad es que estoy harta con mi peso".
T: "¿No logras bajar de peso?".
M: "La verdad es que ni siquiera me lo propongo".
T: "¿Temes no lograrlo?".
M: "Pienso que me tienen que aceptar así, me tienen que querer así. No puede ser que me quieran solo si me veo bien".
T: "¿Por qué estás harta de tu peso entonces?"
M. "Porque me va mal con los gallos. Ya sabes lo que pasó con mi último pololo. Creerás que el sábado pasado un tipo cruzó toda la disco para decirme: ‘Si pesaras menos, feliz te sacaría a bailar. Eres linda, pero te querís demasiado poco’. ¡Qué se habrá creído ese huevó!.
T: "Para muchos hombres, el primer requisito es la atracción física. Te pueden querer como amiga, pero…".
M: "¿Te parece justo eso? ¿Te parece justo?".
T: "Tal vez no sea justo, pero es lo que ocurre. Recuerda que las cosas son como son y no como deberían ser".
M: "Me rebelo frente a eso. Eso hay que cambiarlo".
T: "Tendrías que cambiar el funcionamiento hormonal de los hombres. O bien generar nuevos valores a nivel social. O bien quedarte con un hombre al que no le importe tu peso… aunque ese hombre te guste poco o tarde en aparecer".
M: "Suena a que alguien se apiade de mí. O bien me tendré que quedar con un perno a quien nadie lo pesque. O tal vez con otro guatón como yo".
T: "Suena a que a ti tampoco te gusta estar gorda."
M: "Te lo acabo de decir. Me carga estar gorda. me carga!".
T: … "Y además, te va mal".
M: "Y, además, me va como las pelotas".
T: "Después de todo, tal vez quieras bajar de peso".
M: "Me encantaría. A veces lo intento, pero no resulta. No sé por dónde empezar".
T: "Tal vez puedes empezar por querer estar más saludable, por querer verte mejor, y… por no justificar tu sobrepeso; por no intentar obligar a los hombres a que te encuentren atractiva con sobrepeso".
M: "Con sobrepeso, ¿no valgo nada?".
T: "Vales mucho… pero atraes menos".
M: "Suena algo cruel, pero tenís razón".
T: …
M: "¿Y, entonces?".
T: "Entonces, tú decides. Si quieres bajar de peso lo primero es pensar que te conviene hacerlo, y lo segundo es decididamente querer hacerlo. Los pasos concretos son la etapa siguiente".
A la hora de los aportes cognitivos a la psicoterapia, considero que los aportes no son tan menores. Destacaría especialmente la relevancia del procesar diferente los mismos datos, el rol de los aportes cognitivos al efecto placebo, y el rol de los aportes cognitivos a la meditación.
El novelista francés Marcel Proust (1871-1922) sostenía que el real viaje del descubrimiento no consiste en buscar nuevas tierras sino en mirar con nuevos ojos. Es así como, en psicoterapia, se puede progresar alcanzando nuevos logros; pero se puede progresar también reprocesando "lo que hay". Por la vía de la resignificación, la misma historia, las mismas características del paciente, el mismo ambiente, los mismos reforzamientos, y las mismas opciones de futuro, pueden ser atendidos, significados, valorizados, y "ecualizados" de un modo tal, que entreguen un balance global y un impacto emocional totalmente diferentes. Esto puede involucrar prestar atención a hechos de la historia personal que habían sido "bypaseados"; por ejemplo, al hecho que en el colegio el paciente fue elegido el mejor compañero. Puede involucrar valorar cualidades personales que habían sido desperfiladas; por ejemplo, simpatía y capacidad de contacto interpersonal. Puede involucrar rescatar aspectos del ambiente actual que habían sido desperfilados; por ejemplo, el tener un trabajo relevante y aportativo. Puede involucrar que ciertas consecuencias de la conducta del paciente sean más aquilatadas; por ejemplo, comentarios elogiosos de los compañeros en relación a la calidad de su trabajo. También las opciones de futuro pueden ser reevaluadas, sobre la base de nuevas miradas y de expectativas mejor fundamentadas; por ejemplo, opciones de ascensos o de cambios de trabajo. De este modo, por el expediente de la "resignificación", nutrientes potenciales pueden ser transformados en nutrientes efectivos.
La misma historia, el mismo ambiente, etc., golpean diferente según la atención que se les preste y según el significado que se les asigne. Por la vía de la reestructuración cognitiva, el mismo ambiente puede resultar más satisfactorio o menos, según a qué le prestemos atención preferencial, según qué valor le asignemos a la hora de la satisfacción de nuestras necesidades, y según qué significado le otorguemos a las consecuencias de nuestras conductas. No da lo mismo el cómo atendemos y el qué valoramos; el prestar atención al dolor, aumenta el dolor; el mantener autoscopía acerca del estado del cuerpo, aumenta la hipocondría. A "contrario sensu", el valorar algo que tengo o que conseguí, o el atender a aspectos positivos de mi entorno, puede ser muy aportativo en términos de satisfacción personal. Como ha sido señalado, la satisfacción es menos un asunto de obtener lo que uno quiere, que de querer lo que uno tiene (Myers y Diener, 1995).
Las "nuevas" cogniciones, sin embargo, requieren ser creídas y sentidas. Lo importante es que la "reevaluación" no constituya un proceso mecánico o periférico; se requiere de una cuota importante de convicción. En relación a las expectativas de autoeficacia, por ejemplo, Bandura ha enfatizado el rol de la fuerza de cada expectativa de eficacia personal; como lo veremos más adelante, una mera idea racional de autoeficacia sería insuficiente. Y el propio Burns, con todo su cognitivismo a ultranza, señala que las meras racionalizaciones nuevas no bastan: "Asegúrese de que sus respuestas racionales sean convincentes, afirmaciones válidas que desacrediten los pensamientos automáticos" (1999, p. 116).
En un sentido genérico, una "creencia nueva" puede ser a la vez discutible y funcional. Un paciente, que se incorpora a una Iglesia como podría ser la de los Testigo de Jehová, puede combatir muy eficientemente su propia drogadicción. Sin embargo, esa misma persona puede (o no) asumir un estilo religioso "fanático". De este modo, una cosa es la calidad del contenido de una creencia, y otra es la función psicológica de una creencia.
Hemos señalado que el efecto placebo involucra expectativas de cambio, confianza en la terapia y confianza en el tratamiento. Una persona puede atenuar su fobia a las olas, por ejemplo, por el expediente de la "regresión hipnótica" y de la reencarnación; si la persona es llevada a creer – con firmeza y convicción – que su temor surge del hecho que murió ahogada en una vida anterior… es incluso posible que supere su fobia. Algo análogo puede ocurrir con los sueños; un paciente podría progresar, por el mero hecho de creer en las interpretaciones de su terapeuta; aun cuando éstas pudieran estar poco relacionadas con lo que ocurre realmente en su inconsciente. Esto es de la mayor importancia metodológica; al constatar cambios derivados de la fuerza de una creencia falsa, pueden pasar a ser falsamente validados los contenidos de esa creencia; en estos casos, la reencarnación y la interpretación de los sueños.
En el efecto placebo, la cognición abre paso a la convicción; y es esta convicción la que aporta la fuerza energética movilizadora de cambios. Por lo tanto, todo apunta a la necesidad de que la terapia resulte convincente: por lo sólido que se muestre el enfoque, por la seguridad que irradie el terapeuta, por la seriedad que el paciente perciba en los procedimientos. Múltiples variables – usadas en esta línea – pueden aportar mucho a la evolución de la terapia.
Asimismo, los resultados documentados por la meditación tienden a ser impresionantes. En ese sentido la meditación puede aportar mucho al cambio: mayor "relax", mayor tolerancia, mejores estados de ánimo, mayor bienestar emocional, incluso mayor "sabiduría". Hemos visto que la meditación involucra – entre otros – importantes aspectos cognitivos. Dependiendo de la modalidad de meditación, variables cognitivas tales como el control de la estimulación perceptiva, de los procesos atencionales, de la concentración, de la autorreflexión, etc., pueden jugar un rol muy relevante. En la agitada y sobreestimulante sociedad contemporánea, la meditación – en sus diversas versiones – viene ameritando un espacio preferente.
A la hora de la prevención cognitiva, el rol de la actividad intelectual no parece ser menor: leer, estudiar, escribir, resolver crucigramas, jugar ajedrez… cada una de estas actividades contribuye a mantener las cogniciones vigentes. Recientemente, se ha establecido que el jugar bridge reduce el riesgo de demencia senil y contribuye a una "vejez lúcida". El Estudio 90 – así denominado – ha sido dirigido por la neuróloga Claudia Kawas desde 1981. El estudio incluye a 14 mil personas de más de 65 años y a más de mil sobre los 90. El estudio ha logrado pocas evidencias de que la dieta o el ejercicio disminuyan el riesgo de Alzheimer; pero sí han constatado que las personas de más de 90 años que pasan más de tres horas diarias en actividades mentales como jugar bridge tienen menor riesgo de desarrollar la enfermedad. Cabe destacar que el bridge involucra un gran esfuerzo intelectual, para memorizar las cartas y para ir estudiando las posibilidades matemáticas que tiene el compañero de ir completando una determinada ‘pinta’.
Y a la hora de preguntarnos acerca de las contribuciones del paradigma cognitivo al bienestar psicológico, es decir, a la "felicidad" de las personas, el tema pasa a centrarse en la así llamada psicología positiva. "La psicología positiva busca el equilibrio óptimo entre el pensamiento positivo y el negativo" (Seligman, 2003). En palabras de Carr, "el principal objetivo de la psicología positiva es comprender y facilitar la felicidad y el bienestar subjetivo" (2007, p. 66). No se trata de ver las cosas color de rosa; se trata de "obligarse" a ver las cosas positivas realmente existentes, porque se asume que es psicológicamente aportativo el hacerlo. La idea pretende inducir un cierto grado de "optimismo aprendido", de "esperanza aprendida"; pero sobre bases realistas. Y esta suerte de optimismo fundamentado – fuertemente ligado a la esperanza – será fuente de satisfacciones, de despliegue conductual y de mayores expectativas de vida. "Las personas optimistas, aquellas que tienden a estar de acuerdo con afirmaciones del tipo "cuando emprendo algo nuevo, espero tener éxito", tienden a ser más exitosas, más saludables y más felices que las personas pesimistas" (Myers y Diener, 1995, p. 491).
Adicionalmente, el adscribir con convicción a una creencia religiosa, puede contribuir también a enriquecer el bienestar emocional: "Los datos de los estudios muestran – en forma sistemática – que los creyentes son algo más felices y están más satisfechos con la vida que los no creyentes" (Seligman, 2003, p. 89). Resta por establecer, sin embargo, si el bienestar surge del creer religioso o es el creer el que surge del bienestar; y resta por establecer si el afecto positivo genera cogniciones "optimistas", o si son las cogniciones "optimistas" las que generan afecto positivo.
Las investigaciones que he venido mostrando, los análisis clínicos que he venido explicitando, muestran líneas de aporte etiológico y terapéutico provenientes del paradigma cognitivo. Las evidencias son suficientes como para ameritar la inclusión del paradigma cognitivo en el Supraparadigma Integrativo. A contrario sensu, no vacilaría en sostener que, tanto el conocimiento como la práctica clínica, se empobrecerían sustancialmente si se prescindiera del paradigma cognitivo.
A modo de epílogo: la "Ecuación Cognitiva"
A la hora de los balances, entonces, el aporte del paradigma cognitivo no es menor. Al respecto, se ha señalado que "probablemente la más segura predicción acerca de la terapia cognitiva, es que seguirá creciendo. Las terapias cognitivo-conductuales en general, y la terapia cognitiva de Beck en particular, son las que más rápido crecen y las más investigadas en el escenario de la psicoterapia contemporánea" (Prochaska y Norcross, 2007, p. 348). Lo anterior deriva del hecho que la terapia cognitiva aporta lo suyo: evidencias acerca del rol etiológico de las cogniciones, permanente búsqueda de precisiones, focalización en los problemas actuales de los pacientes, sistematización creciente del enfoque, búsqueda de abreviar los tratamientos, énfasis en los autorregistros y en la asignación de tareas, énfasis en la investigación, documentación del valor de algunas intervenciones cognitivas, búsqueda pragmática en la formación de terapeutas, operacionalización de la terapia vía manuales, etc. Sin duda, la terapia cognitiva calza muy bien con lo que la sociedad viene requiriendo hoy en día; es decir, aporta una actitud pragmática, que privilegia tiempo y eficiencia; que privilegia el bajo costo y el alto beneficio.