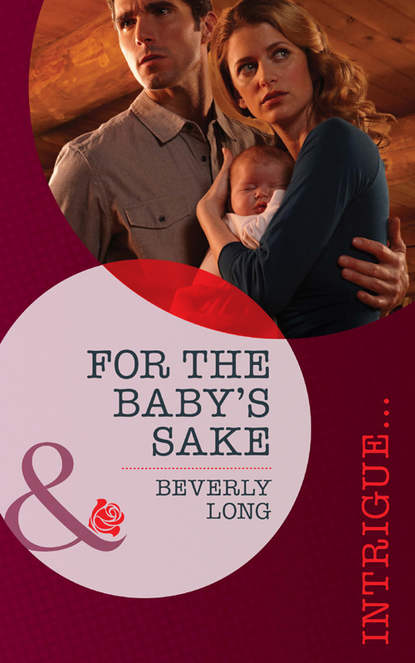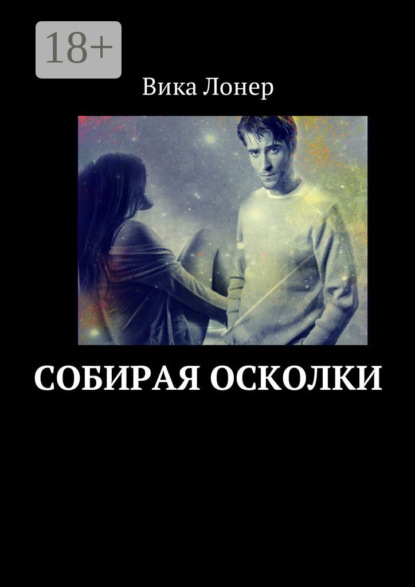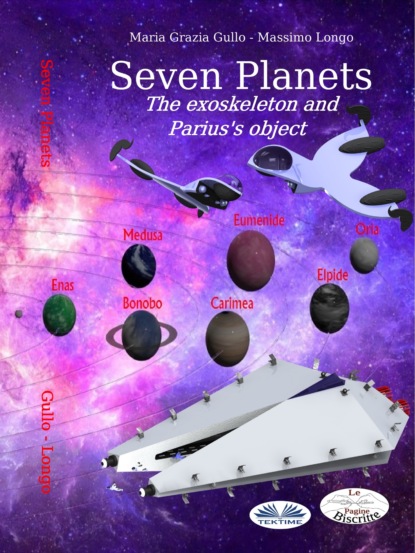Técnicas para el diagnóstico de endoparásitos de importancia veterinaria
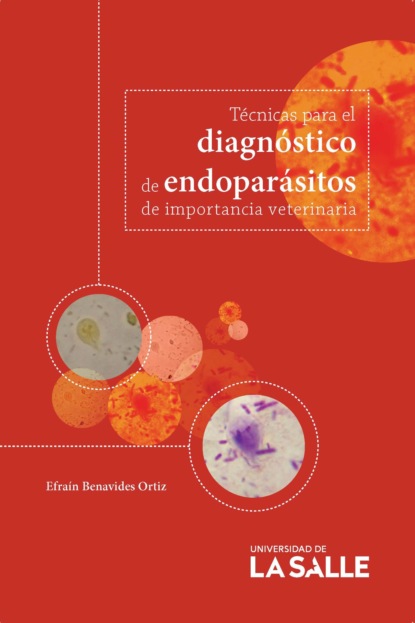
Издательство:
Автор
Este texto está dirigido a médicos veterinarios y otros profesionales del sector que estén relacionados con la problemática del diagnóstico y el control de parásitos internos que afectan a los animales domésticos y silvestres, así como al hombre. Los endoparásitos son protozoarios y helmintos que cumplen un componente de su vida parasitaria dentro de los órganos de los animales, principalmente en el sistema digestivo y pulmonar. El libro recoge la experiencia del autor en el desarrollo y la aplicación de diversas técnicas para el diagnóstico de estos organismos, sugiriendo la estandarización de los métodos de diagnóstico directo en los laboratorios de parasitología veterinaria, de manera que los resultados de esos análisis ayuden a establecer un estándar común y a racionalizar el uso intenso, muchas veces innecesario, de antihelmínticos y parasiticidas que se realiza en el campo colombiano. Para esto, las técnicas sugeridas son sencillas, robustas y de fácil desarrollo en cualquier sitio de la geografía colombiana, e ilustradas con múltiples fotografías de estructuras parasitarias, la mayoría propias del autor, que facilitarán su reconocimiento certero por profesionales que se están iniciando en este campo del conocimiento.