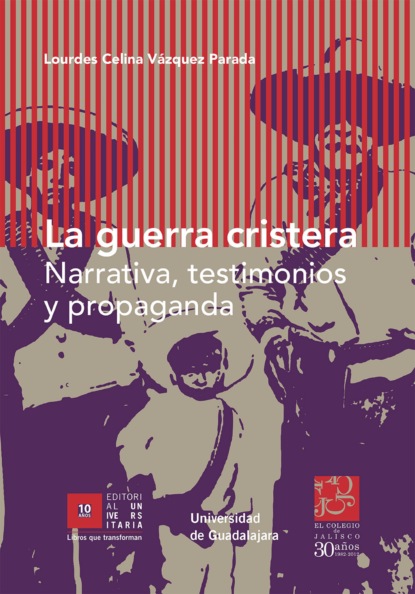- -
- 100%
- +
Te proporciono estos datos / porque formes opinión
del intelecto y figura / del flamante profesor.
“Entre el hombre y la mujer / ¿cuál es conveniente unión?”
fue el tema, ¡De rechupete! / ¡para muchachas, ad hoc!
Tres trabajos se premiaron, / que un boletín publicó,
con la efigie, de las dueñas / para darles más honor.
Demostraron las premiadas, / en maleja redacción,
que resultan estorbosos / la vergüenza y el pudor.
Y más una tal Luisita / que el primer premio alcanzó,
derrochando desvergüenza / y alardeando de impudor.
Lástima que esos primores, / en total, no pueda yo
transcribirte: me abochorno / como anticuado que soy.
Pero allí te van algunos: / (de muestra basta un botón)
Es de parecer la niña / que el matrimonio, son dos
prostituciones que se unen. / (¡Para sus padres, qué flor!)
y prosigue la sucióloga, / con gala de erudición:
El hijo de la soltera / es el hijo del amor…
Los demás? de compromiso! / Y de ésos somos tú y yo!
Después de esto, ¿qué le queda? / proclamar el libre amor
¡Cuidado con la muchacha / femenino Salomón!
Ni una salvaje del Congo / lo hubiera hecho mejor!
Ya te imagino pensando / que en el Liceo no quedó
para remedio una alumna./ ¡Qué anticuado eres, lector!
¿son las chicas siglo veinte? / ¡pues las madres veintidós!
De tener hijas suciólogas / ¿cómo perder la ocasión?
Se reducen sus afanes / a que saquen el tostón.
¡Si les pesa mantenerlas / y a muchas quieras que no
se las entregan atadas /al simiesco profesor.
¡¡Qué brutas!! Encantadazas, / cuando llegue la ocasión,
coserán las camisitas / para el nieto del amor!
En algunos testimonios, que presentamos en el capítulo 4 de este libro, se menciona cómo los párrocos de los pueblos amenazaban con excomulgar a quienes mandaran a sus hijos a estudiar en las escuelas de gobierno; el conflicto, por tanto, seguía latente a través de otras instancias.
Fue hasta 1988, con el acercamiento salinista con el Vaticano, cuando las relaciones diplomáticas entre ambos Estados toman un nuevo giro que pretende subsanar sus diferencias. La reforma al artículo 130 constitucional, que otorga personalidad jurídica a la Iglesia (reforma que fue pensada en relación con la Iglesia católica y que necesariamente hubo de ampliarse a las demás denominaciones), marcó el inicio de una nueva etapa. A muchos sorprendió la presencia de los altos prelados católicos en la toma de posesión de Carlos Salinas de Gortari como presidente de los Estados Unidos Mexicanos en 1988, pero esta invitación era el anuncio de los cambios que el nuevo régimen intentaba y que culminó con la reforma citada en 1992. En este nuevo contexto, la jerarquía de la Iglesia católica inició el proceso de beatificación de los mártires de la guerra cristera, que culminó en el Gran Jubileo del año 2000, en el mes de mayo siguiente.
Estos procesos de canonización, se pueden interpretar como una respuesta de la jerarquía católica a un problema no resuelto; que sigue estando presente en la conciencia histórica con muchas implicaciones que causan confusión, crisis de conciencia, dificultades en la integración de la identidad cultural, falta de credibilidad en la institución y la búsqueda cada vez mayor de nuevas opciones religiosas. Podemos preguntarnos hasta qué punto la secularización de la sociedad y el notorio crecimiento y desarrollo de ofertas religiosas no católicas en el centro occidente de México son producto del desaliento provocado por la decisión de la jerarquía católica, primero de involucrar a sus fieles en una guerra por la defensa de la institución —expresada en el contexto como defensa de la fe— y posteriormente de aceptar los arreglos sin consultar a los grupos levantados en armas.
¿Cómo influyó esta decisión en el juicio de los fieles católicos? Para responder a esta pregunta, consideré indispensable recuperar de viva voz los testimonios de esa generación que estaba extinguiéndose; había que conservar las narraciones de sus experiencias, perpetuándolas a través de la escritura, porque era el medio al cual tenía acceso, y posibilitaría compartir estas vivencias con un público lector amplio. Pensaba, como Halbwachs, que
Cuando la memoria de una serie de acontecimientos ya no tiene por soporte a un grupo —el grupo que estuvo implicado en ellos o que haya padecido sus consecuencias, o bien el grupo que haya asistido a dichos acontecimientos o que haya recibido un relato vivo de los mismos de parte de los principales actores y espectadores— cuando esta memoria es dispersa en los espíritus de algunos individuos perdidos en nuevas sociedades a las que estos hechos ya no interesan porque les resultan decididamente exteriores, entonces el único medio de salvar tales recuerdos es fijarlos por escrito en un relato continuado, ya que, mientras las palabras y los pensamientos mueren, los escritos permanecen.6
Testigos y protagonistas, ex combatientes del ejército federal o del ejército de Cristo Rey, reflexionaron con el paso de los años sobre el papel que jugaron y el significado de su lucha; asimilaron sus experiencias en su particular visión del mundo, que al transmitirla se incorporó como parte constitutiva de nuestra conciencia histórica.
Análisis de la guerra cristera
Para analizar cómo quedó grabada la guerra cristera en nuestra memoria colectiva, debemos basarnos en los estudios anteriores, con el fin de ampliar en campo de la comprensión. Este es el camino que puede observarse en las publicaciones que abordaron el conflicto cristero. Al respecto, hay que destacar que las aparecidas durante las décadas inmediatas posteriores, estuvieron marcadas por un apoyo casi incondicional a un bando y a la descalificación del otro. Estas primeras obras podemos agruparlas en dos campos: las memorias —que por su carácter son una importante fuente de información— y las biografías de líderes cristeros. Entre las memorias destacan, por la información que contienen, la amenidad de los relatos y la ubicación privilegiada de los autores en el conflicto, las siguientes: Los cristeros del volcán de Colima, de Enrique de Jesús Ochoa (publicada en Italia en 1933 y en México hasta 1942, bajo el seudónimo de Spectator); Las Memorias, de Jesús Degollado Guízar, jefe de la División del Sur de Jalisco y general en jefe de la Guardia Nacional Cristera a la muerte de Gorostieta (publicado en México en 1957); Por dios y por la patria. Memorias de mi participación en la defensa de la libertad de conciencia y culto durante la persecución religiosa en México de 1926 a 1929, de Heriberto Navarrete (publicada en México en 1961; este mismo autor publicó en 1968 Los cristeros eran así…, en la que abordaba aspectos de la vida cotidiana en los campamentos); José Gutiérrez y Gutiérrez, quien fuera general de la División Sur de Jalisco, escribió sus memorias en Recuerdos de la gesta cristera (publicada en tres volúmenes en Guadalajara, de 1972 a 1976); de Víctor López Díaz se publicó, en 1970, Memorias. El escuadrón de Jalpa de Cánovas y el regimiento cristero de San Julián; recientemente se publicó una de las memorias más logradas, que narra la visión de los hechos de la guerra cristera en San Julián en la voz de Josefina Arellano, viuda de Refugio Huerta, dirigente cristero en los Altos de Jalisco. El título es ¡Viva Cristo Rey! Narración histórica de la revolución cristera en el pueblo de San Julián, Jalisco (publicado en 2003, en edición de autor).
A esta lista de memorias cristeras sólo se añade una, desde la perspectiva contraria: se trata de La Iglesia católica y la rebelión cristera en México, escrita por Cristóbal Rodríguez y publicada en dos partes: 1966 y 1967; este autor, quien estuvo vinculado con el general Joaquín Amaro, presenta a los cristeros como víctimas de la jerarquía católica.
Otra serie de textos comprende las biografías de los protagonistas del conflicto. Entre ellas, son importantes, las de María Sodi de Pallares, Los cristeros y José León Toral (publicada en México en 1936); de Antonio Gómez Robledo, Anacleto González Flores. El maestro (publicada en 1947); de Vicente Camberos Vizcaíno, la biografía Miguel Gómez Loza (publicada en dos volúmenes en México, en 1953); Alfonso Trueba, bajo el seudónimo de Martín Chowell, presenta la biografía de Luis Navarro Origel. El primer cristero (publicada en 1959).
Existen otras obras enfocadas desde la perspectiva del martirio. El sacerdote José Dolores Pérez, de León, Guanajuato, presenta una lista de los eclesiásticos mártires en La persecución religiosa de Calles en León (1942). La misma óptica tiene Capítulos sueltos o apuntes sobre la persecución religiosa en Aguascalientes, del sacerdote Felipe Morones (publicado en Aguascalientes en 1955); de Joaquín Cardoso, El martirologio católico de nuestros días; los mártires mexicanos (México, 1958); asimismo, del sacerdote Nicolás Valdés, México sangra por Cristo Rey (editado en Lagos de Moreno en 1964), con datos sobre cuatro mil cristeros caídos en combate; así como Apuntes para la historia de la persecución religiosa en Durango, de José Ignacio Gallegos (México, 1965).
Pionera en el estudio de este tema desde la perspectiva histórica, Alicia Olivera Sedano (quien publicó Aspectos del conflicto religioso de 1926 a 1929. Sus antecedentes y consecuencias) señala que, entre las dificultades para realizar su trabajo durante la década de los años sesenta, se contaban la falta de información, ya que no estaba permitido consultar los documentos referentes a la guerra cristera en el Archivo General de la Nación; la Iglesia católica tampoco permitía la consulta de sus documentos; los militares que habían participado tampoco estaban dispuestos a conceder entrevistas, y los jefes de gobierno quienes, antes que aportar alguna información, terminaban entrevistando.7 Tal vez era necesario que alguien ajeno a nuestras raíces se planteara con toda seriedad abordar esta investigación, como hizo Jean Meyer: “debo decir que este trabajo no hubiera sido posible sin la colaboración de los antiguos cristeros, varios centenares de mexicanos que se dignaron confiar en el extranjero (por la edad y el origen social más que por la nacionalidad) que vino a importunarlos entre 1965 y 1969”.8
Esta investigación de Jean Meyer, posterior a la de Alicia Olivera, se ha convertido en consulta obligada para los interesados en el tema. Fue publicada en tres tomos, en 1973, bajo el título de La cristiada.9 Entre las fuentes que consultó Meyer se encuentran los archivos públicos de México, Estados Unidos y Francia, archivos particulares de protagonistas, archivos parroquiales, narrativa, artículos y ediciones periódicas. A ello añade una importante serie de entrevistas con los protagonistas del conflicto: 400 a cristeros y 200 a agraristas. En este mar de fuentes, se nota la ausencia de material recabado entre militares federales que participaron en el conflicto.
También importante es La Iglesia y el Gobierno Civil, de Francisco Barbosa Guzmán, la cual forma parte de una obra amplia titulada Jalisco desde la Revolución.q Barbosa consultó con minuciosidad los archivos del Arzobispado de Guadalajara, Congreso del Estado de Jalisco, Histórico de Jalisco, General de la Nación, la sección Fondos Especiales de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, los archivos y bibliotecas inah-sep, además de casi 150 obras relativas al periodo.
Estos estudios históricos están en la base de nuestra hermenéutica de la conciencia histórica, y nos permiten contextualizar las escenas narradas en los testimonios, así como ubicar en el tiempo y espacio las declaraciones, los relatos y documentos que constituyen el material de nuestro análisis.
La memoria de la guerra cristera a través de sus discursos
Muchos años de silencio separan esta investigación de la época del conflicto cristero. A través del silencio, se pretendía borrar de la memoria colectiva un acontecimiento vergonzoso que cobró miles de vidas, las cuales fueron entregadas sin condiciones a la defensa de la fe y la libertad religiosa, concretizada en la defensa de la institución eclesial católica. ¿Por qué entonces volver a tratar el tema?
Hay que luchar contra la tendencia a no considerar el pasado más que bajo el punto de vista de lo acabado, de lo inmutable, de lo caducado. Hay que reabrir el pasado, reavivar en él las potencialidades incumplidas, prohibidas, incluso destrozadas. En una palabra, frente al adagio que quiere que el futuro sea abierto y contingente en todos sus aspectos y el pasado cerrado y unívocamente necesario, hay que conseguir que nuestras esperas sean más determinadas, y nuestra experiencia más indeterminada. Éstas son las dos caras de una misma tarea: sólo esperas determinadas pueden tener sobre el pasado el efecto retroactivo de revelarlo como tradición viva. Es así como nuestra meditación crítica sobre el futuro exige el complemento de una meditación análoga sobre el pasado.w
El concepto de horizonte (el ámbito de visión que abarca y encierra todo lo que es visible desde un determinado punto) ha sido fundamental para la teoría hermenéutica, es decir, la interpretación. Gadamer retoma de la fenomenología de Husserl la idea de que “todo lo que está dado como ente, está dado como mundo, y lleva consigo el horizonte del mundo”e y que por tanto toda intencionalidad está inmersa en la continuidad básica del todo, y lo aplica a la conciencia pensante para hablar de la estrechez del horizonte, de la posibilidad de ampliar el horizonte, de la apertura del horizonte, etc. Entre nuestras interpretaciones orientadas hacia el pasado, y nuestras expectativas dirigidas hacia el futuro, Reinhart Kosellek propone su concepto de Erfharung, que comprende el espacio de experiencia (el pasado adquirido en nuestra experiencia y convertido en hábitus) y el horizonte de espera (la espera en relación con el futuro, inscrita en el presente), y concluye que ni el pasado ni el futuro están cerrados, como suponemos. De aquí que la memoria colectiva comprenda diferentes versiones sobre un mismo acontecimiento histórico (no hablamos de varias memorias históricas, asumiendo las críticas de Roger Chartier a los historiadores de las mentalidades),r y que las expectativas hacia el futuro sean también diferentes.
Las premisas que subyacen y orientan este trabajo están enunciadas en la propuesta de Paul Ricoeur para elaborar una hermenéutica de la conciencia histórica, a través de la cual se intenta concebir la historia como historia por hacer, como un proyecto de la historia. El énfasis está en observar las continuidades —más que las rupturas—, es decir, en la asimilación de nuestro pasado en el presente. El pasado debe ser considerado, entonces, como la continuidad de la memoria colectiva hasta el presente, a través de la cual proyectamos nuestro futuro. Sólo a través de este acercamiento será posible comprender nuestra identidad cultural y nuestras visiones del mundo, concretizadas en las prácticas de vida cotidiana, valores y tradiciones. Es necesario, señala este autor, “tomar el problema por el otro extremo, y explorar la idea de que estas perspectivas rotas pueden encontrar una especie de unidad plural, si las reunimos bajo la idea de una recepción del pasado, llevada hasta la de un ser marcado por el pasado. Pero esta idea sólo toma fuerza y sentido opuesta a la de hacer la historia. Pues ser marcado es también una categoría del hacer”.t
¿Qué aprendimos de la guerra cristera las generaciones posteriores? La historia oficial, que se nos enseñó a través de los libros de texto gratuitos, excluyó deliberadamente este tema; en tanto que la Iglesia católica, a través de sus boletines parroquiales, se dedicó a atacar la enseñanza socialista con el mismo ardor con que anteriormente combatió a Calles. Lo que aprendimos de acerca de este episodio fue, principalmente, lo que nuestros abuelos, padres y tíos nos narraban en las tertulias familiares como acontecimientos milagrosos, mezclados con historias de aparecidos y tesoros enterrados. En este ambiente católico, las versiones sobre la Cristiada se presentaban envueltas en un discurso donde los hechos de los cristeros se magnificaban y aparecían como milagros. Se les comparaba con los primeros cristianos perseguidos por el Imperio romano y sacrificados en los coliseos, escondidos en las catacumbas, que entregaban su vida en defensa de la religión. El enemigo principal de la Iglesia —y por consiguiente del pueblo católico— era Plutarco Elías Calles, el diablo; y todo lo que tuviera relación con las instituciones del Estado, quedaba asociado a esta figura maligna. Indiscutiblemente, la causa de la guerra fue que “Calles mandó cerrar los templos porque quería acabar a la Iglesia católica”. A esta visión se añadía, en la conciencia católica del conflicto, una versión triunfalista de la guerra gracias a un milagro; el respaldo y simpatía del pueblo a la causa cristera y el abastecimiento de sus tropas gracias al apoyo popular. El enemigo, el ejército, se percibía como algo ajeno a la comunidad católica: de fuera, gobiernistas, y se les calificaba de ateos y comunistas.
Detalles más, detalles menos, eso es lo que quedó grabado de la Cristiada en la conciencia histórica de la comunidad católica; lo que nos fue transmitido en el ámbito de los colegios religiosos, las parroquias, familias creyentes y practicantes del occidente de México. Éste es, además, el objeto de la presente investigación: tratar de analizar las visiones de la guerra cristera que se conservaron en la memoria colectiva y forman parte de la conciencia histórica. Para decirlo en términos de Fossaert: “se trata de comprender lo que los pueblos pueden decir de sí mismos conforme sus sociedades se transforman”.y ¿Qué se conservó acerca de la guerra cristera en la memoria colectiva de la generación que vivió la época? ¿Cómo se transmitió de una generación a otra la experiencia de la guerra, a pesar del silencio impuesto y la falta de una reflexión crítica por parte de las instituciones involucradas? ¿Cómo se asimila en la conciencia histórica, en nuestra reflexión sobre el pasado, desde la perspectiva del presente?
Toda comprensión es una interpretación
Nuestra conciencia histórica tiene por objeto explorar los campos a través de los que se ha ido conformando nuestra identidad colectiva. Parte fundamental en la reelaboración de la historia de la Cristiada, ha sido la recuperación de los testimonios de protagonistas y testigos; de los olvidados por la historia oficial, pero cuyas experiencias hechas relatos impregnan nuestras visiones del mundo, nuestros sistemas de creencias y valores, así como nuestras maneras de actuar y afrontar la realidad cotidiana.
A través de la transmisión, casi siempre oral, de sus historias vividas, esta generación que fue silenciada durante décadas nos ofrece en sus testimonios sus explicaciones de la guerra cristera; las circunstancias que la originaron, el contexto en que se desarrolló, sus angustias, temores y esperanzas. En muchos casos, se desmitifica la historia oficial, sus héroes y mártires, y se destaca el papel de los propios héroes y mártires, a quienes la religiosidad popular canonizó espontáneamente, y quienes, en respuesta, les conceden milagros.
La interpretación de la conciencia histórica se realiza necesariamente mediante un proceso de comunicación, a través del cual los interlocutores abordan el problema y establecen un consenso. Para Gadamer, el medio no sólo más adecuado sino universal de la experiencia hermenéutica es el lenguaje: “El lenguaje es el medio universal en el que se realiza la comprensión misma. La forma de realización de la comprensión es la interpretación”.u La hermenéutica, entendida como el intento de dominar la comprensión por el arte, se realiza a través de un proceso lingüístico. Es en la comprensión donde se realiza la experiencia de sentido a través del lenguaje:
Todo comprender es interpretar, y toda interpretación se desarrolla en el medio de un lenguaje que pretende dejar hablar al objeto y es al mismo tiempo el lenguaje propio de su intérprete. Con esto el fenómeno hermenéutico se muestra como un caso especial de la relación general entre pensar y hablar, cuya enigmática intimidad motiva la ocultación del lenguaje en el pensamiento. Igual que la conversación, la interpretación es un círculo encerrado en la dialéctica de la pregunta y respuesta. Es una verdadera relación vital histórica, que se realiza en el medio del lenguaje y que también en el caso de la interpretación de textos podemos llamar conversación. La lingüisticidad de la comprensión es la concreción de la conciencia de la historia efectual.i
Para Gadamer, el lenguaje mantiene su universalidad, ya que todos nuestros sentimientos, impresiones y experiencias se expresan a través de él; además, como toda crítica —que nos lleva más allá del esquematismo de nuestras frases—, adquiere la forma lingüística; el lenguaje se mantiene a la altura de la razón: “La conciencia hermenéutica se limita aquí a participar en lo que hace la relación general de lenguaje y razón […] El lenguaje es el lenguaje de la razón misma”.o
Al partir de la idea de Gadamer, de que toda comprensión es una interpretación, en la nuestra seguramente está presente la propia carga intelectual, afectiva y valorativa:
La conciencia histórica se malentiende a sí misma cuando para comprender pretende desconectar lo único que hace posible la comprensión. Pensar históricamente quiere decir en realidad realizar la transformación que les acontece a los conceptos del pasado cuando intentamos pensar en ellos. Pensar históricamente entraña en consecuencia siempre una mediación entre dichos conceptos y el propio pensar. Querer evitar los propios conceptos en la interpretación no sólo es imposible sino que es un absurdo evidente. Interpretar significa justamente aportar los propios conceptos con el fin de que la comprensión del texto se haga realmente lenguaje para nosotros.p
La conciencia histórica está presente también en la selección misma de los textos escritos y la recuperación de los testimonios, donde, además de mi propia carga afectiva e intelectual, se suma la de los entrevistados. Esto es inevitable porque, desde la perspectiva hermenéutica (de acuerdo con Husserl), somos “ser en el mundo”, sujetos con intuición frente a un complejo campo de significados.
Pero, ¿cómo penetrar en la conciencia histórica de la Cristiada si mi propia interpretación parte de sentidos interpretados? Esa es precisamente la tarea hermenéutica, en la medida en que pretende constituirse en una filosofía sobre el sentido del sentido: leo e interpreto los elementos que permanecen en la conciencia histórica de testigos y protagonistas, narradores y la jerarquía católica, acerca del hecho cristero, para integrarlos y analizarlos como elementos constitutivos de la conciencia histórica del occidente mexicano en el tercer milenio; luego, entonces, mi interpretación es una lectura de hechos previamente interpretados.
Esta multiplicidad de interpretaciones posibles, y su relatividad, sólo complejizan el problema de la objetividad de la interpretación de los textos. ¿Qué se puede decir al respecto? A la lectura de la guerra cristera que hicieron los testigos y protagonistas, los autores de cuentos y novelas y el Episcopado mexicano y su Comisión para las causas de beatificación de los mártires de la guerra cristera, se sumaría mi propia lectura de los hechos a través de los textos seleccionados, testimonios recogidos y documentos emitidos. Una interpretación de otras interpretaciones. ¿Cuál es, entonces, la especificidad de mi lectura? Interpretar significa para mí —parodiando a Gadamer— aportar mis propios conceptos con el fin de que la conciencia histórica de la guerra cristera se haga discutible y cada vez más comprensible.
Esto nos lleva a reconocer que no hay una única interpretación “objetiva” de los textos literarios o históricos. La situación se complejiza en el caso de los testimonios —textos mediatizados— que se analizan en los capítulos v y vi. Desde la perspectiva hermenéutica, tanto en Gadamer como en Ricoeur, se reconocen dos limitantes: en primer lugar, la renuncia al saber absoluto, a la identificación del fundamento trascendental y a la justificación última de toda ciencia; en segundo, que en la hermenéutica la subjetividad no tiene la pretensión de ser el fundamento último, ya que la comprensión de sí coincide con la interpretación que se haga de los elementos mediadores (signos, símbolos y texto). En resumen, en la propuesta de Ricoeur, la interpretación está sujeta a una triple contingencia: la de los símbolos y los textos escogidos —que son parte de una cultura, no tienen significado unívoco, y la individualidad del intérprete.