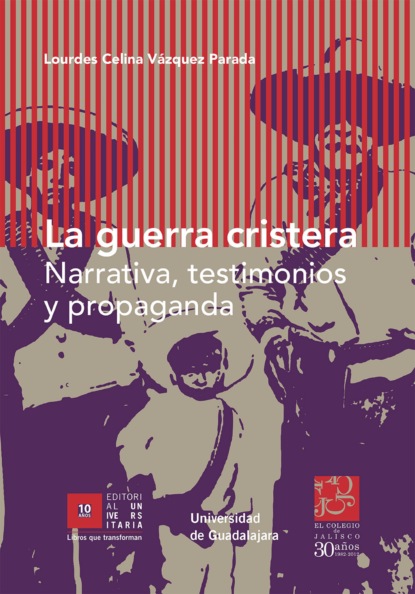- -
- 100%
- +
9 Ibidem, 3 vols., trad. Aurelio Garzón del Camino, México, Siglo xxi, 1973, 1974. Los volúmenes llevan por títulos: 1- La guerra de los cristeros (“historia militar que pretende ser relato vivo, dejando la palabra a los actores en la medida de lo posible”); 2- El conflicto entre la Iglesia y el Estado 1926-1929 (“Historia política y diplomática que intenta abarcar más que esto, ya que se remonta a las raíces del combate”) y 3- Los cristeros (“Su ejército y los factores de su reclutamiento, su gobierno, su guerra, su ideología y su religión”).
q Mario Aldana Rendón (coord.), Jalisco desde la Revolución, t. vi, Francisco Barbosa Guzmán, La Iglesia y el gobierno civil, Guadalajara, Gobierno del Estado de Jalisco/Universidad de Guadalajara, 1988.
w Paul Ricoeur, “Hacia una hermenéutica de la conciencia histórica” en Tiempo y narración…, vol. 3, op. cit., p. 953.
e Hans Georg Gadamer, Verdad y método, vol. i, op. cit., p. 309.
r Roger Chartier, El mundo como representación. Historia cultural: entre práctica y representación, trad. Claudia Ferrari, Barcelona, Gedisa, 2ª ed., 1995.
t Ibidem, p. 939. El subrayado es mío.
y Robert Fossaert, La societé, t. 6, Les structures ideologiques, París, Seuil, 1983, citado en Gilberto Giménez (trad. y comp.), op. cit., p. 485.
u Hans Georg Gadamer, Verdad y método, vol. i., Fundamentos de una hermenéutica filosófica, Salamanca, Sígueme, 5a ed., 1993, p. 467.
i Ibidem, pp. 467-468.
o Ibid., p. 482. El subrayado es mío.
p Ibid., p. 477. El subrayado es mío.
a Klaus B. Jensen, Humanistic Scholarship as Qualitative Science: Contributions to Mass Communication Research, op. cit., p. 18.
s Umberto Eco, “La falsación de las tergiversaciones” en Umberto Eco, Los límites de la interpretación, Barcelona, Lumen, 2a ed., 1998, pp. 42-43.
d Gilberto Giménez, “La interpretación de la cultura”, en La teoría y el análisis de la cultura, op. cit., p. 26.
f Véase “La triple mímesis”, en Tiempo y narración, vol. i, op. cit., p. 113.
g Ibidem, pp. 115 y ss.
h Lourdes Celina Vázquez, Identidad, cultura y religión en el sur de Jalisco, Zapopan, Colegio de Jalisco, 1a reimp., 1998.
j El concepto visión del mundo es definido por Goldmann como “el conjunto de aspiraciones, de sentimientos y de ideas que reúne a los miembros de un mismo grupo […] y los opone a otros grupos” (apud Roger Chartier, El mundo como representación. Historia cultural…, op. cit., p. 27). Nos lleva a pensar en la articulación entre los pensamientos y lo social. Fue propuesto por Lúkacs y retomado posteriormente por Goldmann, Luckmann y Berger, Chartier, entre otros autores.
k Jacques Le Goff, El orden de la memoria. El tiempo como imaginario, trad. Hugo F. Bazúa, Barcelona, Paidós “Biblioteca Básica”, núm. 51, 1991, p. 131.
l Lourdes Celina Vázquez, “Identidad y equilibración”, en Identidad, cultura y religión en el sur de Jalisco, op. cit., pp. 24-27.
; Jacques Le Goff, El orden de la memoria…, op. cit., p. 133.
z Paul Ricoeur, Tiempo y narración, vol. i, op. cit., pp. 113-114, 130 y ss.
x Ibidem, pp. 139 y ss.
c Vernant, apud Jacques Le Goff, El orden de la memoria…, op. cit., p. 144.
v Hans Georg Gadamer, Verdad y método, op. cit., vol. i, p. 344.
b Jacques Le Goff, El orden de la memoria…, op. cit., pp. 149-150.
n Ibidem, p. 154.
m Michel de Certeau, La escritura de la historia, trad. Jorge López Moctezuma, México, Universidad Iberoamericana, 1985, p. 294.
, Rudolph M. Bell y Donald Weinstein, Saints and Society, citado por Antonio Rubial, La santidad controvertida, op. cit., p. 12.
. Hans Georg Gadamer, Verdad y método, op. cit., vol. ii, p. 143. El subrayado es mío.
/ Paul Ricoeur, Tiempo y narración, vol. iii, El tiempo narrado, op. cit., pp. 958-961.
Q Émile Benveniste, Problemas de lingüística general i, México, Siglo xxi, 18a ed., 1995, pp. 179 y ss.
W Hans Georg Gadamer, Verdad y método, op. cit., vol. i, p. 485.
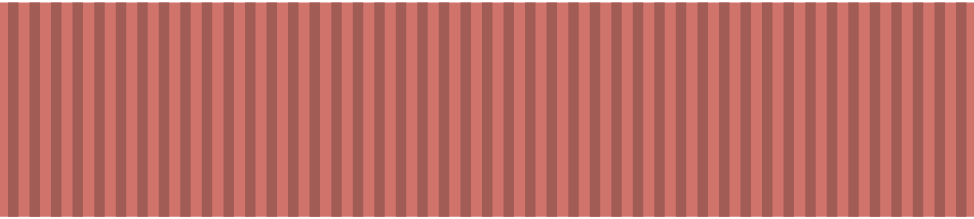
Los libros que forman la capa papirácea de este siglo, como dijo un sabio, nos vuelven locos con su mucho hablar de los grandes hombres, de si hicieron esto o lo otro, o dijeron tal o cual cosa. Sabemos por ellos las acciones culminantes, que siempre son batallas, carnicerías horrendas o empalagosos cuentos de reyes y dinastías, que agitan al mundo con sus riñas o sus casamientos, y, entretanto, la vida interna permanece obscura, olvidada, sepultada. Reposa la sociedad en el inmenso osario sin letreros ni cruces ni signo alguno; de las personas no hay memoria, y sólo tienen estatuas y cenotafios los vanos personajes… Pero la posteridad quiere registrarlo todo: excava, revuelve, escudriña, interroga los olvidados huesos sin nombre; no se contenta con saber de memoria todas las picardías de los inmortales desde César hasta Napoleón; y deseando ahondar lo pasado, quiere hacer revivir ante sí a otros grandes actores del drama de la vida, a aquellos para quienes todas las lenguas tienen un vago nombre, y la nuestra llama Fulano y Mengano.
Benito Pérez GaldósE
EBenito Pérez Galdós, El equipaje del rey José, “Episodios nacionales” (segunda serie), en Obras completas, Madrid, Aguilar, 4ª reimp., cap. VI, 1979, p. 1205.
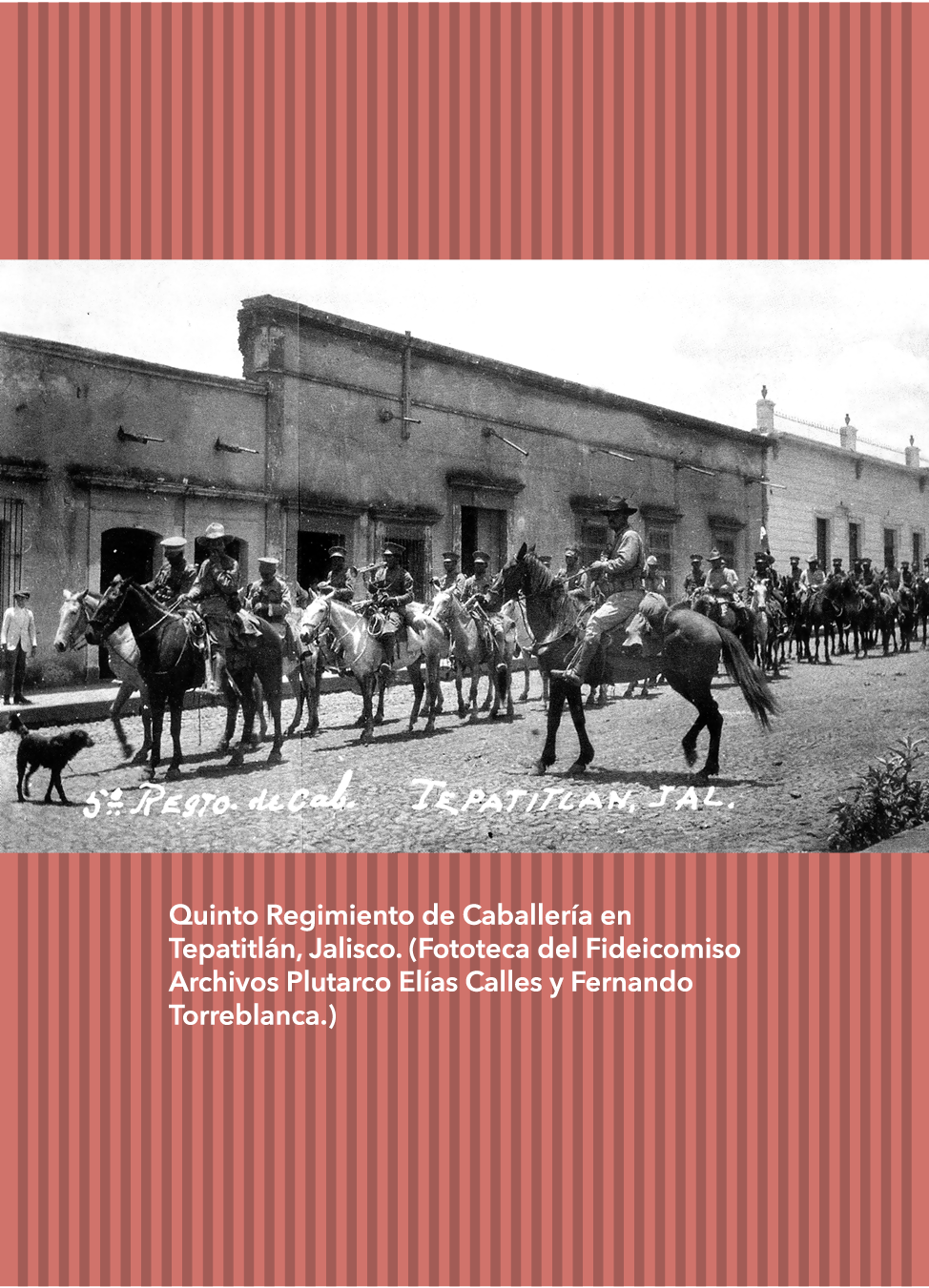
CAPÍTULO 2.
Novelas y cuentos
[…] cuando uno ha tomado parte en hechos tan graves, cuando tiene uno la verdad metida en la mollera, como algo que le congestiona, o revienta o ha de vaciarla. Esto no lo contaría a nadie más que a ti, porque sé que no has de venderme […]
—Ten por cierto que cuando se escriba la historia de esta tracamundana […], pues yo creo que algún desocupado va a escribirla […], no te han de nombrar para nada. Que fueras tú a San Gil o no fueras, lo mismo da […]
La revolución era ya un verdadero adefesio. Tú dirás que a qué iban los sublevados a la estación. Te lo explicaré, te lo explicaré, para que concuerdes conmigo en que plan más disparatado no podía imaginarse. ¿Quién de los que me escuchan se atreverá a sostener que en el plan había siquiera asomos de sentido común?
Benito Pérez Galdós1
En la narrativa, así como hay una novela de la Revolución, existe una novela de la Cristiada, donde estos acontecimientos quedan grabados. Aunque tanto por su desarrollo como por el manejo de recursos estilísticos, esta última es menos importante que la primera, en la narrativa cristera encontramos situaciones y visiones del mundo planteadas desde la perspectiva de sus autores. La Cristiada no es el orgullo de los mexicanos y, por tanto, son pocos los autores que la recogen como tema para sus obras literarias. Un escritor como José Guadalupe de Anda, autor de la Los cristeros, no está a la altura de Mariano Azuela o de Martín Luis Guzmán. Aunque no encontremos muchas novelas sobre la Cristiada, si hay, sin embargo, una gran cantidad de testimonios y memorias, cuyos autores, por lo general, no tienen pretensiones literarias.
El texto literario sólo de manera indirecta es un documento histórico. Una novela como Los de Abajo, de Mariano Azuela, nos puede servir como fuente histórica, ya que los datos concretos utilizados por el autor coinciden con la realidad, y lo mismo puede decirse de la geografía en la obra de Azuela. En el Pedro Páramo, de Juan Rulfo, por el contrario, la geografía es ficticia. Comala es una localidad que existe en el estado de Colima, pero la Comala de Juan Rulfo no es exactamente la misma que la Comala real, aunque esto no tiene mayor importancia en su obra literaria; detrás de los hechos históricos concretos hay una verdad más profunda que no se expresa en fechas exactas y lugares geográficos determinados. El texto literario —en especial la novela histórica— puede servir como fuente de investigación en las ciencias sociales, pero su importancia estriba en que ofrece al lector una visión del mundo que le es ajena y va más allá del mero testimonio documental.
A continuación agruparé en dos grandes campos las obras de la narrativa cristera en el occidente de México: el primero, con las novelas cuya temática central es la Cristiada, y el segundo, los cuentos.
La novela cristera
En el campo de las novelas, los autores más representativos son el sacerdote David G. Ramírez (quien escribe bajo el seudónimo de Jorge Gram); Fernando Robles, de Guanajuato; José Guadalupe de Anda, de los Altos de Jalisco; Aurelio Robles Castillo, de Guadalajara; y José Goytortúa Santos, del Distrito Federal. Para el análisis de las obras de estos autores, tomo como punto de partida el estudio “La novela cristera” de Wolfgang Vogt.2
Héctor, de Jorge Gram
Bajo este seudónimo se publicó la que es considerada la primera novela cristera, en 1930,3 por el sacerdote David G. Ramírez, obra frecuentemente reeditada. Se trata de un texto panfletario que difunde los intereses de la derecha católica, sin que su autor se preocupe mucho por la forma literaria. Desde la crítica, se considera que “El canónico y doctor en teología describió la acción de los buenos contra los malos; los primeros son los cristeros y los segundos, los partidarios del gobierno… [Sin embargo] a no ser porque Héctor fue una de las novelas mexicanas de mayor difusión durante las tres décadas posteriores a la guerra cristera, tal vez sería conveniente no mencionarla”.4
Se trata de una novela donde las escenas sangrientas de la guerra y los conflictos de conciencia son resueltos de una manera muy esquemática, en la que se justifican siempre las acciones de “los buenos”, los cristeros, en contra de “los malos”, el gobierno. Esta escena en un confesionario así lo demuestra:
—Padre, yo me alegro en extremo cuando sé que éstos son derrotados, cuando sé que caen muchos heridos y muchos muertos… yo siento grande gozo cuando los hacen añicos… ¿Es esto pecado?
—¡No, hija mía; no es pecado! No es el odio al prójimo lo que te mueve, es el odio al mal lo que te anima.
Afirmaciones como éstas, fueron un lugar común durante la época de la guerra para justificar la lucha armada y alentar la participación de los campesinos. Se difundían en los boletines parroquiales, panfletos y volantes, y circulaban profusamente entre las familias católicas. Aunque la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa siempre deslindó de responsabilidades al clero en las decisiones militares que tomó, no cabe duda que detrás había teólogos que intentaban justificar estas acciones por encima de los preceptos evangélicos. Héctor, del doctor en Teología David Ramírez, es un interesante ejemplo del discurso católico de la época.
La virgen de los cristeros, de Fernando Robles
Fue publicada en 1934 por el guanajuatense y terrateniente cristero Fernando Robles, durante su exilio en Argentina;5 se editó en México hasta 1959, y se difundió ampliamente desde entonces. En esta obra se reflejan muchos rasgos autobiográficos del autor, quien es miembro de una vieja y respetada familia; perspectiva desde la cual aborda el conflicto:
No aprueba la política agraria del gobierno ni las persecuciones religiosas, pero de ninguna manera está dispuesto a aceptar las crueldades de las huestes cristeras […] Robles no es un cristero fanático, sino un católico liberal que vio peligrar sus principios tradicionales. No se opuso a la reforma agraria, pero consideró injusta e inútil la repartición de tierras hecha por el gobierno revolucionario y pensó que ésta no benefició realmente a los campesinos y sí perjudicó a los hacendados. En La virgen de los cristeros se reflejan las preocupaciones auténticas de un mexicano conservador de la época de la Revolución.6
Los cristeros, la guerra santa de Los Altos, de José Guadalupe de Anda
En esta novela, publicada en 1937 (así como en su siguiente obra), José Guadalupe de Anda trata el tema de la Cristiada en Los Altos de Jalisco, uno de los escenarios más importantes del conflicto.7 Sus protagonistas son los campesinos de esta región, retratados de una manera magistral; reproduce fielmente su lenguaje y personalidad, y continúa de esta manera con la tradición de Azuela en Los de abajo. Policarpo es un campesino honesto que se incorpora de buena fe a la causa cristera, pero no se da cuenta de que es manipulado por el clero. Como no participa en las intrigas de los sacerdotes cristeros, éstos lo mandan fusilar con una acusación de traición.
La figura de Policarpo está contrastada con la de su hermano Felipe, quien representa la postura crítica. Sin embargo, como Felipe abandonó el seminario, nadie le hace caso cuando trata de convencer a su familia de no apoyar a los cristeros. Nunca le perdonan el haber cometido el “sacrilegio” de abandonar sus estudios religiosos y ponerse en contra del movimiento.
En esta novela, las figuras negativas son los sacerdotes, representados en las figuras de los padres Vega y Pedroza —aunque no son ellos, tampoco, los principales responsables, sino la jerarquía católica que alienta la lucha desde su comodidad en las grandes ciudades y sin comprometerse realmente—. En ella se “refleja la complejidad de la problemática cristera. Los rebeldes descritos por De Anda no son malos ni buenos, sólo víctimas de su ignorancia. El autor juzgó con cierta simpatía la posición del gobierno, pero también criticó sus errores”.8
Los bragados, de José Guadalupe de Anda
En Los bragados (1942), José Guadalupe de Anda trata el tema de la continuación de la guerra cristera en el segundo levantamiento.9 Los bragados son bandoleros que se dedicaron a saquear en los pueblos con el pretexto de luchar en contra de los “maestros impíos” de las escuelas oficiales. El tema central lo constituyen los sufrimientos de los maestros rurales que se sacrificaron por la educación del pueblo.q
La guerra santa, de Aurelio Robles Castillo
Este es el título de la novela con la que se dio a conocer Aurelio Robles Castillo, autor nacido en Guadalajara en 1901. Esta novelaw tuvo una amplia difusión, tanto en su versión escrita como en la cinematográfica, y en ella se presenta la versión gubernamental del conflicto frente a un pueblo sencillo y fanatizado por el clero; las presiones morales que éstos ejercieron para arrastrar a los campesinos a una lucha que no comprendían, y cómo un ingeniero organiza las tropas agraristas para acabar con los cristeros. Se trata de una novela sensacionalista y trivial, que poco refleja el conflicto real.
Pensativa, de José Goytortúa Santos
En esta obra de José Goytortúa Santos (1944),e la figura central es una generala del ejército cristero, y la trama se desarrolla en la etapa posterior al conflicto. Pensativa no se escapa de los arquetipos clásicos de la mujer combatiente: extremadamente bonita, rica y buena. Después de la guerra, se refugia en su hacienda destruida, en la que vive en el anonimato, acompañada por sus soldados sobrevivientes. Cuando conoce a su verdadero amor, y éste no acepta que su futura esposa haya estado involucrada en tan sangrientos hechos, escapa a Europa y decide tomar los hábitos. Literariamente, es una novela importante y bien estructurada, donde la figura femenina es central.r
¡Viva Cristo Rey! Narración Histórica de la Revolución cristera en el pueblo de San Julián Jalisco, de Josefina Arellano
Josefina Arellano viuda de Huerta fue esposa de Refugio Arellano, capitán del ejército cristero. Nació en 1885 y murió en 1975 en San Julián, Jalisco. Se trata de sus memorias de la guerra cristera en los dos episodios (1926-1929 y 1932-1938). “La historia verdadera narrada no por pláticas de alguna persona ni ayudada de nadie, fue escrita por quien pasó por todo esto que ella contiene”, nos dice. Junto al de Jovita Valdovinos, es uno de los pocos testimonios femeninos que refieren este episodio de la historia del país. Josefina narra su vida al lado de su esposo y su apoyo incondicional a la tropa: esconde a los combatientes, a quienes alimenta con sus escasos recursos o los cura. Pero lo que resulta en particular interesante es su experiencia como mensajera de los combatientes y los dirigentes de la Ciudad de México, quienes le encomiendan estos delicados trabajos, aprovechando su situación de mujer embarazada o lactante.
En esta versión, se narran los acontecimientos desde la perspectiva cristera. Casi en todos los enfrentamientos, que fueron muy “desastrosos”, hubo “mucho derramamiento de sangre, pero la mayor parte fue de los puros pelones y no de los cristeros”. Refiere con lujo de detalles “lo que pudimos hacer las mujeres”: “traer en el cuerpo de las cinco cerca de cuatro mil cartuchos, adheridos al cuerpo, en unos especie de corsé hasta su destino, donde llegaban uno o más jefes cristeros a recogerlo. Como yo era esposa del jefe de armas, con más confianza me llamaban a recibir órdenes algo difíciles de cumplir y después de vencer todas las dificultades eran cumplidas al pie de la letra”. Josefina asumió los encargos de mensajera encomendados por los líderes cristeros con valentía y de manera arriesgada, de manera que era “el Avión” de ellos.
Se trata de un ejemplo de narrativa testimonial muy importante para conocer la participación de la mujer en la guerra cristera, escrito de manera detallada y coloquial. Llama la atención cómo en su perspectiva no existe ninguna duda acerca de la validez de la lucha que llevaban, su amor a la Iglesia y una profunda fe en el Cristo al que proclamaban. Josefina utiliza metáforas muy elocuentes para referirse a los episodios de la guerra, en cuya narración no se olvida de describir los sucesos cotidianos, como el paisaje, el tiempo, las puestas del sol, etcétera.
En los vientos rumorados, de Adalberto Gutiérrez
Se trata de una novela histórica que describe los hechos de la guerra, basada en documentos escritos y en la historia oral. La distancia temporal en que se ubica permite al autor presentar un punto de vista crítico con respecto al conflicto, a partir de los testimonios y relatos que ofrecen los sobrevivientes de esta época.
Adalberto Gutiérrez ubica la novela en un pueblo imaginario de los Altos de Jalisco, al cual llama El Porvenir. Mediante las voces de sus habitantes, narra episodios de la guerra a través de los relatos de sus personajes. Esta técnica le permite mostrar los puntos de vista de quienes estuvieron a favor y en contra del levantamiento. Sus personajes principales retratan a prototipos reales de esta época: el presidente municipal, su esposa y un joven sacerdote con dificultades para asumir una vida célibe.
Uriel Santillán, presidente municipal de El Porvenir, forma parte de la naciente clase política que busca congraciarse con los ricos y poderosos del lugar, pero que en su intento asume actitudes serviles. Rosalía, su esposa, quien se siente poco atendida por su marido, se involucra afectivamente con el joven párroco y mantiene relaciones amorosas con él. La novela inicia con los relatos del joven sacerdote —narrados en primera persona— acerca de sus impresiones de los estragos que causa la guerra a su llegada al pueblo de El Porvenir, en donde se refugia después de “varios meses en que andábamos a salto de mata, trasladándonos de un lado para otro sin descanso alguno, sufriendo grandes dificultades”; desde su observatorio en una azotea, describe en hojas viejas las imágenes de esta guerra. Para él, igual que lo dijo la jerarquía y lo creyeron los cristeros, se trató de luchar contra un gobierno que perseguía a la Iglesia, pero su punto de vista se contrasta con el de los otros personajes.
Rosalía, la esposa del presidente municipal, mantiene relaciones con el joven sacerdote, lo que le ocasiona a éste un serio conflicto moral. Arrepentido, se presenta con su obispo para renunciar a su carrera eclesiástica, pero la Iglesia le perdona sus pecados y le exige pregonar “con pasión encendida la palabra de Dios” en estos tiempos difíciles de guerra.
En los vientos rumorados no se presenta una visión en blanco y negro de la guerra cristera; tampoco se califica a los bandos como buenos o malos, sino que se muestra cómo las circunstancias obligaron a sus protagonistas a tomar partido a favor o en contra de los cristeros o los agraristas. El político, en la figura del presidente municipal, es víctima de las intrigas de su pueblo, narradas por el autor de manera detallada. El párroco no tenía aspiraciones de mártir, pero asume su papel con resignación y dignidad. Rosalía se mueve entre estos dos frentes y no es más culpable que los otros dos protagonistas. “Es una novela que no defiende causa ninguna, sino un libro que nos presenta las difíciles situaciones humanas que surgieron con esta infeliz guerra cristera que causó tantas desgracias”.t
Imágenes de la Revolución cristera en algunos cuentos del occidente de México
Aunque no es muy grande el número de cuentos que tratan de la guerra cristera, seleccioné algunos en los que se refleja la visión que de este acontecimiento quedó grabada en la memoria colectiva; esto permitirá entender al lector la complejidad de este episodio histórico. No escogí cuentos muy conocidos, como los de Juan Rulfo, por ejemplo —que ya han sido muy estudiados—. Me baso, sobre todo, en cuentos publicados en la región centro occidente de México, cuyos autores observaron la Cristiada durante su infancia, o en donde se recogen los testimonios de sus familiares que participaron en el enfrentamiento. Lo anterior nos permitirá descubrir aspectos que hasta el momento han sido poco analizados, pero que se han transmitido de una generación a otra por medio de la tradición oral.
A través de esta selección de cuentos, no pretendo reconstruir la historia de la guerra cristera en el occidente de México, sino averiguar cómo este episodio quedó grabado en la memoria colectiva de una gran parte de la población de Jalisco y México. No hay que olvidar que, aunque cada autor presente su visión “personal” de la Cristiada, en la medida en que están insertos en la sociedad, ésta nos ofrece también la visión de su grupo social. Mediante este acercamiento, lograremos entender este episodio desde una perspectiva diferente a la que ofrecen obras con una gran cantidad de datos concretos y que, por lo mismo, son de difícil acceso para la población en general —como es el caso de los minuciosos estudios históricos cuya lectura se reservan los académicos o profesionistas—. Los estudios de esta naturaleza son, sin duda, imprescindibles; pero no hay que limitarse a ellos cuando se quiere recuperar el sentido que los propios actores sociales dan a los hechos del pasado, si se quiere llegar a conocer la historia como historia vivida, con su fuerte carga de expectativas, frustraciones y deseos cumplidos.