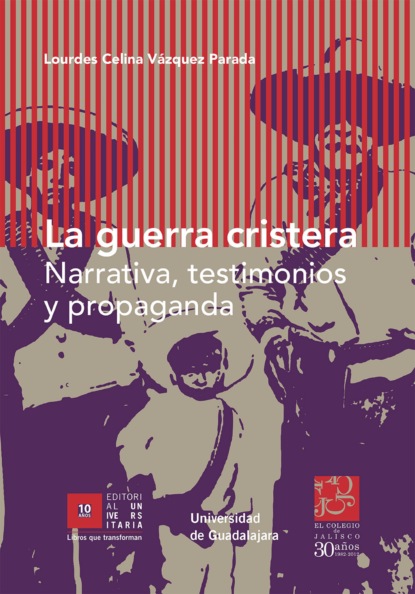- -
- 100%
- +
Los primeros cuentos que analizaré son los de José Gudiño Villanueva (nacido en Sahuayo, Michoacán, en1916), los cuales fueron publicados en 1979 bajo el título Hombres de armas, edición del Colegio Internacional de Guadalajara. A pesar de que su fama se reduce al occidente de México, este pequeño libro de cuentos muestra que el autor es un escritor de talento, quien tuvo contacto directo con la Cristiada en su infancia, ya que contaba con diez años de edad cuando el levantamiento inició.
Por otra parte, Alfredo Leal Cortés (nacido en Guadalajara en 1931) es un autor regional que no vivió la Cristiada, pero la conoció a través de las narraciones de sus padres y tíos, combatientes cristeros. Los padres heredan al hijo el trauma de la causa perdida, la cual se refleja en su cuento 1927, luto en primavera.y
En los cuentos de Adalberto González González, Los colgados;u de Luis Sandoval Godoy, El peso de la palabra,i y de Augusto Orea Marín, El seis,o encontramos una visión más neutral. Estos tres autores conocen a fondo la vida en los pueblos del occidente de México, pero en sus cuentos no se refleja un compromiso personal a favor de la causa cristera. Gudiño presenció las luchas armadas durante su infancia; Leal Cortés conoció la Cristiada a través de los relatos de sus familiares, quienes habían sido protagonistas, pero los otros tres autores escogen la Cristiada como tema de creación literaria.
“Hombres de armas”
José Gudiño nos presenta narraciones de los episodios violentos de nuestra historia vividos desde su infancia. Los primeros seis cuentos se refieren a la revolución de 1910-1917, y se titulan “Final” (de la revolución y su primer aniversario de vida), le siguen “Llanto”, “Encuentro”, “Hombres de armas”, “El nuevo adepto” y “El coronel”; en “Aquellos días”, aborda el tema de la Cristiada; en “Dichoso el real”, se refiere al segundo levantamiento cristero de 1932, y finaliza con “Mi amigo el general”, donde narra la vida de Gumaro Peña y su participación en estos acontecimientos.
El cuento “Aquellos días” se refiere directamente a la Cristiada. Primero describe la situación desde la perspectiva de un niño, en donde indica a la vez fechas concretas. El capítulo v se inicia con las siguientes palabras:
1926. Año en que pasan cosas raras en el pueblo. Creo que en todas partes. El clero y el gobierno civil están en pugna. Aquél excomulgando a los padres y tutores que manden a sus hijos a las escuelas oficiales, —las únicas que están en funciones— éste, el gobierno queriendo llevarnos a la fuerza, para lo que ha lanzado a la gendarmería en persecución nuestra.
En esto llega el día 4 de agosto y a la más alta autoridad de la región se le ocurre cerrar los templos. Sordos rumores han corrido al respecto desde tiempo antes y las gentes del lugar se aprestan a la defensa. Unos consiguen rifles, otros pistolas y la mayoría simples cuchillos o machetes. Las mujeres quieren tomar parte también en el motín y (válgales su buena voluntad) han molido chile seco y lo han mezclado con cal para, en el momento oportuno, arrojarlo a los ojos de los atacantes.
El niño no se interesa mucho por el pleito, y comenta lo que ha oído decir. Se excomulga a los padres que mandan a sus hijos a las escuelas oficiales, y por todos lados se avisa del peligro de los masones, considerados, en el discurso cristero, como ateos y enemigos de la Iglesia.
Una afirmación común entre las personas que vivieron la época, es que el cierre de los templos, que fue la causa principal que motivó al pueblo a levantarse en armas, fue una decisión de las autoridades civiles. Gudiño recoge este hecho con la afirmación de que, a la más alta autoridad de la región se le ocurre cerrar los templos. Ahora sabemos con certeza que la jerarquía católica, y no la autoridad civil, tomó esa decisión; pero desde la perspectiva del niño, no puede saberse, porque él relata lo que oye decir a los adultos. La situación se vuelve cada vez más tensa, y se desata una cruel lucha armada entre los dos bandos. El niño escucha el grito de “¡Viva Cristo Rey!”, y ve cómo un par de damas vacían sus pistolas sobre un policía indefenso. Hay varios muertos y heridos, pero él no comprende la gravedad de la situación y goza “mirando cosas tan pintorescas”. A un policía herido en el estómago, gritan él y su primo: “ya te tumbaron, Gacho”.
Después, el autor cambia la perspectiva del niño por la del adulto. Los sacerdotes tienen que esconderse y los cristeros eligen a uno de los suyos como general. Surgen conflictos de conciencia entre los gobiernistas, porque ellos también son cristianos. El jefe político, hijo de padres cristianos, cristiano él mismo en el fondo, promete que “no será colgado ni un cura del lugar en tanto que las riendas del poder estén en sus manos”.
Curiosamente, en el texto no aparece la palabra “católico”; se habla de “Cristo Rey”, “cristianos” y “cristeros”. La gente suele decir “yo soy cristiano”.
En el capítulo vii, el autor explica el conflicto cristero desde su punto de vista:
Las gentes se dividen en dos facciones irreconciliables y fanáticas. El católico se considera portaestandarte de santidad y de limpieza, aunque su fariseísmo tenga flores de lascivia, de rapiña y de crueldad. Odia con toda el alma a los elementos gobiernistas olvidando las máximas del Evangelio. Por su parte, el del bando contrario se encuentra juzgado réprobo, un anticristo y se conduce como tal, procurando llegar hasta el exceso, a pesar de que ayer se sentía cristiano. El uno se autoperdona concupiscencias y asesinatos porque “no ha renegado de Dios”, mientras que el otro, sugestionado por la idea de la reprobación temporal y eterna, piensa, habla y obra como condenado en vida.
Todo esto no impidió que los soldados, de cualquiera de los bandos, pidieran la ayuda de un sacerdote al caer heridos. El autor no apoya ciegamente alguna de las posturas; acusa al católico de fariseísmo y de olvidarse del evangelio. Tampoco aprueba el papel de anticristeros que juegan los del bando contrario. A la hora de la muerte, los unos son tan cristianos como los otros. En el fondo, no hay tanta diferencia entre los elementos gobiernistas y los alzados cristeros.
En el capítulo xi, Gudiño describe cómo los cristeros recién amnistiados entran a su pueblo: “El pueblo los vitoreaba, ellos recibían palmas con dignidad solemne. Las campanas, regocijadas, después de años de enmudecimiento, cantaban a gloria, y este repicar hacía que brincara el corazón de las gentes como si volvieran a una vida de felicidad, buscada con anhelo, durante mucho tiempo. Era la apoteosis del triunfo —así lo creíamos los pacíficos—”.
Aquí no se presenta a la Cristiada como una lucha gloriosa, sino como una pesadilla. Todo mundo está contento porque ya se puede vivir en paz. Al autor no le preocupa el hecho de que los cristeros no hayan ganado su guerra; para él sólo se terminó un capítulo sangriento de la historia mexicana, y por eso concluye sus recuerdos de infancia con las siguientes palabras: “Una época de nuestra historia quedaba escrita en los archivos del pueblo… y de mi existencia”.
Sin embargo, a pesar de las paces entre el gobierno y la Iglesia, algunos líderes cristeros continuaron la lucha. En “Dichoso el Real…”, Gudiño nos cuenta un episodio de esta segunda fase de la Cristiada. Para él, Ramón de la Cruz, el héroe de su historia, es sólo uno de los numerosos revolucionarios que prefiere la vida de bandolero a la de un campesino pacífico. Para la gente, los soldados de Cruz “nunca dejaron las armas, siguieron peleando por su cuenta. ¿Peleando? ¿Contra quién? Siguieron asaltando, pidiendo préstamos aquí y allá, y asesinando a quienes no se plegaban a sus exigencias…”
A Cruz, cualquier conflicto social le sirvió de pretexto para levantarse en armas: “Después de Villa vino la Cristiada y los de la Cruz se aprovecharon de ella, robaron y mataron hasta que quisieron con la etiqueta de cristeros”.
El gobierno, con el pretexto de perseguir a “los alzados”, hizo lo mismo. También a Ramón de la Cruz lo persiguen, y un día sitian su casa, donde se encuentra con fiebre, en la cama. Ramón no tiene convicciones políticas pero sí es un hombre valiente. No se rinde y defiende su casa, a pesar de su enfermedad, a capa y espada: “En el pecho de doña Engracia brincó el orgullo de verse madre de un hombre así”.
Ramón de la Cruz se asemeja a Demetrio Macías, el protagonista de Los de Abajo de Mariano Azuela; al final de su vida, Demetrio tampoco sabe por qué causa está luchando; pero cuando el enemigo lo sorprende en una emboscada, no se entrega ni pide clemencia, sino que se defiende hasta el último momento, y muere como héroe. Pero Ramón, de cuya valentía está tan orgullosa su madre, logra salvar su vida al ofrecer dinero a un sargento y traicionar a su asistente, quien muere en su lugar. Para el autor, más que un hombre valiente, Ramón es un “viejo zorro de Los Altos”. Al describirlo de esta manera, desmitifica la Cristiada, que para él no fue una época gloriosa de la historia patria, sino un episodio que causó graves desgracias a los mexicanos.
“1927, luto en primavera”, de Alfredo Leal Cortés
En este cuento, Alfredo Leal Cortés presenta la Cristiada en Guadalajara, desde la perspectiva de sus padres y tíos. A través de sus familiares, quienes perdieron gran parte de su fortuna a causa de esta guerra, reconstruye el ambiente tenso en Guadalajara durante estos años. Como los templos están cerrados, se organizan misas clandestinas en casas particulares; durante una de ellas, en casa de los padres del autor, llegan los soldados y detienen a su familia y a sus amigos, y, cuando salen de la cárcel, se enteran que los militares habían detenido y fusilado a Anacleto González Flores.
No es tanto la acción sencilla, sino la atmósfera de resignación y angustia que refleja, lo que hace interesante el cuento. Los familiares del autor aún no han aceptado su derrota y piensan que con más apoyo hubieran ganado la guerra cristera: “El tío Carlos soltaba sus fuimos traicionados, dentro y fuera; con armas suficientes hubiéramos tumbado al gobierno”. Es ésta la actitud típica de un derrotado, que se constata también en numerosos testimonios. Una actitud de este tipo genera desconfianza; nadie se atreve a hablar del tema por miedo a la represión, pero ya no hay remedio: es necesario aceptar la derrota: “La tía Ana se colocaba el dedo en los labios, suplicándole con la mirada que ya no hablara del tema, y rápido los dos cambiaban de conversación y se metían al silencio”.
“Silencio” es una palabra clave en este cuento: “ya te das cuenta que lo conveniente era callarse”. Un poco más adelante, el autor se expresa con más claridad: “Lo cierto entre el silencio y las palabras sueltas fue la denuncia”.
Víctima de la denuncia fue Anacleto González Flores. Su muerte desmoralizó a los cristeros de Guadalajara: “Doña Rosario… desde aquel día se hizo más taciturna, casi inabordable y no por mal humor: intuyó o supo de la traición, del chivatazo y la desconfianza se adueñó de ella hasta volverse misteriosa”.
No pudo olvidarse de lo que había pasado y se aisló cada vez más. Hasta su muerte, a cada pariente y a cada amigo lo miraba “con sospecha y con perdón”. Su familia se dedicó a “resistir en silencio y practicar la doctrina”.
El cuento está lleno de sospechas y miedo a los chivatazos. El gobierno fomenta la espiada para descubrir las casas donde se decían las misas, que de esta manera se habían convertido en centros de conspiración. A la acción de los soldados se enfrentan con valentía las esposas de los cristeros, “aquellas anónimas mujeres”. La gente ya no recobró la confianza, “parecían haberse contagiado de una enfermedad muy rara y destructiva: el silencio”. Silencio que es interrumpido sólo con el rumor de la muerte de Anacleto. Ahora el gobierno empieza a controlar la situación. Muchos miembros de las familias cristeras son desterrados de la ciudad.
Al final del cuento, en una reunión familiar ocurrida veinte años después de los acontecimientos, se platica acerca del destino de los cristeros desterrados, y se llega a la conclusión de que “todo fue una barbaridad”.
Alfredo Leal nos pinta un cuadro impresionante del miedo y terror que reinaba en Guadalajara en 1927, año en que acribillaron a Anacleto González Flores. Se trata de un cuento lleno de detalles interesantes, por ejemplo, la descripción de las misas clandestinas; pero lo que expresa con mayor precisión es el ambiente de desconfianza y sospechas que surgió en este tiempo y que afectó la vida de familias enteras.
La celebración de misas clandestinas es un acontecimiento típico de la Cristiada. Elena Garro aborda este tema en su novela Los recuerdos del porvenir; pero a Garro ningún lazo directo la une con la Cristiada, de manera que su descripción de las misas clandestinas es sólo una referencia histórica. Alfredo Leal, en cambio, nos hace ver las consecuencias nefastas que tuvieron estas prácticas clandestinas para muchas familias mexicanas, y pone frente a nuestra vista el caso de su propia familia. Con 1927, luto en primavera, logró un excelente cuento sobre el silencio, el miedo y la desconfianza que surgieron durante la Cristiada en Guadalajara, así como en otras ciudades. Silencio, miedo y desconfianza son los sentimientos que quedaron marcados más fuertemente en la memoria colectiva, sentimientos que prevalecieron durante mucho tiempo entre la gente, pero de ninguna manera frente a la Iglesia católica, en la que a pesar de todo se siguió confiando. Para Alfredo Leal, igual que para José Gudiño, la Cristiada dejó recuerdos desagradables y es una etapa vergonzosa de la historia de México.
El peso de la palabra, de Luis Sandoval Godoy
Luis Sandoval Godoy (El Teúl, Zacatecas, 1931) nos narra cómo un cristero lleva a su compañero muerto a su tierra natal para enterrarlo allí: “no me hacía el ánimo a dejarte en tierra extraña y menos en este rancho compuesto de pura gente enemiga”.
El cuento es un monólogo interior que inicia de la siguiente manera: “Vi cuando te tumbaron y dije: Me lleva la rechintola, te desgraciaron, hermano, pero eso no se queda así. Voy a vengarte. No sé cómo ni dónde. Ora, mañana o al rato, pero este asunto se va a arreglar”.
Estas palabras expresan una rabia impotente. Es imposible localizar al soldado que mató al compañero. El enemigo había ganado esta batalla, pero el narrador está convencido de que los cristeros van a triunfar: “Dónde iban a acabar con los que luchábamos por Cristo Rey…”
Luis Sandoval simpatiza con la causa cristera y no la cuestiona. La describe como una lucha heroica del pueblo creyente. Gudiño duda en algunos puntos de la moralidad de los cristeros, y Antonio Leal nos hace ver con nitidez el ambiente desagradable de desconfianza provocado por la lucha clandestina de los cristeros urbanos. Para Sandoval, no hay problemas morales o ideológicos de ningún tipo. Su protagonista es un campesino que cree firmemente en la causa de Cristo Rey; es un hombre que prometió a su compañero enterrarlo en su tierra natal, y a pesar de muchas dificultades trata de cumplir con su palabra, pero no logra completamente su propósito: “Ya está bueno de tanto andarte zangoloteando por todos lados. Ya es justo que descanses”.
El cristero no continúa su viaje y termina su narración con las siguientes palabras: “A los muertos les dicen que descansen en paz y tú podrás descansar en paz, muy tranquilo y quitado de la pena cuando te lleve a ese rincón, tierra de gente buena como es la de Huejuquilla”.
El peso de la palabra es un cuento costumbrista donde se refleja, sobre todo, la forma de pensar y actuar del campesino mexicano. Reproduce el habla del pueblo, menciona las fiestas y describe las mercancías que se venden en las ferias. El narrador las visita porque es vendedor ambulante: “Ellos venden fruta de Bolaños, ropa que traen de Aguascalientes, loza de aquí de la región. Yo ya tengo muchos años arriando esto de la mercería y tanto nos vemos, y tanto nos encontramos en las fiestas de los pueblos de acá, que hemos acabado por ser casi amigos”.
Los valores que Sandoval destaca en este relato son la amistad y la lealtad de los hombres sencillos e ingenuos de estos pueblos, y no su religiosidad ni las causas de la guerra. El autor nos ofrece un cuadro colorido del occidente de México, sólo ensombrecido por el muerto que lleva a cuestas: “Ahora en esta fiesta; después en Las Moras; la semana pasada en El Encanto. Ahora por San Antonio, otro día por San Isidro, después por Señora Santa Ana. Puras fiestas y puro alboroto en esta letanía de pueblos, pero ni ésta ni otras, ni ninguna, me hacen que me olvide de ti. No puedes quejarte, hermano, de tu hermano”.
Luis Sandoval se presenta en este cuento como un maestro del cuadro costumbrista. El narrador ficticio es un vendedor ambulante involucrado en la Cristiada, que viaja de feria en feria y de fiesta en fiesta. Con cariño, el autor nos describe el carácter de la gente del pueblo mexicano, pero no profundiza en los problemas de la guerra cristera. Para el narrador ficticio de este cuento, la rabia por la muerte de su amigo no es algo específicamente cristero. Un episodio de este tipo puede darse en cualquier guerra civil. En el cuento, El peso de la palabra, no está la reflexión sobre la Cristiada, sino el elogio de la amistad y la lealtad.
Mucho más importante que este relato —para la comprensión de la problemática de la guerra cristera— es la novela testimonial La sangre llegó hasta el río, de Luis Sandoval, en la cual nos cuenta la vida de la generala de cristeros Jovita Valdovinos y del soldado cristero Eugenio, obra que analizamos en el siguiente apartado.
La cueva, El comisario y otros cuentos, de Augusto Orea Marín
Augusto Orea Marín (Huajuapan, 1928) incluye en este libro, publicado en 1975, un cuento breve con el título “El seis”. En él, un militar del ejército del gobierno cuenta cómo su tropa trata de localizar al Seis, un peligroso cristero. Después de muchos intentos frustrados, el narrador descubre al Seis en un billar solitario, donde está jugando con su nieto, pero no se anima a enfrentarlo, y en forma magistral Orea termina el cuento con las siguientes palabras:
Calculé que enderezar el máuser me llevaría más tiempo que a él dispararme toda la carga. Volví a mirar las paredes despostilladas, un rayo de sol que entraba por la claraboya, al chamaco sonriendo sarcástico, las moscas que zumbaban. Recordé a Juana, mi caballo, las lomas amarillas de zacate recortándose contra el azul del cielo, las falsas sombras de los huizaches, las caras asustadas de mis cuatro compañeros.
Apreté los dientes y dije al viejo:
—Adiós, abuelo, siga su juego.
En este cuento se refleja cómo, después de muchos años, permanecen los deseos de venganza, y cómo se apagan de repente al darse cuenta de que ninguno de los combatientes es ya el mismo. Los años los ponen en una nueva situación, donde la vida cotidiana, el paisaje del terruño y la presencia de los descendientes le hace pensar al soldado lo absurdo de continuar peleando y guardando viejas cuentas.
Obviamente, el autor no tiene interés especial por mencionar las causas de la guerra o tomar partido por alguno de los bandos. En “El Seis”, sólo quiere describir la valentía y astucia de un famoso cristero, quien logra burlar la vigilancia de las tropas del gobierno. El Seis tiene cierto parecido con Ramón de la Cruz, el viejo zorro de Los Altos que nos presenta José Gudiño en Dichoso el real…
Los colgados, de Adalberto González González
Cuento de Adalberto González González (Capilla de Guadalupe, 1940), donde describe a la Cristiada como un episodio cruel y sangriento de la historia. Utiliza la técnica del monólogo interior, a través del cual su protagonista, un joven campesino que se siente ajeno al conflicto, expresa sus impresiones de aquella época: “Por aquellos días no había paz en aquel rancho, ora llegaban los sardos, nos amenazaban y nos dejaban sin nada dizque pa’que los cristeros no se fueran ajuariar con lo nuestro; y después nos cáiban los mentados cristeros y también arramblaban con lo poco que había dejado la tropa”.
Un día, al regresar a casa, el joven descubre muertos a su padre, hermanos, parientes y muchos vecinos del pueblo, colgados de las ramas de los árboles. No sabe si los asesinos eran cristeros o soldados del gobierno. Traumado, abandona su pueblo y, en un lugar lejano, se dedica a tallar figuras de madera. El terror que sintió en aquellos momentos se reflejó en su trabajo durante un largo tiempo: “Lentamente fueron desapareciendo aquellas horribles muecas, aquellas pejagumbres, aquellas tristezas y vaciedades; y las caras y las manos de los angelitos y de los santos cada vez m’iban saliendo más naturales, más dulces, más amables, de la misma manera qu’iba yo también transformándome”.
Para jóvenes, como el protagonista de este cuento, que vivieron la época sin comprender las causas del conflicto, la guerra cristera se quedó grabada a través de las imágenes sangrientas de una guerra civil. La impresión de ver a los familiares colgados, que son con mucho las imágenes más recurrentes en los testimonios de quienes eran niños en esa época, queda recogida de manera magistral en el cuento de Adalberto González, al relacionarla con las expresiones de sus figuras talladas en madera, como un trauma del cual es difícil desprenderse y que sólo con el paso de los años se va borrando lentamente. Son imágenes que marcaron a una generación, que además no entendió las causas del conflicto, para quienes sardos y cristeros eran igualmente bandoleros y asesinos.
El personaje de este cuento nunca supo, ni le interesó saber, quiénes fueron los asesinos de sus familiares. Cargó con el dolor y la impotencia durante cuarenta años, y por lo mismo nunca quiso casarse:
—Oye, Perfo, ámonos casando a ver si así ti’alivias.
—Cómo crés, —le contestaba— mejor cásate tu; cría hijos, haz familia, como es normal; yo no puedo, toy malo del estómago, del corazón, del cerebro; tengo algo muy pesado por dentro, creo que n’ijos podría tener, y si los tuviera ni durarían la víspera, a lo mejor serían como yo, un rencor vivo con sabor a muerte, a lo mejor ni les importaría nada, a lo mejor.
Casi todos los cuentos aquí analizados evocan la guerra cristera como un episodio sumamente cruel de la historia de México. En esta guerra no hubo ganadores ni perdedores. Tampoco es tan importante saber quién tenía la razón. Lo único que interesa es curar las heridas y superar los traumas que dejó la guerra. A distancia, la guerra cristera se percibe como una guerra heroica y gloriosa, pero cuando se le examina de cerca, se nota que se trató de una lucha cruel y confusa que causó mucho sufrimiento.
Notas
1 Benito Pérez Galdós, Ángel Guerra, op. cit., pp. 12-13.
2 Wolfgang Vogt, “La novela cristera”, en Fernando Martínez Réding (dir.), Enciclopedia Temática de Jalisco, t. vi, Literatura, Guadalajara, Gobierno del Estado de Jalisco, 1992, pp. 85-92.
3 Jorge Gram, Héctor, México, Jus, 6a ed., 1953.
4 Wolfang Vogt, “La novela cristera”, op. cit., p. 85.
5 Fernando Robles, La virgen de los cristeros, México, Populibros Prensa, “Novela mexicana contemporánea”, 2ª ed., 1959 [1934].
6 Wolfang Vogt, “La novela cristera”, op. cit., pp. 85-86.
7 José Guadalupe de Anda, Los cristeros. La guerra santa de Los Altos, Guadalajara, Departamento de Bellas Artes-Gobierno del Estado de Jalisco, 1974, 302 pp.
8 Wolfang Vogt, “La novela cristera”, op. cit., p. 88.
9 José Guadalupe de Anda, Los bragados, Guadalajara, Departamento de Bellas Artes-Gobierno del Estado de Jalisco, 1975, 145 pp.