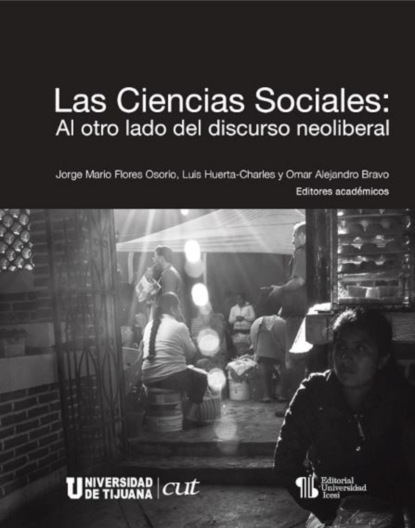- -
- 100%
- +
En particular, el historiador “operacionaliza”, descompone y deconstruye el concepto del tiempo para poder registrar los ritmos, las rutinas, los momentos de ruptura, las continuidades, las tradiciones y las mentalidades, las instituciones y los lenguajes que regulan y las encarnan las acciones, sus sentidos y significados y que, en última instancia, sirven para comprender la representaciones y las prácticas colectivas o individuales. El quehacer histórico pretende pensar la relación entre las ideas y el contexto de su producción, las formas de vida social que se crean y se difunden. En esta dirección, como sostiene Roger Chartier, busca hacer inteligible el pasado y para ello recurre a las categorías del pensamiento y al concepto de épocas para dilucidar el sentido de las ideas y las palabras, los símbolos, los hábitos y las costumbres mentales, conceptos que provienen de diferentes disciplinas y comunidades y que el historiador ha de emplear para identificar los hechos históricos y sus singularidades que se desvelan como “objetivaciones históricas”, formas específicas de las sociedades y las culturas (Chartier, 1992:11-15).
Uno de los recursos de los que se vale es la periodización a fin de delimitar, en efecto, con cierto nivel de arbitrariedad, aunque con criterios que deben explicitar para justificar la elección de una fecha, de un hombre, un acontecimiento, un grupo social, una crisis económica o una estructura en la medida en que se convierte en un punto de referencia para explicar “un hecho histórico”. De esta forma es posible capturar y hacer inteligible los procesos históricos sociales. La forma de medición del tiempo es un minuto, una hora, un mes, un año., etcétera.
Ahora bien, el estudio de los procesos históricos sociales tiene, en primer lugar, como objeto de interés las estructuras porque estas presentan y posibilitan la observación de los movimientos y las transformaciones de distinta duración y de profundidad que se expresan en la vida de los hombres y mujeres y que no siempre siguen una línea evolutiva o desarrollo y que pueden presentarse en dos direcciones: cambio estructurales en dirección a una integración y diferenciación decreciente y cambios estructurales en la dirección de una diferenciación e integración crecientes, de acuerdo con Norbert Elías. En este sentido el concepto acuñado por Fernand Braudel de larga duración es, no solo un concepto que permite que permite “visualizar” la idea misma de proceso, de cambio o retroceso, al centrar su interés en las estructuras que se configuran en el transcurso de un período, sino registran y examinan los múltiples cambios, los cuales podemos concebir con multiplicidad de tiempos, que ocurren en todos los ámbitos de la vida social y dejan su impronta en la estructura o sistema. Identificarlos y definirlos son fundamentales para comprender y explicar los procesos sociales al revelar la complejidad de las sociedades y de las interacciones que se sucintan en todo el entramado social.
En este caso, me refiero a los tiempos individuales o sociales que, a su vez, se expresan en acontecimientos y sucesos que envuelven a hombres y mujeres en su hacer cotidiano, los cuales es posible conocer y reconocer por medio de sus huellas que el estudioso debe observar y examinar como parte esencial de los productos culturales. Estos tiempos pueden ser tanto tiempos de ruptura como de continuidad. (Escalante y Padilla, 1998:4-5) Parafraseando a John Lewis Gaddis, al incorporar el concepto de tiempo a su “utillaje mental”, el historiador y el estudioso social está en condiciones de establecer un criterio selectivo de su material, captar la simultaneidad del tiempo, las escalas de observación y las herramientas mentales y metodológicas para interpretar y explicar a los procesos histórico-sociales (Gaddis, 2004: 43).
Precisamente la noción de tiempo histórico al desagregar y a la vez recuperar los múltiples tiempos aporta una dimensión metodológica que resulta estratégica para el estudio histórico: el tiempo vivido y tiempo universal que dota al quehacer historiográfico reconocer las particularidades entre sociedades y culturas, entre individuos y grupos humanos. Dicho de otra manera, entre la vida de los hombres en el pasado, la cual se conserva en los archivos, los documentos, la memoria individual y colectiva, en las tradiciones y la cultura material y el movimiento general de los acontecimientos que configuran la totalidad humana. A este respecto, cabe destacar la importancia de las aportaciones de uno de los más fecundos historiadores, Carlo Ginzburg, quien propuso una nueva forma de mirar y hacer historia y por añadidura de proceder a la reconstrucción de la memoria social e individual por medio de su paradigma indiciario. Ginzburg sistematiza su tesis sobre el valor teórico y metodológico de observar los detalles menudos e insignificantes para comprender e interpretar procesos más complejos. Entre los elementos que configuran su paradigma pueden destacarse los detalles como indicios lo que obliga a asumir una actitud distinta frente a la construcción conceptual y metodológica, así como a “leer” de otro modo los acervos documentales tanto escritos como orales, es decir, de mirar el dato y la fuente a partir de una perspectiva diferente. Esto supone modificar nuestro pensamiento, en específico nuestro razonamiento, cuya base se ha forjado en el método deductivo y recuperar otras formas de hacer y de elaborar el conocimiento a partir de la recuperación de la inferencia y la inducción lo que supone modificar nuestras ideas, percepciones y prácticas del saber, en particular del histórico. Lo secundario y lo marginal, lo aparentemente extraordinario en realidad puede comprenderse por lo ordinario. Por ejemplo, una nota al margen de un documento, una observación sin importancia o un gesto, un silencio o una expresión casi inadvertida puede ser revelar “algo”, una realidad más profunda. Este dato obliga al estudioso a reconocer un momento en que “el control (del actor) vinculado con la tradición cultural, se relajaba y cedía a impulsos puramente individuales”. Este procedimiento aprecia un saber que se caracteriza por la capacidad de remontarse desde datos experimentales en apariencia secundarios a una realidad compleja que no necesariamente se experimenta de forma directa. Se trata de identificar datos que no siempre están dispuestos para el observador de manera que dan lugar a una secuencia narrativa (Ginzburg, 1994:143-144).
Esto nos ayuda a mirar el pasado como construcción humana, tanto de los hombres del pasado como los del presente, y a distinguirlo del antes que está representado por el instante, por un suceso cualquiera sin significado ni trascendencia. Desde luego, esto implica una toma de posición del historiador ante el pasado y el presente, de lo que llama éste autor el momento axial. (Ricoeur, 1996:778-789).
Por otra parte, el concepto de espacio es esencial para al estudio de los procesos históricos-sociales y constituye una aportación de la geografía, sobre todo la geografía humana y, más tarde de la antropología. Su utilidad e importancia reside en el hecho de que permite situar un contexto específico y colocar al mismo al estudioso en un lugar, sitio o territorio en el que se despliegan los actos humanos. Como ocurre con el concepto de tiempo, el espacio también es una herramienta teórica y metodológica y, por lo tanto, una construcción que el investigador elabora para el registro de las particularidades de las acciones humanas, de las estructuras y de los actores en un “ambiente natural”, de los procesos de apropiación y producción de los recursos materiales para satisfacer sus necesidades materiales y espirituales y que son las que transforman el paisaje físico tanto en sentido biológico cuanto social. En este sentido el tiempo histórico implica una operación historiográfica que incorpora el tiempo y el espacio.
Así, al igual que el antes, el hoy y el después, el pasado, el presente y el futuro, el tiempo histórico nos posibilita recuperar la dimensión biológica del quehacer humano en general y del quehacer historiográfico en particular. Dicha dimensión introduce la noción de lo contemporáneo, del precedente y de lo sucesivo en un encadenamiento que nos involucra en condición de contemporáneos, nos hace advertir a los sucesores y a los predecesores, haciéndonos partícipes de la historia humana, del tiempo vivido y del tiempo universal. El tiempo individual se acopla en el tiempo social, nos hace compartir el tiempo de las generaciones y herederos, sucesores y predecesores de estas, de tal manera que el género humano “combina una experiencia y una orientación común. Así, la simultaneidad y la particularidad de los acontecimientos que afectan a los hombres en un tiempo y un espacio los hace contemporáneos.
De ahí que, en términos conceptuales y metodológicos, el espacio sea concebido como territorio simbólico y material sobre el cual se despliegan los procesos. En otros términos, los procesos sociales no se originan ni se desenvuelven necesariamente en cualquier lugar ni en el mismo momento. Por eso, la importancia de jerarquizar y categorizar el espacio o los espacios: locales, regionales, estatales, nacionales o globales, sin que se pase por alto la necesidad de hacer explícitos los criterios para seleccionar una u otra escala de observación. Una selección adecuada posibilita una explicación del proceso que se ha elegido como objeto de estudio. Esto quiere decir que, el espacio, como tiempo, puede dividirse en múltiples espacios tanto reales como simbólicos en función de las preguntas de investigación.
Ahora bien, el concepto de espacio remite, como ya se ha indicado en una primera aproximación, al territorio. Pero no agota ahí sus posibilidades conceptuales y metodológicas. La antropología ha mostrado que la idea de espacio es útil para su empleo en el análisis de las percepciones y las representaciones sociales. Aquí tenemos, por ejemplo, la construcción de espacios simbólicos, como las fronteras culturales o sociales que permiten a los hombres y sus acciones elaborar sus procesos de identidad y, de esta manera, distinguir unos de otros en términos de estilo de vida, de comportamientos y de los usos de los espacios sociales. Es cierto que estas tienen una base material o geográfica en el quehacer de los grupos: una barranca, un rio, una mojonera, una lengua pueden diferenciar y diversificar a unos de otros. Aquí la idea de espacio simbólico permite también aproximarnos y “representar” la materialidad que cobran los procesos.
Por ejemplo, el proceso de urbanización implica la redefinición de las esferas públicas y privadas, la configuración de un concepto de habitación y de vivienda: a diferencia del mundo rural, sobre todo de los sectores campesinos, donde todos los espacios, tanto simbólicos como materiales forman un espacio único donde se puede transmitir indistintamente de la cocina a la huerta y de ella al comedor y de ahí a la habitación. La vida privada, tal y como lo estilo de vida burgués generó y generalizo a partir del siglo XIX y XX, es decir, trazar fronteras simbólicas de los espacios de convivencia y proyectarlos en espacio materiales donde se desarrollara la vida social, el comedor, la estancia, entre ellos, o los espacios de la vida privada, la habitación, la alcoba o el baño. Aun más, la secularización que recorrió y ocupó todos los ámbitos de la vida social o cultural, de la plaza pública, que sería más tarde, la opinión pública, al espacio de lo domestico, del hogar a la familia, por citar algunos ejemplos. Así, el espacio brinda al historiador y al estudioso “lo social”, elementos para entender lo particular o lo general de los procesos sociales de las escalas de medición, de los territorios o los lugares, de las regiones, de los patrones sociales de las diferentes regiones o territorios del mundo como consecuencias de las “historias” diferentes que se materializan en diferentes estructuras institucionales que determinan los diversos procesos sociales. (Wallerstein, 1998: 211).
TIEMPO, ESPACIO Y PROCESOS HISTÓRICO-CULTURALES
Como ya se apuntó, los conceptos de tiempo y espacio son dimensiones analíticas y metodológicas del pensamiento y del pensar histórico. Más aún son herramientas mentales para fundamentales para la comprensión y la explicación histórica. Desde el momento en que es posible acceder a esta forma de pensar, contamos con conceptos y categorías necesarias para examinar el proceso o los procesos sociales para representarlos en un orden, en una trama y en una narración que los haga comprensibles, esto es, como realidad histórica e historiada. Desde luego, esto también demanda que el investigador y el estudioso social tenga a su disposición las fuentes con las cuales contrastar los conceptos que empleamos para dar cuentas de las estructuras, de las acciones, de los acontecimientos, de las instituciones. Como ya también se señaló, esto implica una adecuada selección de temas y de problemas a fin de situar el objeto de estudio, en este caso, el proceso que, para recurrir a una metáfora, es una línea continua y que acerca a la idea de movimiento permanente y perpetuo que el estudioso delimita, tanto en el tiempo como en el espacio a fin de responder a la pregunta: ¿De qué sociedad hablamos? ¿Cómo se compone la sociedad? ¿De individuos, corporaciones, grupos, clases, etnias, etcétera? ¿Qué papel tiene el hombre en la sociedad, en los cambios y en las continuidades sociales? ¿El proceso está compuesto de estructuras o de acciones racionales e irracionales? ¿Qué peso tiene una y otra en los procesos? Las respuestas a estas interrogantes conllevan otros niveles de problematización para explicar los procesos: ¿revolución, reforma o revolución? ¿Mentalidad, imaginario, cultura o ideas? ¿Cómo ordenamos y porqué? ¿Cuáles son los procedimientos para ello? ¿La pobreza como causa de la revolución o la inconformidad política frente a la pobreza, movimientos intelectuales frente a movimientos sociales, hábitos y costumbres frente a prácticas sociales? Son estas y posiblemente otras tantas preguntas las que se convierten en preguntas que hacen viable la comprensión de los procesos. (Veyne, 1994:38)
Ante esta complejidad no sólo del conocimiento social sino de la realidad social: ¿Por qué, entonces, es necesario introducir el concepto de proceso histórico social en el análisis? Más aún ¿Porqué estudiar el proceso histórico social? Como es evidente las repuestas pueden ser diversas, tantas como disciplinas, temas o problemas que tengamos que resolver. Aquí solo intento una. Porque en tanto concepto y procedimiento, “utillaje mental” y herramienta metodológica, el proceso social da cuenta de los modos en que los hombres se relacionan entre sí, el medio de tensiones y conflictos, porque posibilita comprender y explicar las formas en que se relaciona con la naturaleza. Porque la idea misma del proceso social permite registrar e identificar las técnicas que los hombres producen para identificarla y moldearla, porque permite interpretar y explicar la creación y la modificación de las estructuras y de las instituciones que, están bien y al final de cuentas mutación y cambio del hombre. También porque da cuenta del cuerpo o de los cuerpos sociales, del equilibrio y desequilibrio, cambio ambiental, modos nuevos de estilo de vida y pensamiento.
En otras palabras, el estudio del proceso social y como construcción como concepto, como modelo, es una posibilidad de explicación y vale por su capacidad para significar y ordenar la realidad. Su fuerza explicativa esta en sugerir y derivar problemas y relaciones de las ordenes de la realidad, compuesta, entre otras cosas, de cuenta de estructuras y actores que, en sus interacciones, pueden ser concebidas como “series racionalmente aisladas” del proceso-realidad. [Certeau, 1993:95]. En este sentido, el proceso histórico-social es una constitución que las propias ciencias humanas, antropología, sociología, historio, geografía, filosofía, lingüística, entre otras han creado como objetivo de estudio exterior a fin de que la realidad sea susceptible de ser tratada, medida y cuantificada como proceso.
HISTORIA, CIENCIAS HUMANAS Y PROCESOS HISTÓRICOS
Emmanuel Wallerstin sostiene que la revolución francesa tuvo una influencia mayor en el pensamiento y, la teoría social y, por añadidura, en la construcción de la ciencia humana. Dos fueron las ideas centrales que dejo como herencia intelectual dicho suceso y que son fundamentales para comprender la idea de proceso histórico social como concepto y modelo, como herramienta metodológica y como representación de la realidad social. La primera es la idea evolucionista de los estados y las sociedades, lo cual implico en el eje de la explicación de la realidad la razón y le proceso, como palanca para alcanzar estadios de desarrollo superiores. Esto a su vez influyó en las formas de cómo habrían de constituirse las ciencias humanas, del bagaje conceptual y metodológico para la comprensión de la realidad y con ella de los procesos sociales, de la constitución de realidad y con ella de los procesos sociales, de la constitución de la disciplina científica: la posibilidad de conocer las leyes universales que regían el movimiento social mediante un método de observación riguroso y, en consecuencia, la idea misma del cambio social, íntimamente asociado al cambio social, el cual podía ser inducido y controlado, según la capacidad que ofrecía el conocimiento de la realidad sobre la cual se actuaba. A partir de este marco interpretativo, sostiene Wallerstin, se gestaron las ciencias sociales teniendo como base común que era posible que el hombre y la sociedad era objeto de conocimiento empírico y o solo de especulación filosófica.
De ahí derivaron tres ideologías las ideologías y tres formas de construcción de conocimiento social: el conservadurismo, el liberalismo y el marxismo. Evidentemente cada una de estas construcciones para examinar la realidad y los procesos sociales, definen agendas y temas de investigación particulares y situaron la idea de proceso social en distintas etiquetas interpretativos. Así el conservadurismo se enfoco a temas acerca de la familia, la comunidad de tradición y la necesidad de conservar estos espacios para lo que el concepto de proceso no entra en la esfera de sus preocupaciones conceptuales y metodológicas, mientras que el liberalismo recorta la realidad en tres niveles: la política, la económica, el mercado y la sociedad. Esta corriente de pensamiento toma en consideración la idea de proceso como progreso, pero enfatiza que este se logra mediante el dominio de la razón y del individuo que tiene como interés primordial el mercado, desde la cual se articulan los procesos de cambio y modernidad, de democracia y ciudadanía, es decir, su postura se apoya en el individuo racional y libre. Por su lado el marxismo recupera esas tres esferas de la actividad humana, concibiendo la realidad como una totalidad colocando el énfasis en las estructuras materiales, económicas y sociales, más que en el individuo. La frase clásica que sintetiza esta posición es que los hombres hacen la historia, pero no en las condiciones que ellos deciden y desean. Por eso, el concepto de proceso es consustancial a su forma de mirar e interpretar la realidad, para transformarla. De ahí su interés por el estado los grupos y los movimientos sociales.
Estas tres ideologías, en el sentido de concepción del mundo, tuvieron y han tenido distintos diversos ene le desarrollo de las ciencias sociales. Mientras que las dos primeras se incorporaron en procesos de institucionalización que las llevo a detentar el monopolio del conocimiento social y cultural al convertirse en la base de los estudios profesionales y universitarios, la tercera se rehusó por mucho tiempo a su “cooptación institucional”, privilegiando la movilización y la politización de los sectores sociales populares y emergentes. Estas formas de construcción del conocimiento predominaron hasta 1969 cuando se hizo evidente la crisis del paradigma basado en las ideas de razón y progreso, precisamente cuando sus bases fueron puestas en entredicho por la emergencia de movimientos sociales de distintos himnos: desde la liberación sexual, pasando por los movimientos estudiantiles y contraculturales hasta los movimientos independentistas y de liberación nacional en distintas regiones del mundo. Es evidente, que este principio, en gran medida herencia del pensamiento ilustrado y de su heredero, el liberalismo decimonónico, han sido cuestionado profundamente por la generación de nuevos conocimientos empíricos que han demostrados la diversidad y la multiplicidad de sentidos y procesos en la naturaleza y la sociedad. No hay, pues, un orden universal ni en la sociedad ni en la naturaleza que pueda ser revelado únicamente por la razón, sino órdenes diversos y multifacéticos. Esto ha repercutido obviamente en nuestras formas de interpretar y explicar los fenómenos culturales y sociales en su diversidad.
COLOFÓN
Los modos de producción histórica implican la elección de teorías, métodos y fuentes para el análisis, la comprensión e interpretación del pasado convertido en historia. Las dimensiones centrales del pensar histórico, el tiempo y el espacio permiten atender la especificidad de los procesos históricos y sociales al poner en juego los modelos políticos, económicos o sociológicos en un tiempo y espacio determinado. El tiempo histórico dota de una disposición intelectual para hacer del antes, de lo insignificante, de lo cotidiano, de lo infinito y efímero algo digno de registrar en su calidad de historia y de refigurar el pasado. De ahí que el pensar histórico, la historia misma como disciplina, se instituye en una manera de comprender el pasado y el presente como experiencias vitales, de dar sentido y significado a las acciones humanas y situarlas en su valor como saber y de ese modo reconocer lo importante, a saber, su influjo en el curso de las cosas, para parafrasear a Ricouer (Ricoeur, 1996). La historia entonces ofrece una prueba de la variabilidad de los procesos sociales y culturales, de las posibilidades y las necesidades que siguen el ritmo de movimiento y de las estructuras y de los individuos, es decir las materias primas que realmente interesan cuando se intenta definir el proceso, mejor a aún, los procesos histórico-culturales.
En todo caso, el quehacer historiográfico busca rastrear ideas, creencias, valores, acciones, comportamientos, usos de los grupos sociales, en particular, de los grupos marginales y subalternos, de esclarecer dónde y cómo se producen unas y otras, quien habla en y a través de sus huellas, de sus vestigios, de sus testimonios. Se trata de rescatar y poner a la luz lo que hay detrás de los textos, de recuperar la intención dialógica que existe en cada uno de ellos, de desvelar los diálogos reales, escuchar las voces y, de acuerdo con Ginsburg, detectar el choque entre voces y sonidos diversos en conflicto y negociación. La recomendación de Ginzburg resulta altamente conveniente por su contenido teórico y metodológico en el difícil y resbaladizo trabajo del pensar histórico y del quehacer y la escrita de la historia: “Debemos aprender a desenredar los distintos hilos que forman la tela textual de esos diálogos” y que nos hagan aptos para escuchar los diálogos entre nuestros contemporáneos, así como entre nuestros antecesores y predecesores.
REFERENCIAS
Certeau, Michel de (1993). La escritura de la historia. México, DF, Universidad Iberoamericana, Departamento de Historia.
Chartier, Roger (1992), El mundo como representación. Historia cultural: entre práctica y representación, Barcelona, Gedisa editorial.
Escalante Fernández, Carlos; Antonio Padilla Arroyo, (1998) La ardua tarea de educar en el siglo XlX. Orígenes y formación del sistema educativo del Estado de México, Toluca México, ISCEEM-Gobierno del Estado de México.
Elías, Norbert, El proceso de civilización, México, Fondo de Cultura Económica.
Gaddis, John Lewis (2004), El paisaje de la historia. Cómo los historiadores representan el pasado, Barcelona, Anagrama.
Ginzburg, Carlo, (1994), Mitos, emblemas e indicios. Morfología e historia, España Gedisa Editorial.
Ricoeur, Paul (1996), tiempo y narración III. El tiempo narrado, México, Siglo XXI.
Veyne, Paul (1994) “Por pura curiosidad por lo especifico”, en Perla Chinchilla Pawling (Compiladora), México, DF, Universidad Iberoamericana.