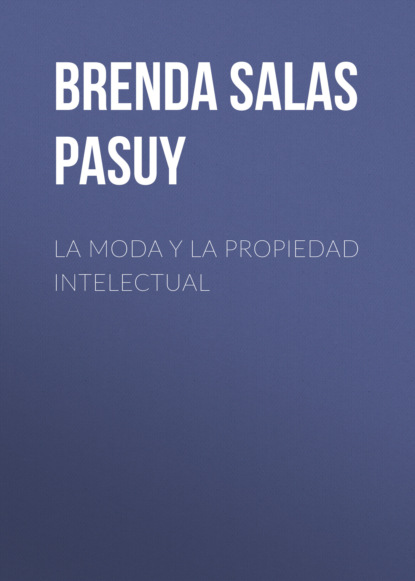- -
- 100%
- +
En ese contexto, la obra tiene por objeto presentar un análisis descriptivo y crítico del estado del arte de la legislación colombiana relativa a los diseños industriales, en donde se identifican los vacíos y dificultades que surgen a su alrededor (Parte I). De la misma manera, analiza las soluciones propuestas por el Derecho europeo, haciendo particular enfásis en el Derecho francés, ricos en aportes para la industria colombiana (Parte II). El análisis conjunto de los dos regímenes contribuirá a orientar al legislador colombiano en la definición de un régimen más adecuado de protección que la industria de la moda colombiana reclama.
PARTE I EL MARCO JURÍDICO COLOMBIANO DE LOS DIBUJOS Y MODELOS DE MODA EN EL DERECHO DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES
La industria de la moda en Colombia ocupa un lugar muy importante en el mercado nacional e internacional. Inicialmente, su orientación fue la producción local, a saber, fabricar y vender en su territorio. Sin embargo, nuevas medidas fueron necesarias para poder extenderse más allá de sus fronteras40. La presencia de industrias textileras o de desfiles no fue suficiente para que la industria de la moda colombiana fuese competitiva. Así pues, esfuerzos adicionales fueron necesarios, por ejemplo, el desarrollo de plataformas de moda, la creación de revistas especializadas de agencias de moda41, y, principalmente la promoción del talento y de la creatividad de los diseñadores colombianos.
La moda colombiana se distingue por la fusión de la producción industrial con sus riquezas culturales. El trabajo de creación del diseñador merece entonces un estatus jurídico apropiado. Para ello, es científicamente pertinente analizar el marco jurídico en el cual la moda se integra en Colombia a la luz del régimen de la propiedad industrial y, más particularmente, de establecer su relación con los diseños industriales, porque la moda supone un trabajo permanente de diseño, fuente de innovación y de creatividad.
Con el fin de comprender esa relación, debe precisarse que Colombia forma parte de la Comunidad Andina de Naciones (en adelante CAN), en virtud del Acuerdo de Cartagena celebrado el 26 de mayo de 1969. Este organismo internacional de integración42 se caracteriza por poseer sus propios órganos e instituciones, en los que “los países miembros han trasladado algunas competencias propias de órganos nacionales, o les han otorgado facultades nuevas requeridas para el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de Cartagena”43.
De ese hecho, la Comunidad Andina de Naciones tiene su propio sistema jurídico supranacional, que se caracteriza por la supremacía, la aplicación inmediata y el efecto directo. Ello significa que el régimen jurídico interno de cada país miembro de la CAN no puede aplicarse y se encuentra suspendido. Los aspectos no regulados por las normas supranacionales y no contrarios a estas últimas constituyen la única excepción y, en ese caso, el sistema jurídico interno de cada país miembro será aplicado44.
Ahora bien, en lo que concierne a la propiedad industrial, la Comisión del Acuerdo de Cartagena promulgó la Decisión andina 486 de 2000 o “Régimen común sobre la propiedad industrial”, normatividad que se integra a nuestro régimen jurídico y que ocupa una posición muy importante respecto de la protección de la industria de la moda.
En efecto, esta norma comprende la regulación jurídica de diferentes derechos de propiedad intelectual, entre ellos las patentes, los diseños industriales, los signos distintivos y la protección al secreto empresarial. En lo que concierne a la protección de aquellas creaciones que apelan a lo bello y lo estético, llama la atención la figura del “diseño industrial”, cuyo objetivo es proteger la forma, la apariencia, de un producto atractivo para el consumidor.
Por tratarse del aspecto exterior y ornamental de un producto, el diseño industrial se revela como una herramienta adecuada que protege a las formas pertenecientes a la industria de la moda. Fue este instrumento el que adoptó el legislador andino con el fin de proteger las creaciones que conjugan lo bello y el aporte arbitrario de aquel que la crea. Así, la concesión de un diseño industrial se encuentra sometida a la aplicación estricta de una serie de condiciones para que el diseñador de moda pueda beneficiarse de la protección esperada (Título I). Cumplidos estos requisitos, el diseñador podrá gozar de todas las facultades previstas en la ley, es decir, las prerrogativas positivas y negativas que componen el núcleo del derecho (Título II).
TÍTULO I CONDICIONES DE LA PROTECCIÓN
La moda y el design representan la fusión del arte y de la industria45. De ese hecho, en Colombia se adoptó la denominación “diseño industrial” para proteger el proceso creativo del diseñador de moda aplicado a la industria cuyo producto innovador está destinado al consumidor final46.
Esa denominación tiene como origen la expresión inglesa industrial design, en el que el término design “reenvía simultáneamente a diferentes cosas, prácticas, objetos o gustos según el contexto que la rodea y según se utilice como sustantivo o como adjetivo” 47.
Bajo una misma expresión, se quiso incluir las creaciones bidimensionales y las tridimensionales “evitando que haya que distinguir, incluso en la propia denominación, dos figuras que son una y la misma cosa”48. De la misma manera, dicha expresión comprende a “los ‘efectos exteriores’ o la ‘textura’ o en el ‘material’ del producto que son difíciles de calificar como dibujos (bidimensionales) o como modelos (tridimensionales)”49.
Debido a la amplitud del objeto, la definición del régimen de los diseños industriales no es una tarea sencilla. Dos razones fundamentan esta afirmación: la primera, concierne a la superposición con otros derechos de propiedad industrial y, la segunda, debido a la aplicación de la teoría de la unidad del arte.
La superposición con otros derechos de propiedad intelectual, como las marcas y las patentes, genera problemas de aplicación práctica porque cada uno de ellos obedece a naturalezas y condiciones de fondo diferentes que no son totalmente compatibles con los diseños industriales50.
A esa dificultad se suma la aplicación de la teoría de la “Unidad de Arte”, a saber, que un diseño industrial pueda beneficiarse de manera simultánea de la protección del derecho de autor y de la de los diseños industriales. El efecto práctico de esa regla se traduce en el hecho que “si el creador de un diseño industrial procede al registro se beneficiará de la protección específica del derecho de los diseños industriales, pero podrá también actuar de manera cumulativa sobre el fundamento del derecho de autor en el evento en que el titular no haya procedido a ningún registro”51.
Al respecto, la Decisión andina guarda silencio; sin embargo, la sección primera del Consejo de Estado señaló que “puede coexistir la protección de las obras de arte a través del derecho de autor y de la propiedad industrial”52. Lo anterior quiere significar que las obras de artesanía pueden beneficiarse de la protección que emana del derecho de autor, a través de la obra de arte aplicado o de la propiedad industrial mediante la figura de los diseños industriales, siempre que cumplan los requisitos dispuestos para cada normatividad.
Ahora bien, el alcance de la teoría de la unidad de arte no es total por cuanto “los campos respectivos de los dos derechos no coinciden totalmente”53. Así, por ejemplo, las creaciones de la moda que surgen del diseño moderno, como los ecodesigns54, o textiles inteligentes, no podrían beneficiarse simultáneamente de esos dos derechos. En efecto, esta clase de creaciones obedece fundamentalmente a consideraciones de orden técnico cuyo ámbito de protección escapa al derecho de autor55.
En suma, la superposición de los derechos de propiedad intelectual y la aplicación de la teoría de la unidad de arte vuelven compleja la definición del estatus jurídico de los diseños industriales.
La legislación andina, sin embargo, quiso establecer un ordenamiento autónomo e independiente para estos últimos; en ese sentido, su fuente de regulación se encuentra prevista en el título V de la Decisión andina 486 de 2000. El régimen contiene 3 capítulos y una cláusula de reenvío al título II relativo a las patentes, que tiene por objetivo completar aquello que no está previsto en el título V.
La Decisión andina 486 evolucionó en cuanto a su objeto de protección y extendió su campo de aplicación a las creaciones de la industria de la moda. Justamente, al observar decisiones anteriores, es decir, la 311 y la 344, podemos constatar que no cabía protección alguna a través de los diseños industriales56.
Ahora bien, la Decisión andina 486 se orientó hacia la protección del aspecto exterior de un producto, el cual puede resultar de la “reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”57.
De esa manera, tenemos un objeto bastante amplio, en donde las creaciones de la moda y sus accesorios pueden acceder a la protección. Al respecto, la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC), autoridad encargada de velar por el respeto de la propiedad industrial, ha señalado que “el diseño de indumentaria o sus accesorios son productos cuya forma cambia constantemente y son susceptibles de protegerse mediante el registro del Diseño Industrial”58.
Númerosas prendas de vestir han sido protegidas por este instrumento. A título de ejemplo, la marca Adidas es la propietaria de un diseño industrial de la camiseta del equipo de fútbol de la selección Colombia59. Igualmente, la Fuerza Aérea colombiana es la titular de un diseño industrial de una chaqueta femenina60. La chaqueta de un chef con un diseño particular61, la parte superior de un calzado62 o un anillo fueron protegidos por esta figura63, entre otros.
La apariencia vertida en la forma de un producto deberá ser perceptible por el sentido de la vista, pues su protección reside en el “aspecto exterior” de un producto. Ello quiere significar que el diseño industrial debe ser visible cuando es utilizado.
El Tribunal Andino de Justicia (en adelante TAJ) se orientó en ese sentido al señalar que “las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto (su fisionomía), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan sólo estética. A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisionomía nueva; ser percibido por la vista en su uso, es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industial, es decir, a un producto con utilidad industrial”64.
Los aspectos descritos anteriormente son de gran importancia para la protección de la moda, del hecho de que la industria engloba la utilización de diferentes materias primas de origen natural o químico que “son el objeto de operaciones sucesivas de transformación industrial que dan como resultado diferentes tipos de productos de uso final”65. En efecto, las creaciones de la moda son generalmente el resultado de la combinación de líneas, colores, configuraciones o texturas que pueden condensarse en formas bidimensionales o tridimensionales.
Así, las creaciones que resultan de la fusión o de reunir conceptos, estilos y tendencias que pretenden ser atractivas para los consumidores, encuentran en el diseño industrial un instrumento apropiado de protección. El diseñador, entonces, puede escoger proteger toda la gama de productos o de componentes claves que le permiten diferenciarse de otros modelos que podrían aplicarse a otros productos.
Ahora bien, para que el diseñador pueda proteger la apariencia del producto, como relojes, joyas, accesorios y todo aquello que compone un vestido, deberá responder a ciertas condiciones de fondo (capítulo I) y de forma (capítulo II), de acuerdo con el sistema jurídico andino.
CAPÍTULO 1 CONDICIONES DE FONDO
Con el fin de evitar que la protección de los diseños industriales sea arbitraria o abusiva, la legislación andina previó condiciones de fondo que el diseñador deberá respetar para poder amparar su creación, pues su concesión supone un monopolio o un ius excludendi alios. En consecuencia, todo competidor deberá solicitar una autorización para poder incorporar o utilizar el diseño protegido en sus propias creaciones.
En ese contexto, para que el diseño industrial sea protegido, el diseñador deberá crear objetos de moda innovadores (sección 1), es decir, “nuevos”, respecto del estado del arte. Las creaciones de moda deberán también reflejar el “aporte arbitrario” de sus creadores (sección 2). Reunidas esas condiciones, el diseño de moda podrá entonces ser protegido por el régimen jurídico andino de los diseños industriales.
SECCIÓN 1. LA NOVEDAD
“Existe la constumbre de considerar la moda como una renovación de formas dictada por los ritmos de temporada”66. La moda supone un proceso creativo constante, las fuentes de inspiración utilizadas por los diseñadores son diversas y variadas. Ellos viajan generalmente a diferentes países, estudian las materias primas, y observan la calle a través de sus costumbres y tradiciones con el fin de crear vestidos y accesorios nuevos67. La moda no es solamente industria o instalaciones, es también creación, investigación y desarrollo, es decir, innovación68.
Esa afirmación refleja las dificultades que la industria de la moda enfrenta para determinar si un artículo responde al concepto de innovación. Desde la perspetiva de la propiedad industrial y de los diseños industriales, se ha señalado que una creación de la moda será innovadora siempre que sea nueva. Lo que se tutela entonces no es el acto de creación en sí, sino el aporte de algo novedoso al estado del arte. En efecto, los diseños industriales van a enriquecer el patrimonio de formas comprendidos en el campo de las innovaciones estéticas y ornamentales.
El derecho se concede a aquel que presente en primer lugar la solicitud de registro, y además es necesario que la forma cuya protección se pretende sea novedosa. “La misión del diseñador consiste en elaborar modelos inéditos, a lanzar regularmente nuevas líneas de vestidos que, idealmente, revelan el talento singular, reconocible e irreprochable” 69.
La novedad puede apreciarse en relación con el objeto o el sujeto. Será objetiva cuando se analiza en consideración con el estado del arte, es decir, de “todo aquello que es accesible al público por una descripción escrita u oral. Utilización, comercialización o por cualquier otro medio antes de la fecha de presentación”70 de la solicitud de registro del diseño industrial.
Será subjetiva si se estudia en consideración al interés de un sujeto71. Por ejemplo, imaginemos una chaqueta que se caracteriza por un corte asimétrico sobre los brazos con una textura rugosa en las mangas. Si se analiza a la luz de la novedad objetiva, deberán observarse las otras chaquetas existentes que tengan esa misma forma asimétrica con textura sobre las mangas con el fin de determinar si ofrece algo nuevo a las formas existentes. Al contrario, si se estudia de manera subjetiva, a saber, en el interés de un sujeto, la novedad será evaludada teniendo en cuenta el esfuerzo creativo del inventor y no del producto en sí mismo. Esa noción ha engendrado dificultades porque se asimila a la noción de “originalidad” propia del derecho de autor72. Sin embargo, novedad y originalidad son conceptos diferentes y deben analizarse de manera separada. La originalidad tiene por objeto analizar la personalidad del autor reflejada en la obra. La novedad es un criterio diferente, porque fundamentalmente es objetiva73.
La novedad también puede analizarse de manera absoluta o relativa. Será absoluta si el acto de creación intelectual “no está comprendido en el estado del arte, sin ninguna limitación espacial o temporal”74. Será relativa si su estudio se limita temporal o espacialmente.
Ahora bien, en materia de diseños industriales, el criterio de novedad escogido por el legislador andino es el de la novedad objetiva. En consecuencia, supone “un cambio en el producto sobre el cual se ha aplicado, otorgándole una apariencia diferente”75.
El TAJ76 y la SIC77 de manera insistente han señalado que la novedad que se aplica en esta área es la novedad objetiva y absoluta. En el mismo sentido, el Consejo de Estado recordó la necesidad de que el diseño industrial sea nuevo de manera absoluta para que pueda ser amparado por el régimen jurídico colombiano78.
El artículo 115 de la Decisión andina 486 se orienta en ese sentido al señalar:
Serán registrables diseños industriales que sean nuevos. Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio.
Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones.
Puede constatarse que el artículo 115 establece una regla general consistente en que solamente serán protegidos los diseños industriales que sean nuevos79. Establece un corolario al definir que los diseños industriales que son accesibles al público en cualquier lugar o momento no serán novedosos80. Entonces, el alcance de la definición de novedad es similar al de las patentes, lo cual conduce a afirmar que existe una superposición del régimen de las patentes en los diseños industriales81.
Aplicar este concepto a la industria de la moda significa que serán considerados como nuevos los artículos de moda que resultan de la creación de cualquier cosa que no existe en el mundo al momento de presentar la solicitud de registro. Sin embargo, por la naturaleza cambiante y efímera de la moda, la novedad así concebida tiene una aplicación compleja. Como se mencionó, esta industria resulta de tendencias y estilos que motivan a los diseñadores a innovar estéticamente en sus colecciones y productos durante cortos períodos.
Así pues, el cuestionamiento reside en el hecho de determinar cuándo una creación de la moda es novedosa. Para dar respuesta a este interrogante, la doctrina coincide en el hecho de que la novedad puede surgir de la combinación de elementos existentes o conocidos82.
Al respecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado y del TAJ guarda silencio en lo relacionado con los diseños industriales. Sin embargo, la doctrina ha indicado que la novedad surgirá del resultado de unir diferentes elementos ya conocidos, para producir un conjunto diferente83. No deberá tratarse de una simple yuxtaposición de medios conocidos que pueden subsistir de manera propia e independiente84.
Al analizar la base de datos de la SIC, se constata que la novedad de diferentes creaciones de la industria de la moda emana de la combinación de elementos conocidos que da como resultado una cosa diferente que no existe en el estado del arte. Así, por ejemplo, la camiseta del equipo de la selección Colombia fue considerada nueva porque aunque se trata de una forma de camiseta común, el corte a nivel del cuello, la disposición de las mangas, y las rayas y los colores en su conjunto hacen que el conjunto sea novedoso.
ILUSTRACIÓN 1 CAMISETA DE LA SELECCIÓN COLOMBIA85-86

En el mismo sentido, la trenza fijada sobre una camiseta es nueva toda vez que el diseño en sí mismo difiere del que existe en el patrimonio común de los diseños.
ILUSTRACIÓN 2. ESTAMPADO DE TRENZA87

En resumen, la novedad de las creaciones de la industria de la moda resultará de creaciones únicas no existentes al momento de presentar la solicitud de registro, o de la combinación de elementos existentes cuyo resultado se traduce en un vestido o un accesorio diferente. En consecuencia, el flujo constante de estilo y de todas las mejoras aportadas a los productos existentes hace que los diseños de moda sean innovadores y atractivos para el consumidor.
Sin embargo, cuando un diseñador presenta una solicitud de registro de un diseño industrial, la SIC debe examinar y determinar si la creación per se es innovadora. Para ello, analizará el estado del arte (parágrafo 1) y evaluará las diferencias secundarias del diseño a proteger (parágrafo 2).
§ 1. EL ESTADO DEL ARTE
El régimen andino establece que un diseño industrial nuevo es aquel que no se encuentra comprendido en el estado del arte, es decir, que no haya sido acceible al público por cualquier descripción oral o escrita, o utilización, comercialización o por cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro del diseño industrial o de la prioridad reivindicada.
De lo expuesto, y como lo prevé el título V de la Decisión andina 486 de 2000, el estado del arte está determinado en función del criterio de accesibilidad que refuerza el carácter absoluto de la novedad.
Esa noción tiene como característica presentar un campo de aplicación más amplio porque, en principio, cualquier acto de circulación al público de productos que incorporan el diseño industrial puede afectar su novedad88. En consecuencia, las descripciones escritas u orales, y toda forma de utilización o comercialización hecha del diseño de moda antes de la presentación de la solicitud del registro forman parte del estado del arte que será tenido en cuenta por la SIC al momento de examinar la novedad del diseño industrial solicitado.
El análisis del estado del arte en el sector de la moda es complejo porque generalmente los diseñadores de moda, con la intención de llegar al mercado, difunden frecuentemente sus diseños en catálogos, desfiles de moda, concursos de diseño, ferias, show-rooms, salones de exposición o la internet. El cuestionamiento es el de considerar si esas divulgaciones hacen parte del estado del arte capaz de destruir la novedad.
Para dar solución a ese impase, es necesario identificar la naturaleza de las divulgaciones, a saber, si se conciben como una anterioridad capaz de afectar la novedad (A), o, al contrario, pese a que se trata de una anterioridad, no afecta la novedad por cuanto se trata de una divulgación permitida (B).
A. LAS ANTERIORIDADES
Es claro que las creaciones de moda y sus accesorios se caracterizan por no surgir ex nihilo. Nacen a partir de una “norma o tendencia que sigue la mayoría de diseñadores”89. “Existen millones de anterioridades en todos los dominios de la moda de las que pueden inspirarse como fuente de creación”90. La anterioridad analizada bajo el concepto de novedad absoluta y universal hace referencia a que el diseño industrial fue accesible al público antes de presentar la solicitud de registro. El conocimiento por el público de aquellos puede surgir del dominio público o porque ya había sido divulgado91.
La anterioridad destructora de la novedad deberá surgir de manera directa o indirecta del estado del arte92. Su análisis comenzará a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro del diseño o de la reivindicación de prioridad93. Así pues, la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la reivindicación de prioridad juega un rol fundamental porque va a determinar a partir de qué momento los jueces de fondo deben analizar su efecto destructor94.