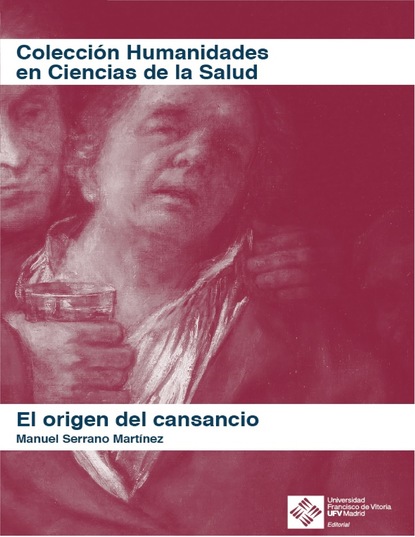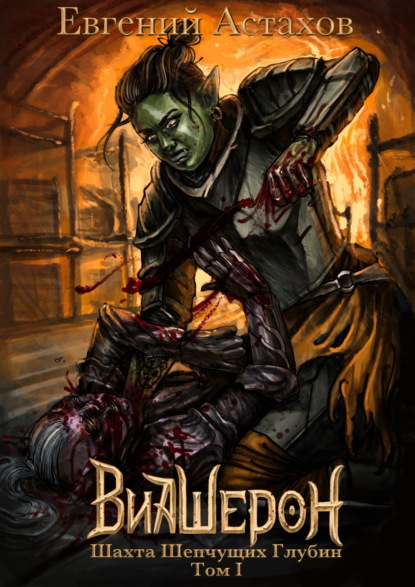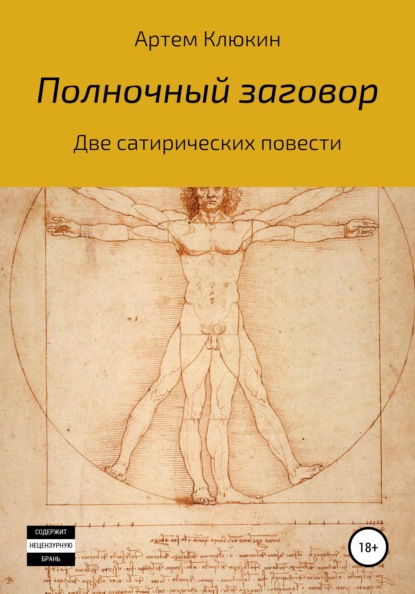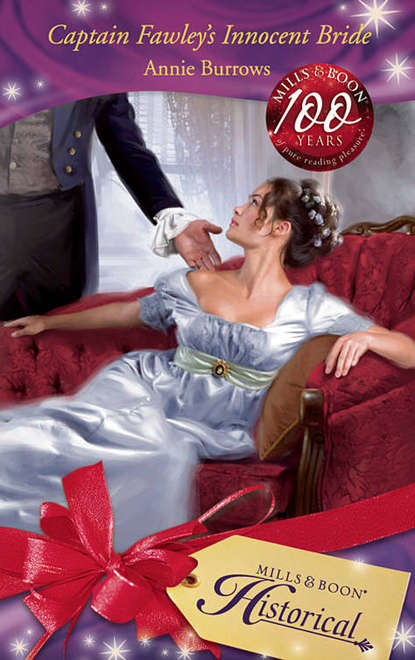Las virtudes en la práctica médica
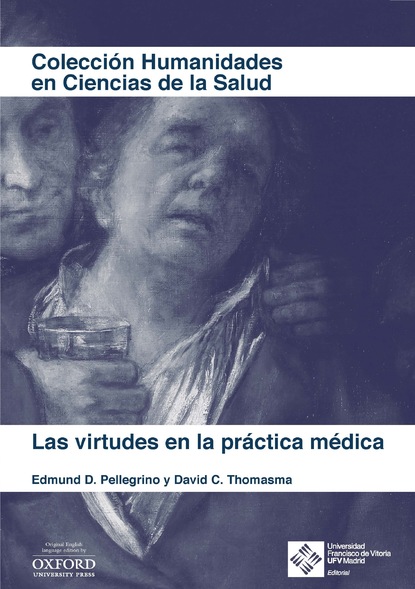
- -
- 100%
- +
Por fin, desde otra perspectiva —para el maestro importante—, las primeras contradicciones y reservas a la encíclica Humanae vitae del papa Pablo VI, publicada el 25 de julio de 1968, habían hecho su aparición en distintos foros de la teología del país. A lo largo de la década de los setenta, el rechazo a la contracepción dividirá a la teología moral del país y será objeto de crítica por distinguidos teólogos cercanos a la bioética, como fuera el caso de Richard McCormick y Charles E. Curran, y por igual a importantes bioéticos del Hasting Center, como Daniel Callahan, y de la Georgetown University, como André Hellegers, entre otros. No ignorando este complejo entorno, Pellegrino se concentró por esos años en sus nuevos altos cargos. Primero, en la State University of New York, en Stony Brook, hasta 1973. Después, en Memphis, en la Universidad de Tennessee hasta 1975, momento en el que retornaría al este del país, a la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale, New Haven, en Connecticut, siempre con los más altos cargos, como gestor de la universidad y profesor de Medicina. Durante estos años, sus artículos siguen la tónica de sus inquietudes sobre la educación médica y el pensamiento humanista, cada vez más abiertos a la reflexión sobre la ética médica.
Será a finales de 1978 cuando el maestro llega finalmente a Washington reclamado por la Catholic University of America y es nombrado presidente de la institución, donde se hace cargo de los estudios de Filosofía y Biología y, paralelamente, es profesor de Clínica Médica y Medicina Comunitaria de la Escuela de Medicina, que se añade a sus tareas rectoras. A nuestro juicio, se trata de un momento estelar en el devenir profesional de Pellegrino, pues el nombramiento implicó el reconocimiento por la Iglesia de su fidelidad a la doctrina católica, y también de un punto de inflexión como gran gestor institucional, profesor de Medicina y especialista en ética médica. Un punto de inflexión académico, sin duda, que también supuso su salida de las universidades públicas y su paso al ámbito de una universidad de la Iglesia como laico creyente.
Al aceptar, Pellegrino no ignoraba los cambios que experimentaba la nación y los preocupantes desarrollos éticos que habían aflorado en la medicina, y es posible que su mente ya albergara la necesidad de involucrarse de forma más importante en la crisis moral de la profesión. En los años previos, había conocido a David Thomasma, un filósofo que pronto sería más que su interlocutor en su producción sobre ética médica. Y en 1979, al papa Juan Pablo II, al que atendió como presidente de la universidad en su visita a la institución. Es seguro que su vocación educadora recibió un fuerte impulso al escuchar la breve alocución del pontífice a los estudiantes y responsables de la universidad: «Sé que a usted, como a los estudiantes de todo el mundo, le preocupan los problemas que pesan en la sociedad que les rodea y en todo el mundo. Mire esos problemas, explórelos, estúdielos y acéptelos como un desafío. Pero hágalo a la luz de Cristo». Sin duda, la concreción del pontífice impactó a Pellegrino, que desde entonces profundizaría en la lectura de sus escritos como filósofo personalista y fenomenólogo. En una visita que realicé al maestro en 1992, allá en su despachito de la universidad y frente a su mesa de despacho, un cuadro del hoy san Juan Pablo II, de significativas dimensiones, daba cuenta de su rendida admiración.
Ese mismo año de 1979, Pellegrino publicaría un libro, Humanism and the Physician, un texto que, además de fijar su momento intelectual, ya identifica la suave transición a la ética médica que iba coronando su reflexión. Un libro que aflora la madurez de su pensamiento, donde hermana la idea del humanismo y la práctica de la medicina, y donde define la base humanista de la ética profesional, los modos de educar al médico y las claves de todo buen médico. Donde sus personales ideas de profesión, de paciente, de compasión y de consentimiento afloran en respuesta al epílogo del libro: «To be a Physician».
En Georgetown University
Mientras esto sucede, Pellegrino mantiene ya una vinculación profesional con Georgetown University, la más prestigiosa universidad de la Compañía de Jesús en Estados Unidos, como profesor de Clínica Médica y Medicina Comunitaria desde 1978. Singularmente, sigue siendo presidente de la Universidad Católica y profesor de Medicina Interna y Filosofía en su Facultad de Medicina. Aún no había salido de la imprenta Principles of Biomedical Ethics (1979), libro modular de la bioética médica en los años siguientes, de la mano de dos profesores de la universidad donde ahora enseñaba medicina, Tom L. Beauchamp, filósofo, y James F. Childress, teólogo y profesor de Ética en la Universidad de Virginia.
Sería interesante conocer el entorno que determinó finalmente el traslado del maestro en 1982 desde la presidencia de la Catholic University of America a la Georgetown University y su nombramiento como director del Kennedy Institute of Ethics, pero innecesario para el juicio del texto que más adelante prologamos. En los treinta años siguientes, el maestro ocupará un espacio cada vez más importante en el seno de la universidad, primero en el Medical Center, como profesor de Medicina Interna y Ética Médica hasta 2000 y, después —tras su paso por el Center for the Advanced Study of Ethics—, como director del Center for Clinical Bioethics desde 1991, instituto y obra del propio maestro cuya vigencia y legado permanece, conocido en la actualidad como Centro Edmund D. Pellegrino de Bioética Clínica (Edmund D. Pellegrino Center for Clinical Bioethics).
Entre finales de siglo y principios del siglo XXI, el currículo de Pellegrino había alcanzado una potencia extraordinaria: veinticuatro libros escritos o editados y más de seiscientos artículos académicos lo habían convertido en una referencia moral indiscutible, a lo que había que sumar una innumerable cantidad de premios, medallas y honores profesionales de las universidades e instituciones profesionales del país, además de su presencia en la Pontifical Academy for Life (1994), en el Unesco Commitee on Bioethics (2004) y su presidencia en el President’s Council on Bioethics (2005-2008), junto con un variopinto plantel de grandes intelectuales, donde dirigió varios libros cooperativos de gran interés.
Pero retrocedamos. Al llegar al Kennedy Institute y conocer las inquietudes de sus anteriores responsables por una sana renovación de la ética de los médicos —en diálogo y comprensión de los cambios sociales—, el maestro se percibe heredero de una tradición a la que debe responder. Pero ha sido llevado a la institución tras ser conocido como persona y como gestor universitario, amén de sus fuertes convicciones morales y religiosas. La universidad ha fichado a un laico de pensamiento secular, con sesenta y ocho años, padre de familia, reputado médico y hombre de vasta cultura que, sin ser filósofo, conoce bien la historia de la filosofía. Es el más idóneo para el cargo, cuenta con la confianza de la institución y es libre para hacerlo. El camino a la inmersión estaba abierto.
Como los libros no se producen de un día para otro, parece lógico pensar que el maestro ya se había planteado la posibilidad de abordar la ética médica. Ahora, con la ayuda de David Thomasma y en el seno de una institución ad hoc, parecía llegado el momento. En un artículo posterior, Pellegrino recordaría estos comienzos sobre la historia de la moralidad médica, hipocrática y neohipocrática de siglos anteriores; sobre el choque entre aquel histórico médico, heredero de una forma de entender la relación médico-enfermo, y la forma de pensar y ejercer que cristalizaba en el país y que transformaba el acto médico. Siente una irrefrenable necesidad de reflexionar sobre ello, como si del estudio de una ciencia nueva se tratara. Pronto llegaría a un acuerdo con Thomasma y nacería lo que acabó siendo un tándem intelectual de rendimiento incomparable, donde no se sabe bien cuánto aporta el uno y cuánto el otro, ni hasta dónde habrían de llegar.
Es así como Pellegrino, con la inestimable contribución de su discípulo y amigo, saltará del deseo de proyectar una recuperación humanista de la medicina (y de ponerse a ello con reflexión y pluma) y se sumergirá en un proyecto nuevo y más ambicioso, explorar la medicina desde sus comienzos, investigar y alumbrar la esencia del acto clínico de todos los tiempos: la esencia del acto médico o, lo que es igual, el ser de la medicina, la respuesta a qué es la medicina y qué es ser médico. En suma, a desentrañar y vertebrar una verdadera filosofía de la medicina qua medicina. Pero también una ética médica crítica, a contracorriente y como lo fuera desde sus orígenes; es decir, incoada desde dentro de la propia profesión y dialogante, pero ajena a las corrientes de la filosofía moral en boga, a la que definirá como moralidad interna de la profesión. Como ya he mencionado, he denominado a esta nueva etapa de su vida etapa moralista o etapa de la reconstrucción de la ética médica, la etapa término de su perspectiva secular, donde el maestro va a superar el ideal humanista y se ve convocado a un proyecto de mayor entidad: investigar si el fermento neohipocrático de la medicina podía tener visos de continuidad frente a los profundos cambios de la sociedad y, en todo caso, averiguar qué papel habría de jugar la nueva ética ante el desarrollo y la difusión de la bioética.
No es objeto de esta introducción a la figura de Pellegrino —primus inter pares con Thomasma— y de su libro The Virtues in Medical Practice abordar el nacimiento de la bioética en Estados Unidos, bien descrita por Jonsen en su libro The Birth of Bioethics (1998), pero sí algo de su seguimiento e impacto en Pellegrino y Thomasma en los ochenta. En efecto, cuando un año después del Informe Belmont (1978) —donde por primera vez se formulan los principios de la bioética—, aparece Principles of Bioethical Medicine, parece cierto que Pellegrino se vio tan claramente interesado por el nuevo discurso que hasta era posible de concebir como una especie de continuidad de su visión humanista. Una formulación nueva de la ética médica que apostaba por dar una salida a las frecuentes discrepancias morales clínicas y que, sin grandes hipotecas morales o religiosas, daba como resultado un método sencillo de aplicar a la toma de decisiones y de orientar las discrepancias. Pero, en los años inmediatos y posteriores, la influencia de los principios sobre la práctica de la medicina y el acto médico va reconvirtiendo poco a poco el alma mater de la ética médica —el bien del enfermo percibido por el médico— y elevando al primer plano la autonomía del paciente con el apoyo de la ley. Un conjunto de consecuencias, buenas unas y malas otras, recaerá entonces sobre las decisiones prácticas de la medicina. Si la intención de los galenos era curativa, el acto era bueno; y la proporción entre las consecuencias buenas del acto médico y las consecuencias malas pasaba a ser el criterio para la decisión final. Las viejas prescripciones y los deberes deontológicos de siglos anteriores iban siendo superados por los extraordinarios avances técnicos de la medicina y por los nuevos patrones de la profesión y las demandas de la sociedad. La pregunta que había que responder era por qué la medicina y los médicos de su país habían mostrado tan escasa reluctancia a los contravalores que se acogían por la sociedad, en muchos casos antagónicos a su identidad de siglos, por qué tan escasa resistencia a las imposiciones políticas, sociales o del mercado. El paso, en suma, de un código moral único a un código múltiple. Una experiencia, por otra parte, a la que no era ajena el pluralismo moral que experimentaba el país y el mismo mundo occidental. Los autores alcanzan a comprender que la escasa contestación en la respuesta deontológica de la profesión, individual e institucional, respondía en parte a la escandalosa falta de formación intelectual de los profesionales sobre sus propios valores, un déficit que los médicos arrastraban desde siglos atrás. Parecía evidente la necesidad de entrar a fondo en este agujero de la profesión y rearmarla. La idea de encontrar un nuevo paradigma moral para la práctica clínica de la medicina se vio impulsada.
Sea a la vista del predominio de la autonomía sobre la beneficencia, o por otras razones, lo cierto es que el tándem Pellegrino-Thomasma se confirma en la necesidad de entrar en el debate de la moralidad médica, que de ninguna forma era análogo a la noción de moralidad común que alentaba el principialismo. Como ha escrito Nuala Kenny, el maestro se apuntó a «una tarea de proporciones heroicas», al proyecto de «reconstruir una base para la ética médica y la moral médica». Una base moral nueva, bien fundamentada, que pudiera ser soporte de una viva reacción moral.
Un libro clave
Tres años después, en 1981, aparece el primer fruto de la reflexión de sus autores, A Philosofical Basis of Medical Practice, subtitulada en español «Hacia una filosofía y ética de las profesiones de sanación». Un libro cuya lectura mueve a sorpresa, pues, en un verdadero alarde de embalaje histórico, elaborado y erudito, los autores revelan al lector desde un primer momento el esqueleto interno, ontológico y fundante de las obligaciones morales de los médicos y de los profesionales de la enfermería. Aunque la idea de una filosofía de la medicina como fuente e inspiración de la ética médica precedió a este libro, es en él donde la intuición se concreta de un modo primario. Un texto que refleja las líneas maestras de la moralidad interna que los autores se proponen desarrollar: los rasgos captables, fenomenológicos, de suyo, del acto médico clínico son los que resultan del contacto con la enfermedad, con la vulnerabilidad de la persona enferma, con su sufrimiento y su angustia y ante el riesgo de la muerte. Ellos son el punto de partida de la verdadera moral médica.
Cuando en el capítulo 9 los autores se posan en la medicina de nuestro tiempo, estructurada tras siglos de existencia y ahora regulada por ley, Pellegrino y Thomasma se preguntan qué hechos o realidades esencialmente médicas se ponen en juego en el encuentro clínico entre médico y paciente. Pero también sobre qué componentes pone en juego el médico al asumir la responsabilidad individual de un acto clínico integral; no de un mero consejo, sino de la asunción plena de su responsabilidad ante una humanidad herida, vulnerada por la enfermedad y quizás en riesgo de muerte. La respuesta serán tres dimensiones diferentes del acto médico clínico que siempre están presentes. En otras palabras, el acto médico propio del encuentro clínico, cualquiera que sea la especialidad del profesional, integra tres dimensiones básicas, insustituibles e inerradicables: el hecho de la enfermedad, el acto de profesión y el acto central de la medicina. Del conjunto de estas tres dimensiones derivarán las obligaciones morales del médico y la realidad de que el acto médico, además de ser un acto técnico —una tekne—, es un acto moral.
Lo que los autores denominan hecho de la enfermedad consiste en una experiencia que se proyecta al médico de modo regular, que inicia y fundamenta la relación médico-paciente, la experiencia que resulta de una demanda de ayuda a la salud única y diferente, que será punto de partida de obligaciones morales, además de serlo de obligaciones técnicas. Una experiencia vital, por otra parte, que no constituye una mera formalidad interpretada desde fuera de la medicina y por consenso (al modo de las éticas modernas), sino pura experiencia interna de la profesión, personal e intransferible de cada médico y de cada relación médi-co-paciente; que surge de la vivencia del dolor ajeno y se proyecta en directo a la mente y al corazón del médico, el cual, ante el hecho de la vulnerabilidad que presencia, se convierte sin pretenderlo en agente moral individual de la demanda de ayuda. El hecho de la enfermedad es un descubrimiento diario del profesional, casi rutinario, que le adjudica siempre una responsabilidad moral en conciencia —a veces muy fuerte— y de la que no puede sacudirse salvo engañándose a sí mismo. Algo nunca comparable a un acto comercial o al mejor servicio de un mecánico que nos arregla el coche, ni incluso a la acción de un maestro con su alumno o de un abogado con su cliente, aunque puedan ofrecer analogías.
La segunda dimensión es el acto de profesión. Al enfrentar la enfermedad con la intención de curar o de reducir el estado de vulnerabilidad del paciente, el médico está realizando la profesión, está haciendo patente que posee los conocimientos y las habilidades para curar o aliviar la situación del enfermo: es lo que significa ingresar en la profesión. En su día, los médicos hicieron acto público de profesión al aceptar el título cuando prestaron el juramento ante testigos. Y es por eso por lo que el acto de profesión es siempre el cumplimiento de una promesa hecha en su día, inherente a su profesión, que se cumple en la realización de cada acto médico y que en su praxis identifica la profesión.
La tercera dimensión es el acto de medicina o acto central de la medicina, que consiste en una acción o acto de sanación correcto y bueno, científico y moral; es decir, lo que es mejor para un paciente concreto. De las tres preguntas, ¿qué tengo?, ¿qué se puede hacer?, ¿qué se debe hacer?, es esta última —es decir, la acción recomendada por el médico— la que establece el fin del juicio clínico, la que identifica la medicina qua medicina (sin menospreciar la investigación médica). El acto central de la medicina es por excelencia el más identificador de la profesión, es la respuesta a lo que se debe hacer tanto desde el punto de vista técnico (correcto) como moral (bueno).
De las tres dimensiones del acto médico, se desprenden muchos valores y muchas obligaciones morales que, en una sociedad pluralista, podrían coincidir o diferir entre médico y paciente. En todo caso, lo decisivo es que las obligaciones que surgen de este triplete, en especial de las dos últimas, constituyen la base filosófica primaria, desde el telos a la salud, de la ética médica preconizada por Pellegrino y Thomasma, la primera pata del trípode de lo que será su ética de virtudes médicas.
Para los autores, el nacimiento de la ética médica en los más remotos tiempos no fue el resultado a posteriori de algún modelo de ética civil o religiosa, en cualquier país y en cualquier cultura, ni de ninguna imposición legal. Ahora, tampoco lo habría de ser el modelo que planteaban. Aunque, adelantando los hechos, tampoco se puede ignorar la influencia de los filósofos MacIntyre y Anscombe. En After Virtue (1981), el gran filósofo escocés desarrollaría el concepto clave de prácticas, que Pellegrino añadirá más tarde en su razonamiento sobre las virtudes médicas, aunque ya está prefijado en Philosophical Basis of Medical Practice.
Por práctica entiende MacIntyre «cualquier forma coherente y compleja de actividad humana cooperativa, establecida socialmente, mediante la cual se realizan los bienes inherentes a la misma mientras se intenta lograr los modelos de excelencia que le son apropiados». Talmente, en este sentido, la medicina es una práctica. Para el filósofo, los bienes son externos e internos. A efecto de las virtudes, interesan los bienes internos de la práctica. Estos solo se pueden obtener (identificar) participando activamente en la práctica. Sería el caso de los médicos o los enfermeros respecto de la práctica médica. Los bienes internos, afirma MacIntyre, «son el resultado de competir en excelencia, pero es típico de ellos que su logro es un bien para toda la comunidad que participa en la práctica». Según ello, solo a los mejores médicos, a los de mayor autoridad moral, se les podría reconocer la veracidad e imparcialidad de sus juicios en esta búsqueda de bienes. Desde la posesión de las virtudes, solo estos hombres pueden identificar a los médicos de la historia que, por su ejemplo, elevaron el dintel moral de la práctica denominada medicina. Para el filósofo, ninguna práctica puede sobrevivir largo tiempo si no es sostenida por sus instituciones, o, lo que es igual, por los hombres de sus instituciones. En tal contexto, la función esencial de las virtudes es clara: sin ellas, sin la justicia que ellas proporcionan a estos hombres, el valor y la veracidad de estas prácticas no podría resistir a la corrupción de las instituciones.
Pellegrino coincidirá con el filósofo en que, sin la posesión de las virtudes específicas de una determinada práctica, es imposible reconocer los llamados bienes internos de esa profesión. En sus debates y reflexiones, los autores hallaron en las ideas de MacIntyre un excelente soporte a su decantación previa por una ética de virtudes médicas como base para la excelencia en la práctica de los médicos; dicho de otro modo, como fundamento racional para una verdadera ética médica, desde ahora una auténtica moralidad interna.
Frente al entorno cambiante y turbulento de los sesenta, lleno de equívocos, estímulos y transformaciones sociales, los profesionales de la salud saludaron de forma positiva la irrupción de la tecnología médica y de una pujante industria farmacéutica, de un creciente capitalismo sanitario y un exigente nuevo mercado que, por el momento, los empoderaba. Tampoco la interferencia del Estado en los viejos preceptos o deberes morales parecía alarmar a las instituciones médicas, y todo quedaba en la ambigüedad de la libre decisión de los ciudadanos y su autonomía. Aparte de la sorpresa e incredulidad ante algunos escándalos serios en la investigación clínica —que trascendieron a la sociedad—, los médicos no se sintieron especialmente concernidos, según los autores, sino antes bien ilusionados y empoderados por la eficacia curativa que ahora, por fin, poseía la medicina. Una esperanza en que el creciente poder de la ciencia iría volcando sobre el acto médico nuevos e insospechados instrumentos para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. Una fe infinita en la ciencia, como única verdad, aparece omnipresente en la profesión y en la sociedad.
Pero, para algunos médicos, hombres con alta sensibilidad moral, no todos los cambios eran para bien. Algo importante se estaba desdibujando, e incluso perdiendo. Los médicos no eran conscientes de su debilidad y de que su adhesión, sin aristas, a las demandas sociales de todo tipo los hacía vulnerables. Tampoco que su práctica comenzaba a depender de instancias nuevas e inmisericordes, ajenas a su identidad moral de siglos. Pellegrino percibió pronto esta debilidad corporativa y la incapacidad de la ética hipocrática al uso, una colección de deberes individuales que hasta entonces había servido para empoderar a la profesión con valores fuertes, clarificadores, ante tales retos.
Por el bien del enfermo
En 1988, cinco años después, el tándem publica For the Patient’s Good, subtitulado The Restoration of Beneficense in Health Care, en cuyo prefacio los autores se preguntan qué es lo que determina el bien del enfermo cuando las definiciones de los participantes en una decisión médica entran en conflicto. Asimismo, ¿en qué medida el bien del paciente se relaciona con el bien económico o el bien social? ¿Qué es el bien del médico? Y así otras preguntas decisivas. Podría parecer que el proceso de reconstrucción de la ética médica de Pellegrino y Thomasma andaba bloqueado. No debió de ser así, pero parece difícil desvincular este retraso de la complejidad de aquellos años, en especial del disenso en la teología moral por parte de algunos escritores católicos, primero de la encíclica Humanae vitae —un documento que intuyó la transformación moral y social a que daría lugar la anticoncepción— y después de Veritatis splendor, de Juan Pablo II, con la fuerte impronta del entonces cardenal Ratzinger.
No es nuestro objetivo profundizar en la consideración de estos disensos, cuyas secuelas aún colean, como comprender las tensiones que Pellegrino hubo de presenciar y tal vez experimentar, primero en la Catholic University of America tras el caso Curran y, después, tras sustituir a Richard McCormick en el Kennedy Institute of Ethics en Georgetown University (1983-1989). McCormick, un teólogo de prestigio y buen conocedor de las cuestiones de la bioética, había mantenido una actitud crítica frente a los dos documentos del magisterio. La tesis de Joseph Tham sobre el proceso de secularización de la bioética en Norteamérica, dirigida por Pellegrino en 2007, es un precioso testimonio del difícil equilibrio que el maestro hubo de tener por estos años, en el seno de una universidad tan brillante como compleja, en la presencia de clérigos eminentes, católicos y protestantes, de posiciones teológicas diversas o contrarias al magisterio.