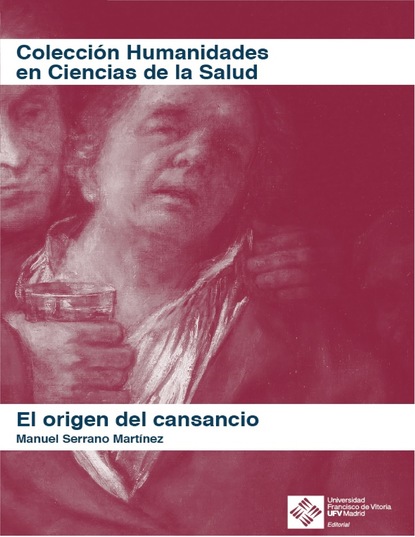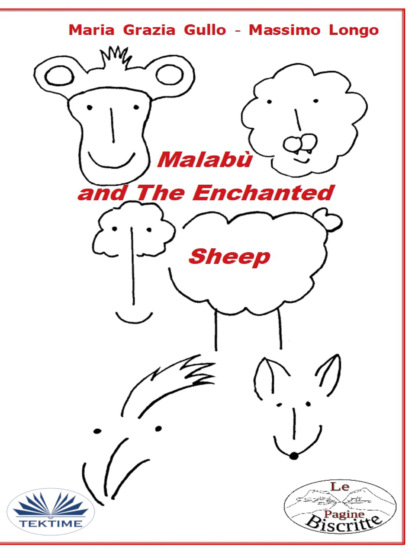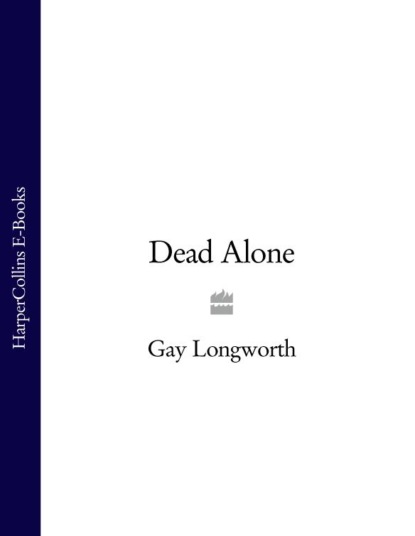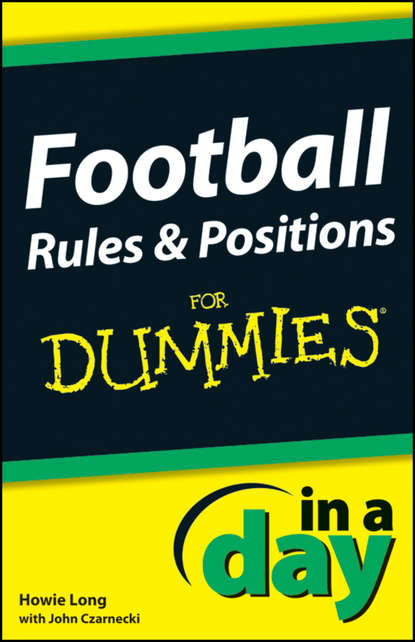Las virtudes en la práctica médica
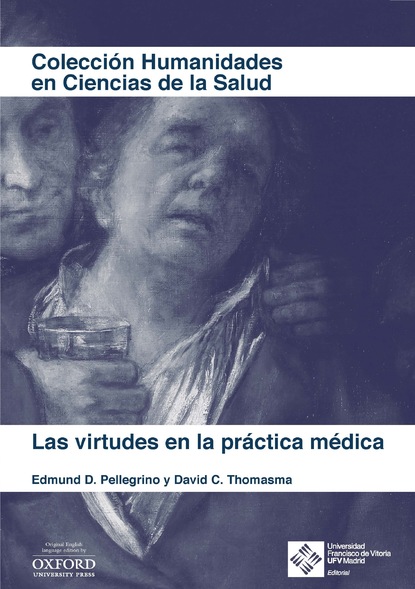
- -
- 100%
- +
Estamos ahora ante un segundo libro del tándem, pero al que cabe considerar clave en el proceso de reconstrucción de la ética médica. Es lógico pensar que el retraso también fue debido al análisis de la praxis biomédica en el país, al que se sumaría la renovación por esos años de la moral de virtudes en el ámbito anglosajón. Y, cómo no, a la subordinación de la beneficencia al principio de autonomía y a los intereses utilitaristas del momento que el principialismo propiciaba; todo desconcertante, además, para la filosofía de la medicina que ellos habían sacado a la luz.
Pellegrino y Thomasma se ponen a redefinir e interpretar el concepto de beneficencia contando con los cambios operados en la relación médica. Ante el vacío de la noción de bien del enfermo —o, mejor, ante las distintas formas de concebirlo—, los autores redactan un libro que penetra en el interior del concepto de bien y en el esfuerzo por sintetizar la perspectiva aristotélica que durante siglos se había mantenido y la visión moderna, posilustrada y legalista de la autonomía. Reduciendo las ideas matrices del capítulo 6 de For the Patient’s Good, el lector verá aparecer una nueva noción de bien del enfermo que deriva de la idea de lealtad del médico al paciente, de la compasión que le suscita, de las obligaciones sociales y de las virtudes que hacen posible la relación de sanación. El texto restaura la idea de que, pese a sus dificultades, la beneficencia es el principio que mejor abraza y defiende los intereses del paciente. Y el modelo de moralidad interna, el que mejor responde a los intereses implicados, el cual solo se podría construir desde una nueva teoría del bien, pero no del bien del médico, del bien social, del bien económico, familiar o del bien político o legal —todos por contemplar—, sino y radicalmente del bien del enfermo de un modo integral e individualmente entendido, del bien de cada enfermo concreto. Un texto en respuesta a los vacíos de la ética biomédica, donde se abordan con benevolente compresión las distintas cuestiones palpitantes de la medicina —aún hoy reales—y el nuevo concepto de beneficencia en confianza, en fideicomiso, de los autores (beneficense-in-trust), junto con una completa y ordenada noción de bien del enfermo: el modelo de los cuatro bienes que ya siempre caracterizará su modelo de ética médica.
Partiendo de que el bien no es un concepto monolítico, sino un conjunto de componentes, los autores reflexionan sobre las distintas interpretaciones; básicamente, entre la idea clásica y medieval y la visión moderna de la noción de bien. En la primera, el bien es objetivo e intrínseco a las cosas, a las decisiones o acciones que son reconocidamente buenas y las más humanas. En la segunda, en la visión moderna, no podemos saber lo que es bueno para el paciente, lo que es su bien, sin conocer antes sus deseos: el bien del enfermo es hacer lo que él prefiere. Los derechos preceden a los deseos. Una postura esta cercana a las corrientes libertarias o contractualistas, antipaternalistas, presentes en la sociedad, que dan al enfermo completa libertad de decidir sobre sí mismo.
Los autores se proponen dos objetivos: 1) analizar los componentes del bien o bienestar del paciente en sus circunstancias concretas y 2) establecer un procedimiento para manejar las diferencias que surgieran de una manera moralmente defendible. Desde esta perspectiva, su propuesta es que el bien del enfermo posee al menos cuatro sentidos en los que ser concebido, distintos entre sí y jerarquizados, pero que los médicos deben respetar. Veamos ahora formalmente los bienes:
1. El último bien o bien final del enfermo, años más tarde redesignado como bien espiritual, es el que constituye el estándar definitivo del paciente en las elecciones sobre la gestión de su cuerpo. Para algunos, lo que el paciente desea; para otros, lo que el médico juzga bueno, y aun para otros la conformidad con un procedimiento filosófico, una exigencia social o un bien teológico. Se trata de un bien que puede ser percibido de modos distintos, como la voluntad de Dios, la ley de Dios, la libertad del hombre, la calidad de vida, la utilidad de la sociedad o el bien de la especie por muy sofisticado que se estime. En todo caso, un concepto muy particular de cada enfermo, poco negociable y a veces poco explícito, pero que ocupa un lugar prevalente en la toma de decisiones clínicas.
2. El bien del enfermo según su propio bien. Estamos ahora ante una decisión concreta del proceso curativo. Para los autores, un buen tratamiento médico no es automáticamente bueno sin testarlo con la situación y el punto de vista del paciente y su sistema de valores, pues la búsqueda de la coincidencia con el médico es el ideal buscado. Si el enfermo es competente, solo él puede decidir, y esto ocurre si la calidad de vida que en el futuro mantendría le convence, si es coherente con su sistema de creencias o si se ajusta al plan de vida que ha previsto. Si no es competente, sus sustitutos decidirán por él.
3. El bien del enfermo como persona es particularmente significativo. En los dos bienes previos, los pacientes podrían no haber elegido acertadamente, de un modo objetivo o según el profesional, pero habrían ejercido su libertad, una característica distintiva de la condición humana, y un bien en sí, sin el cual no sería posible para él la aspiración a una vida buena según el argumento aristotélico. Cosa distinta es el caso de las personas incompetentes. Numerosas patologías encefálicas pueden impedir la toma de decisiones libres, como es el caso de los bebés, de los comatosos, los psicóticos, personas con envejecimiento extremo y en otras condiciones de emergencia, cuyas teóricas decisiones pueden ser transferidas a un representante. Aun así, estas personas son seres racionales y los médicos estamos obligados a honrar su bien en la medida de lo posible. Para no violar la humanidad del paciente competente, debemos remitirnos a sus propias decisiones, informarlo, pero no engañarlo, ni manipularlo al bien que entendemos, salvo que libremente sea el paciente quien nos pida consejo o deje en manos del médico las decisiones. Pero aun así es siempre el enfermo el que actúa en libertad. Este no es el caso de los enfermos incompetentes, donde la razón o la libertad están ausentes. Para los autores, es aquí donde el médico adquiere una doble responsabilidad, pues, además de tratarlo técnicamente, el galeno está especialmente obligado a honrar su bien en la medida de lo posible. Es un bien más general que los anteriores, pero un bien claro muy particularizado. Una responsabilidad también del médico y base de nuestro respeto por las decisiones de los pacientes incompetentes, que toma asiento principal a la hora de la decisión sobre el bien médico, afirmarán los autores.
4. El bien médico, clínico o biomédico es el que puede lograrse mediante intervenciones médicas e indicaciones adecuadas para la enfermedad. Decisiones estrictamente científicas y técnicas. Aunque a muchos pueda sorprender, es el cuarto bien en el orden jerárquico. Se trata de decisiones que han de buscar el acuerdo del paciente y que exigen de una información previa, a la altura de la comprensión del paciente y siempre verdadera. Por otra parte, se ha de tratar de decisiones cohonestadas con los tres bienes previos para constituir así la totalidad del principio buscado, del bien del enfermo.
For the Patient’s Good incorporó más cuestiones, además del bien del enfermo, todas importantes y en las que no es posible detenerse. Pero hemos considerado preferencial la cuestión del bien, por conformar, junto con su filosofía de la medicina, la segunda pata del trípode moral secular que los autores habían planeado en su reconstrucción de la ética médica. Faltaba por emerger la tercera pata del trípode, las virtudes médicas, que aún tardarían un lustro en ver la luz.
Conclusión
En esta introducción a la figura del Pellegrino, el lector habrá podido apreciar el largo proceso que antecede al término del planteamiento secular del maestro, siempre en unión con Thomasma, un modelo moral abierto a todos los profesionales de la salud. Pellegrino vivió muchos años y los vivió con una fortaleza mental extraordinaria. Vio grandes cambios en la medicina de su país, y su pensamiento no fue siempre bien entendido. Pero esto ocurre siempre que algunos hombres excepcionales nos exigen por encima de lo que somos o de lo que estamos dispuestos a dar. Es ley de vida.
Ciertamente, la estructura de la medicina ha cambiado profundamente y algunos de sus puntos de vista serían hoy imposibles. Como suele ocurrir, algunas de sus posiciones le valieron una superficial reputación de conservador o de nostálgico, pero siempre desde los menos exigentes y sobre todo desde el amplio espectro de profesionales afincados en sus intereses y en los dogmas de la corrección política. Al igual que en nuestros días. Pese a todo, como ha escrito Sulmasy, «su voz era tan clara, sus argumentos tan rigurosos y su sentido común tan determinante que no pudo ser desestimado». Frente a sus críticos nunca devolvió calumnia por calumnia y desarmó siempre a sus oponentes por la belleza de sus planteamientos.
Pasado el tiempo, su inmensa obra está ahí y su modelo de ética de las virtudes médicas, que se glosa en el prólogo, quedará como un referente de la excelencia médica y de la imagen de ese buen médico que la sociedad reclama. Y su lucha y amor por la medicina, un testimonio excepcional y una referencia que no hay que dar por olvidada. Recoger el testigo de Pellegrino es el reto de los médicos del siglo XXI, quizá de otra forma acorde con los muchos cambios que ha experimentado la medicina, pero siempre en su misma línea, en la línea de las virtudes humanas. Su persona y su obra son admirables y pueden servir, durante muchos años, de horizonte preclaro por donde discurrir.
MANUEL DE SANTIAGO
Doctor en Medicina y presidente honorario
de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica (AEBI)
1 Edmund D. Pellegrino y David C. Thomasma, Las virtudes cristianas en la práctica médica (Universidad Pontificia Comillas, 2008).
PRÓLOGO
CON CRECIENTE PRESTIGIO EN LA UNIVERSIDAD, Pellegrino y Thomasma se ponen a la tarea y nace The Virtues in Medical Practice, la tercera pata del trípode con que concluía la etapa de reconstrucción de la ética médica que años atrás habían iniciado y que ahora se concretaba en su ética de virtudes médicas.
Como abundan los autores en la introducción del libro, aunque durante muchas décadas la ética de virtudes había sido orillada y fue escaso o nulo su interés, dos grandes filósofos de su tiempo, Anscombe y MacIntyre, y un buen número de expertos en ética habían recuperado la importancia de las teorías de la virtud, la adquisición de una serie de características que hacían ser una buena persona: unas características personales, unos hábitos a los que llamamos virtudes.
En bioética, este interés por la virtud se alimentaba del deseo de enriquecer la ética de los principios, al alcanzar esta un alto predicamento entre los médicos. Al ver la luz el libro, parece claro que Pellegrino aún mantenía su fe en el primitivo principialismo, aunque lo estimaba incompleto, pues, como escribe, «siempre se necesitará de criterios y guías para enjuiciar las actuaciones». Por lo demás, sus convicciones eran firmes: si queremos adquirir un panorama completo de la vida moral, habremos de recurrir a una ética de virtudes. Al afirmar el hecho, los autores vienen a decir que, en última instancia, el acierto en las decisiones va a depender de las virtudes de cada uno de los participantes en una resolución. Mientras Beauchamp y Childress ponían mayor énfasis en la aplicación formal de los principios, Pellegrino y Thomasma lo harán en las virtudes del agente, en tal caso el médico y demás profesionales de la salud. A su publicación, The Virtues in Medical Practice representa un intento por aplicar la teoría de virtudes a la ética biomédica, esfuerzo que hasta entonces había tenido poco éxito.
Pellegrino y Thomasma tienen claro que la virtud es irrenunciable en cualquier planteamiento de ética médica; que, pese a todo, la ética de virtudes médicas debería tomar sobre sí la realidad de la llamada ética de los dilemas, tan de moda, y que las virtudes exigibles al buen médico no se limitaban a las virtudes médicas, sino que impulsaban la posesión de las virtudes en un sentido amplio; que en medicina, como en otras profesiones, las virtudes derivaban de la naturaleza de la propia práctica y de sus fines específicos, lo cual prevenía una moralidad en exceso autónoma y propia de algunas éticas civiles, y por fin que, aunque era necesario buscar una aproximación entre las éticas basadas en principios, obligaciones y virtudes, el asunto se mostraba problemático e inconcluso. Y la necesidad, en suma, de no olvidar alguna suerte de vinculación entre la filosofía y la psicología moral, entre aquello de conocer el bien buscado y la motivación para llevarlo a cabo.
El libro, que ahora se traduce al español, se dirige a todos los médicos, pero también a los filósofos y al público instruido, y a cuantos se sienten atraídos por la teoría de las virtudes y preocupados por la evolución que, en sus ámbitos, experimenta la ética profesional. Al buen profesional, espectador de la situación actual de la medicina en los ámbitos privado y público, en las mil variantes y formas de ejercicio, puede saberle a poco la ambición de los autores por centrar en la figura del principal agente moral del acto clínico, el médico —en su persona y sus virtudes—, la magnitud de las reformas que la medicina necesita en tantas partes del mundo. Pero es fantasía creer que los sistemas de salud se transforman solos, que el acceso universal a los cuidados médicos proviene de raíces exclusivamente políticas o que la excelencia en el cuidado pende solo de leyes y estructuras sanitarias adecuadas. Nada de ello excluible, ciertamente. Pero el verdadero cambio está en las personas. Es lo esencial. La virtud y las virtudes de los profesionales sanitarios son exigencias inevitables para una sanidad de excelencia, cuya mayor eficacia pende del concepto clásico de profesión que defendieron Pellegrino y Thomasma. Sin la transformación de las personas y sus convicciones, nada sería realizable. De hecho, la inevitabilidad del mal nunca podría ser corregida.
El libro está dividido en tres secciones: «Teoría» (I), «Las virtudes en medicina» (II) y «La práctica de la virtud» (III). En la primera sección, se establecen los criterios básicos para la aplicación de una moral de virtudes médicas para la práctica clínica. En la segunda, se seleccionan ocho virtudes imprescindibles para el agente moral médico, sin excluir otras muchas reconocidas en cada comunidad o cada país. En la tercera sección, los autores dan fundamento a la necesidad de las virtudes médicas, a la diferencia que las virtudes imprimen en la práctica de la medicina, y se reiteran en los conceptos matrices que años atrás habían mantenido, esto es, la necesidad de una filosofía de la medicina que permita a los agentes de su práctica identificar las virtudes imprescindibles y el apoyo de una comunidad moral que las reconozca y las promueva.
En el primer capítulo, los autores analizan el concepto de virtud, su evolución en los períodos posmedieval y moderno y su resurgimiento en la ética general y en la ética médica. Una práctica habitual en sus trabajos fue la identificación previa de la cuestión por tratar a lo largo de la historia y el marco de posicionamientos al respecto, para después, tras describir los hechos, abocar a su propia interpretación. El recorrido de las distintas formulaciones suele adquirir en los libros de Pellegrino y Thomasma un carácter descriptivo e informativo, por lo general sintético, y más cercano al experto que al lector poco instruido, lo que dota a sus textos de cierto carácter académico, como lecciones orientadas al futuro profesor de Bioética. En contraposición, su lenguaje es sencillo, directo, libre y valiente, pero siempre respetuoso. De ahí que la lectura de The Virtues deba ser pausada y reflexiva, que permita captar bien el discurso de los autores.
Por otra parte, aunque a lo largo de los años algunas nociones o conceptos propios fueron mejorados o enriquecidos por el maestro, sus escritos ofrecen una permanente concordancia en el tiempo. Sus reflexiones de la etapa humanista no han dejado de estar refrendadas en los textos de sus últimos años, cuando la orientación de los autores había cambiado de receptor principal. Pellegrino tuvo en gran aprecio el viejo concepto de humanismo, en el sentido de amor a los clásicos, a la cultura grecorromana, a los grandes filósofos de la antigüedad, en especial a Aristóteles, lo que es visible en este libro. En muchas ocasiones, se declaró aristotélico-tomista por convencimiento personal.
En este primer capítulo, el lector va siendo informado de las distintas interpretaciones del concepto de virtud, del concepto clásico de la teoría aristotélica, de la reflexión de la Estoa, del período medieval y en especial de Tomás de Aquino, del que Pellegrino será un reposado seguidor. El lector repasará los cambios del concepto de virtud después de la Edad Media, las teorías antivirtud y, por fin, el resurgimiento contemporáneo de la virtud con MacIntyre; pero quizá nunca como ahora ante dilemas médicos concretos, en un intento de vinculación entre los principios, las normas y los axiomas, una profundización, por lo demás, necesariamente inconclusa.
En su defensa de la virtud en medicina, los autores responden a las objeciones de los distintos autores y los diversos frentes. De este debate habrá de surgir la conclusión más importante de su reflexión transversal a lo largo del libro: «En la práctica médica, las virtudes deben ir acopladas a una ética basada en principios» (ya sean los principios cristianos, los principios de la ética biomédica u otros, aclaro al lector). «Además, ni la una ni la otra, ni ambas unidas, garantizan un buen comportamiento». Respecto de la medicina, «solo una ética médica críticamente reflexiva y unos individuos autocríticos y en posesión de un carácter bueno pueden ofrecer alguna esperanza». De un carácter bueno; es decir, virtuoso. Los graves errores de la medicina a lo largo del siglo XX pueden repetirse. Y finalizan: «Nuestra convicción es que solo la persona de integridad probada podría no sucumbir a las fantasías y debilidades de cualquier época en particular».
El capítulo 2 ofrece al lector una reflexión crítica de la práctica médica en su país, Norteamérica, donde se desvelan algunos de los factores de la visión negativa de los autores. En efecto, como MacIntyre ha destacado, la «interrelación entre las virtudes y los principios se basa en el fundamento común de ambos en la comunidad y sus valores». Asumiendo este hecho, los autores se disponen a la consideración de los modos en que la medicina en sí misma funciona como una comunidad moral, da forma a los fines de la vida moral de los médicos y a los medios mediante los cuales estos fines se realizan en sus acciones virtuosas. Mantienen que en esos años —como también hoy— los más graves dilemas de la ética profesional no provienen del progreso científico, sino del propio interior del ser médico, del reto de conciliar dos órdenes distintos, derivado uno del acuerdo con los enfermos y anclado el otro en el ethos del interés propio; en suma, buscar el bien del enfermo o buscar los intereses propios.
¿Deben los profesionales de la salud adaptarse al ethos del mercado, del negocio, y subordinar la beneficencia y la carga de desviaciones que conlleva? La respuesta de los autores es pesimista, pues perciben a la medicina de su país por una senda preocupante, donde muchos están convencidos de que la ciudadela de la ética médica ha caído y solo queda la capitulación. Quienes se resistan a las realidades de la práctica (y algunos lo hacen) se verán solos y abandonados por la profesión. Para recomponer el dilema central de la ética profesional, se ha de recurrir a la idea de profesión como comunidad moral, para desde esta conquista oponerse a las fuerzas que erosionan la integridad profesional. Para Pellegrino y Thomasma, es posible cambiar las cosas si se reflexiona sobre esta realidad, que la medicina es —lo quieran o no sus profesionales— una comunidad moral y no una comunidad de intereses financieros, y que siempre lo será.
Una larga argumentación histórica, filosófica y moral cubrirá la argumentación de los autores: la pérdida del factor unificador que durante siglos representó la ética hipocrática y la aceptación indolora por muchos del aborto y la eutanasia los hace afirmar lo difícil que es hoy «saber qué constituye la ética de la medicina». La fuerte legitimación del ánimo de lucro y la transformación del médico en empresario, en científico, proletario, ejecutivo corporativo, etc., desplaza a estos hombres del interior del ethos médico a otros ethos, al seno de comunidades distintas a la vieja idea de una comunidad sanadora. No existe hoy, mantuvieron, una voz profesional colectiva que hable por el paciente, que se resista a las prácticas que socavan la ética médica o ponen en peligro el cuidado de los pacientes, siempre pensando en su país.
Este prólogo a The Virtues in Medical Practice obliga a sintetizar la importante reflexión a contracorriente sobre las estructuras de la profesión de estos dos profetas de su tiempo. Partiendo de las interesantes preguntas que se hacen —¿qué es un buen médico?, ¿qué es ser una buena persona para lograrlo?—, las respuestas que nos dan son intemporales y válidas hoy para cualquier médico en cualquier país desarrollado. Quizá los médicos de lengua española puedan aprender del error ajeno y tomar nota de estas sensatas reflexiones para no caer en los mismos errores. Quienes pueden dar la vuelta a una situación creada, afirman los autores, no serán los políticos, ni el mercado, ni la ciencia; serán los médicos individualmente, será su personal reconversión a los ideales perdidos, su transformación moral. Pero desde la realidad, teniendo en cuenta las fuerzas reacias de la sociedad y tras superar lo que ellos llamaron la mentalidad de asedio; en suma, haciendo emerger, poderosa y firme, una verdadera comunidad moral médica.
Los médicos tienen que asumir sin rebeldía que ser médicos implica una diferencia. Y que la búsqueda de esa diferencia —qué es un buen médico— solo pueden hallarla desde una concepción virtuosa de la profesión. Esta sería la mayor urgencia. La confusión sobre lo que hacer obliga a los médicos a pensar y tomar nota de lo que ocurre en un país tan importante como Estados Unidos. Casi se pueden transferir sus cuitas. Hoy día, los políticos, los pacientes, los especialistas en ética y los propios médicos, cada uno según sus motivos, urgen a los médicos a concepciones muy desviadas de la ética médica tradicional. Los legisladores quieren convertirlos en guardianes del gasto y de los recursos; los pacientes demandan autonomía absoluta y ven a los médicos como meros instrumentos; muchos bioéticos quieren cambiar el modelo fiduciario por un simple contrato; los administradores de la empresa privada, convertir a los médicos en empresarios, en competidores e instrumentos de su propio beneficio, etc. Los médicos son demandados por hacer mucho y por hacer poco, y los incentivos fiscales, que primero tratan de modificar el comportamiento del profesional, después se convierten en castigo por ello mismo.
¿Qué hacer? ¿Es posible en este medio pedir a los médicos la práctica del desasimiento de sus propios intereses? Al lector de este libro, al médico con interés por la realidad del ejercicio en el que anda, esta catarata de reflexiones (a lo mejor lejos de ser representativa de su país) no puede dejar de interesarle, aún más, de interrogarle e incluso de fascinarle. Con mayor o menor radicalidad, la transformación de la ética profesional de siglos es una realidad. En tal sentido, la caja de Pandora abierta por Pellegrino y Thomasma hace un cuarto de siglo, pese a la disimilitud con las formas preferentes del ejercicio en muchos países —y en particular cuando el acceso a la salud se va haciendo universal—, asume una poderosa función crítica e incluso profética frente a la indolencia por la inacción y la pérdida de tan importantes valores.