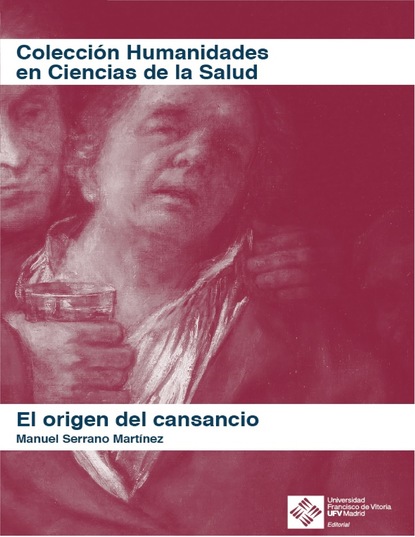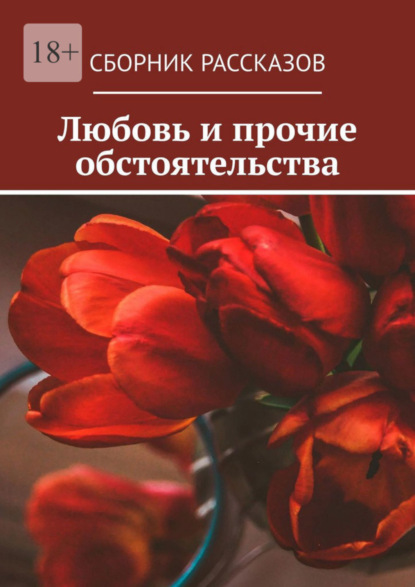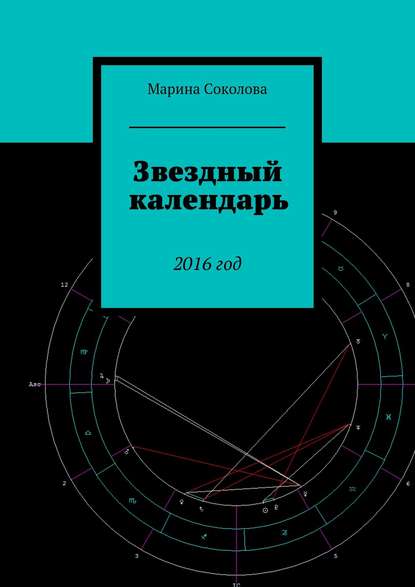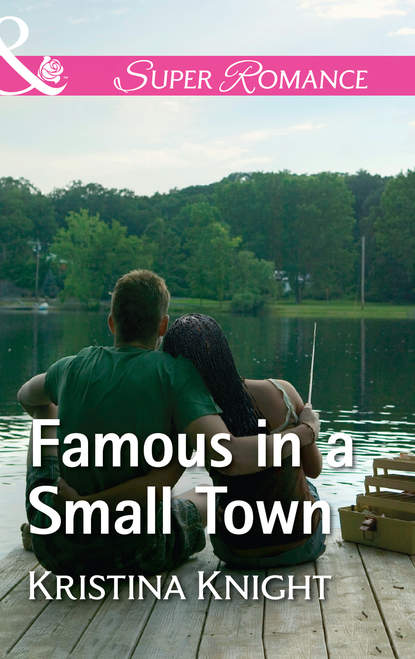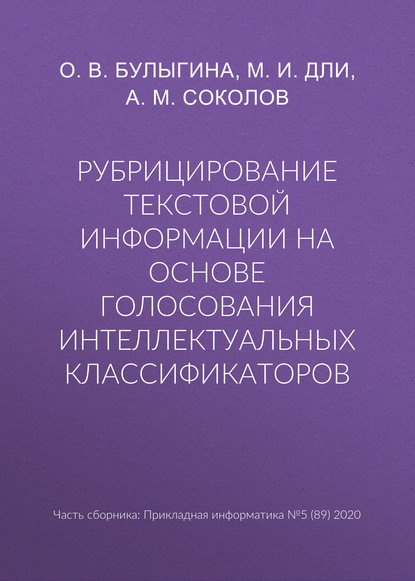Las virtudes en la práctica médica
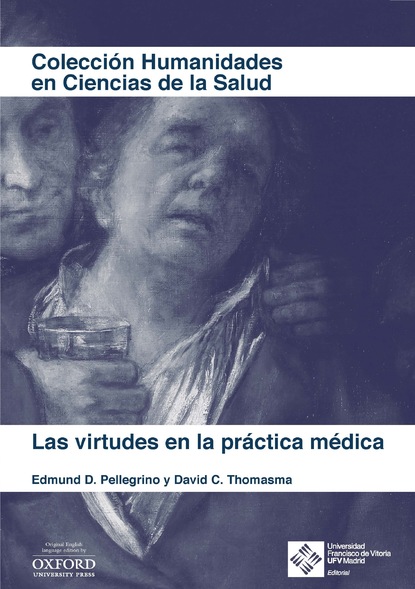
- -
- 100%
- +
Como fuera su estilo, los autores no dejan las respuestas abiertas, inconclusas, sino que las argumentan y responden con precisión. La gran pregunta seguía abierta: ¿por qué la medicina y demás profesiones de la salud están llamadas a un estándar superior de comportamiento ético? Aunque la gran virtud del desprendimiento moral en el acto médico será contemplada en un capítulo ulterior del libro, los autores adelantan aquí las cinco características de la relación de sanación que, en su opinión, articula la respuesta. La primera característica sería la vulnerabilidad del enfermo y la desigualdad que se establece en la relación médico-paciente. Una idea real en la mayoría de los casos, y lo contrario en otras formas de ejercicio, donde la presión sobre el profesional se vuelve determinante. En todo caso, de esta desigualdad se desprenden y se imponen las obligaciones morales al médico. Después, será la naturaleza fiduciaria de la relación, la necesidad de confianza entre paciente y médico, hoy amenazada o excluida en algunas formas contractuales del ejercicio. En tercer lugar, la propia naturaleza de las decisiones médicas, que combina lo técnico y lo moral. El médico ha de ser competente en lo primero, pero el bien del enfermo, al que también responde, lo obliga al respeto por la autodeterminación del paciente, salvo que sus propias creencias se lo impidan. En cuarto lugar, una clave importante, original de los autores, el hecho de que el conocimiento de la medicina ha sido facilitado por la sociedad para su propio bien. No es un conocimiento ordenado al exclusivo interés del profesional. Aunque lo piensen, los médicos no poseen el monopolio del conocimiento médico, aunque disfrutan y necesitan de una amplia libertad discrecional para ejercerlo. La idea es que los médicos son sus administradores, sus mayordomos, pero no sus explotadores. Por fin, el quinto argumento de los autores es un hecho real: en la práctica médica no se puede llevar a cabo ninguna orden, ninguna política, ninguna regulación sin el asentimiento del médico. Él es la vía común final de todo cuanto suceda al paciente, el responsable de cuanto bueno o malo se realice sobre él. Y por ello nunca puede ser un doble agente; o sirve al interés preferente del paciente o sirve a sus propios intereses o a los de las instituciones a las que se vincula.
La otra gran pregunta es si en estas o similares condiciones del ejercicio los médicos pueden ser éticos. Pellegrino y Thomasma dedicarán un amplio espacio a contestarla. Pienso que su reflexión, aun no asumida en plenitud, hará mucho bien a los buenos médicos, en particular a los valientes, a los que se debaten en unas condiciones que no desean, pero luchan por mantenerse en sus convicciones. La respuesta de los autores es toda una declaración de compromiso con el enfermo y contra los vicios de la medicina privada. ¿Cómo, ante esta confusión, se puede pedir a los médicos virtudes y desprendimiento, cuando el pluralismo moral es creciente y el amoralismo está a la orden del día? La respuesta de los autores puede no ser aceptada o solo en parte, pero a los efectos del libro revela las bases primarias que fundan el concepto de healing, de ‘sanación’, ya antes aludido.
¿Es posible hoy ser un médico ético con plenitud de integridad? Los autores van a responder con toda su artillería: con la recuperación de las virtudes médicas y la idea de comunidad moral, de una comunidad sensibilizada que saltara en defensa de los más atacados como primera providencia, pero con una seria autocrítica de sí misma, de su responsabilidad en la crisis moral de la profesión, del «lamentable estado de los cuidados médicos» a la fecha del escrito; con la denuncia de todo el complejo de intereses específicos que rodeaba la medicina de su país, del ethos del mercado repleto de publicidad, de exigencias y de administradores de los objetivos empresariales, de los fines de lucro de los hospitales, del papeleo sin sentido, etc. Los autores lo resuelven con claridad: los médicos han de posicionarse frente a los males de dentro y frente los males de fuera, sobre el peligro que todo ello representa para los enfermos.
Es palpable al lector la repulsa de los autores al modelo de mercado sanitario, más que libre, libertario, que percibían. A lo que seguirá una larga reflexión, siempre desde la perspectiva norteamericana y del déficit de atención médica que sufría una parte del país. El lector va constatando las cuestiones que serán objeto de los capítulos siguientes. Y el leitmotiv de que, para recuperar la belleza de la profesión, ellos solo confían en los hombres de la medicina clínica. Las últimas notas son expresivas: «Esto implica un papel para la ética de la virtud, sin importar el modelo de relación médico-paciente que adoptemos». Pero primero es la cruzada para ser buenas personas, humanas y virtuosas, que lo demás vendría por su paso.
El capítulo 4 completa la primera sección. Un texto comprimido donde los autores concretan la relación de las virtudes con la ética biomédica o principialismo. Aunque las virtudes adquieren su verdadera dimensión en el seno de una comunidad moral, también deben estar relacionadas con los principios y las reglas morales. Sin embargo, como la sociedad está en continua evolución y los principios cambian, es claro que esto también influye en la moralidad interna de la medicina. En este nuevo escenario surgen problemas, el más importante de ellos que la medicina no puede estar sujeta a los caprichos de la sociedad. Además, la cultura se hace cada vez más pluralista, y muchos presupuestos culturalmente afincados pueden cambiar, creando confusión en muchos ciudadanos: lo que unos quieren otros lo rechazan. En medio de esta arena movediza, ¿es posible fijar unos determinados fines de la medicina que operen como el telos de una medicina moderna, al que las virtudes puedan enriquecer?
Los autores proceden a reflexionar sobre estos fines recordando la noción de principios prima facie de Ross de la ética biomédica y sus limitaciones, y pasan a su alternativa, aquella que Sulmasy ha denominado esencialismo. El fin de la medicina, como mantuviera Aristóteles, es la salud y, de forma más inmediata, curar; y cuando esto no es posible, ayudar al enfermo en sus sufrimientos y limitaciones. Los autores retornan a su conocido bien principal, que se interrelaciona con el fin de la salud, el bien del enfermo ya considerado. En su modelo, la beneficencia pasa a ser el gran requisito, un principio que ahora incluye el respeto por la autonomía del paciente, porque violar los valores del enfermo implica violar su persona y, por tanto, una acción maleficente.
Un conjunto de reflexiones bien trabadas revela la confianza de los autores en su modelo. La beneficencia así entendida se convierte en una guía para la acción, el telos primario de la sanación. Pero tienen claro que el enfoque teleológico mantenido no constituye en sí mismo, por desgracia, un sistema completo de ética médica, y que hay que vincular las obligaciones y sus principios básicos con la ética de virtudes. Desde esta perspectiva, el enfoque de los cuatros principios de Beauchamp y Childress, aun reconociendo sus insuficiencias, no debería abandonarse y, además, debería ser mejorado.
Pellegrino y Thomasma reflexionan sobre las diferentes relaciones de la autonomía y cualesquiera modelos de ética médica; también sobre el atractivo mundial adquirido dentro y fuera de la medicina, convertida en símbolo de la resistencia al mal uso de la autoridad por los profesionales, las instituciones y los Gobiernos. Un freno al enorme poder del conocimiento experto, pericial, tan presente en la sociedad. En este contexto, desarrollan un rico discurso acerca de los beneficios y peligros de la autonomía aplicada a la medicina, que aun así «no vician […] su validez como principio moral». Se centran en el apasionante tema de los conflictos de la autonomía con la beneficencia para llegar a su conocida jerarquía del bien del enfermo, que habían desarrollado en For the Patient’s Good y que tan bien ordena y resuelve estos choques. Con buen sentido práctico, en las reflexiones finales responden a tres preguntas. La primera: ¿cómo resolver los conflictos entre principios prima facie? Las segundas: ¿cómo incorporar otras fuentes de conocimiento ético? y ¿cuál habría de ser la relación de la filosofía formal con la ética médica?
Como en el caso anterior, el lector recibe una reflexión positiva del papel jugado por los cuatro principios, que no pasa por alto la dificultad central de estos, la carencia de un mecanismo de ordenamiento externo. De las distintas opciones manejadas, la idea de mantenerlos pero complementarlos con otras teorías, y la de fundamentarlos en la relación médico-paciente aparecen como las más adecuadas. En realidad, lo que ellos proponen son las virtudes. Aludiendo a las fuertes críticas que el principialismo había recibido, parece evidente que Pellegrino y Thomasma, desde su perspectiva secular, deseaban permanecer en el seno de una ética civil, humanista y con potencial de ser reconocida por la profesión. Como ellos escriben, «se puede estar de acuerdo en las críticas, sin estar de acuerdo en que ellas acaben con los principios, a menos que sean reemplazados adecuadamente». Y eso, obviamente, era pronto para saberlo.
La sección siguiente inicia la propuesta de los autores sobre la necesidad de las virtudes médicas. El capítulo 5 aborda la virtud de la fidelidad del médico a su paciente. Se trata de proteger la relación de confianza entre ambos, imprescindible, que permite la beneficence in trust la ‘beneficencia en confianza’, el desarrollo del bien del enfermo, de la beneficencia en un clima de respeto y confianza mutua. Para los autores, la confianza es indestructible; sin ella, no se podría vivir en sociedad. Pero esta confianza es problemática en los estados de dependencia y enfermedad. Como ellos dicen, nos vemos obligados a confiar en los profesionales y necesitamos la ayuda de los médicos. Paradójicamente, esta realidad está siendo cuestionada hoy en algunos ámbitos e incluso percibida como una ilusión irrealizable. Pero una consistente información de lo que ocurre en la relación médico-enfermo revela al lector la imposibilidad de eliminar, al menos del todo, el factor confianza en las relaciones profesionales.
Por otra parte, la desconfianza en los médicos (como en los abogados) no es un fenómeno nuevo. Siempre ha habido profesionales corruptos e incompetentes. Para los autores, en las dos o tres últimas décadas, las fuentes de esta desconfianza en su país se habían visto reforzadas por una variedad de circunstancias: por las denuncias médicas, el negocio de la salud y su propia publicidad, el mal estilo de vida de algunos médicos, determinadas políticas de los hospitales (rechazables), la práctica del prepago de muchos centros, la pérdida del médico generalista y el auge de las especialidades, y así una larga lista que no procede ahora contemplar. La más seria erosión de la confianza ha sido la emergencia de una verdadera ética de la desconfianza, de un ethos nuevo, sobrevenido, que afirma la imposibilidad radical de la confianza en las relaciones profesionales. Los autores pasan revista a los efectos nocivos de este planteamiento y sus causas, que sería un infantilismo no reconocer. Una larga reflexión es ofrecida al lector médico desde la experiencia para, desde los argumentos, reencontrar el camino de la confianza. La virtud de la fidelidad a la confianza del enfermo se revela imprescindible a la causa de la beneficencia. No puede haber beneficencia sin confianza.
Pero han cambiado las cosas, la sociedad y la relación médico-paciente —y la confianza en el médico—, que ya no puede preverse absoluta como antaño; la preeminencia del principio de autonomía y el posible conflicto de intereses entre médico y paciente requieren de una concepción más restringida y realista. Pero, como la confianza es indispensable, la nueva pregunta sería: ¿qué se debe confiar al profesional? Los autores mantendrán que los pacientes no deben confiar al médico la totalidad de su visión del bien, y los médicos tampoco asumir que se les ha dado un mandato tan amplio. Solo si el paciente lo faculta, el médico no puede negarse, pues de lo contrario representaría un abandono. En cualquier caso, el papel del médico es alentar a los pacientes a participar en las decisiones clínicas sobre sus personas. La fidelidad a la confianza les impide toda manipulación, coacción o engaño. Pero esto exige familiarizarse con el modo de ver y los valores de su paciente, y anticiparse a las posibles decisiones críticas: la resucitación cardiovascular, el modo de morir o el aborto, entre otras. Es obvio que, al conocer o adelantar estas decisiones, el médico debe saber si tales exigencias son contrarias a sus propias convicciones, que, de darse, pueden plantearle la opción de dejar el caso. El lector podrá comprobar la minuciosidad con que los autores afloran las realidades más complejas de esta relación, porque nunca justifican la aceptación por el profesional de una ética de la desconfianza. Es evidente, desde una óptica española, la desconfianza que los propios autores muestran hacia el tipo de médico que les sirve de testigo. Y es evidente que la ética de la virtud por parte del profesional, la condición de hombre de carácter, aparece como indispensable para llevar a efecto el modelo de confianza que proponen.
A tenor de lo escrito en The Virtues in Medical Practice, parece claro que en los noventa la confianza de los pacientes en los médicos de su país, en regímenes de práctica privada, era de reserva y desconfianza. Los profesionales ya no podían esperar ser fiables simplemente porque eran profesionales. Una percepción que no es extrapolable a todos los países; por ejemplo, a nuestro país, donde la imagen del médico —quizá menos excepcional que la de décadas atrás— es buena o muy buena. Este hecho abre la expectativa de si la presencia de una fuerte socialización de la medicina y la presencia de la medicina privada en paralelo, en un marco de fórmulas mixtas, es la respuesta más satisfactoria para la sociedad.
Para los autores, en la recuperación de la confianza es esencial la virtud del agente, como también la idea de que la confianza del enfermo debe ganarse y merecerse por el rendimiento y la fidelidad a sus implicaciones. «Claramente, una ética de la confianza debe ir más allá de una ética basada en principios o en deberes a una ética de la virtud y el carácter». También a una reconciliación entre la autonomía del paciente y la beneficencia del médico, subrayan, volviendo a su noción de beneficencia en confianza. Cualquier obstáculo por vencer vale la pena, lo contrario degenerará en una ética minimalista y legalista, que no es ética, sino mera relación de autodefensa.
En el capítulo siguiente, la virtud elegida es la compasión. La crítica más extendida a los médicos de su país, por estos años, era el déficit de compasión que perciben los enfermos. La sociedad pide a los profesionales de la salud y a las instituciones que, además de conocimientos y habilidades, muestren más atención a los apuros de los enfermos, una mayor cercanía. Es la gran preocupación de los autores y la determinación de escribir el libro. En medicina, el acto médico en cuestión es el acto de sanar, el acto de ayuda y cuidado. Pero la compasión es el rasgo de carácter del profesional que da forma al aspecto cognitivo de ese mismo acto clínico, necesario para adaptarse a la situación peculiar de cada enfermo. A lo largo del capítulo, los autores abordarán los diferentes aspectos de la compasión como virtud, como acto moral y como acto intelectual; y digo acto, y no actos, porque todos estos perfiles conforman juntos la realidad dinámica de los actos de compasión. Es muy interesante la investigación semántica que incluyen para identificar con pureza los rasgos de la compasión y sus diferencias con la empatía, la misericordia y la pena, el impacto que sigue al hecho de dar lástima, etc. En suma, sentimientos estrechamente relacionados pero diferentes. La compasión es algo distinto, que puede exigir de un plus de voluntarismo y generosidad, tal vez de realismo. Y esto convoca la importancia del hábito racional de la compasión, el sentimiento recíproco de los enfermos de estar bien atendidos, no como resultado de una rutina profesional, sino como un amigo que te ayuda en esos difíciles momentos.
El capítulo 7 vuelve a la mayor relevancia de la virtud; todas las virtudes la poseen, pero la prudencia con especial realismo. Sin embargo, la prudencia no es una virtud sobresaliente en nuestros días, pues se la confunde con la timidez, con la falta de voluntad para asumir riesgos, con un pragmatismo de vía estrecha y con otros significados. No fue así en la historia y no lo es hoy, aunque no se reconozca. En el mundo antiguo y medieval, la prudencia fue la virtud dominante. Expresiones que oímos con frecuencia, «vivir a tope», «ganar a cualquier precio», «triunfar a toda costa», «vivir que son tres días» y otras, revelan en su frivolidad algo más que el chiste, expresan la ansiedad de una sociedad, la desconfianza en las personas y en la felicidad. Para los autores, la urgencia de encontrar un nicho que asegure la propia existencia, la aventura de sobrevivir en una sociedad difícil y no pocas veces agresiva; un tráfago, en fin, de actividades inadecuadas para la serenidad y la reflexión, para el ejercicio de la sabiduría práctica, de la phronesis, como la denominó Aristóteles: la capacidad de discernimiento moral, de ver qué elección o curso de acción es el que mejor conduce al bien deseado, como, por ejemplo, a la sanación de un paciente.
Para los autores, la verdadera prudencia es una virtud indispensable de la vida médica, esencial al telos de la medicina, al bien del enfermo y al bien del propio médico para su realización personal. Un texto pleno de reflexiones cultas y sabor a experiencia vivida que enriquecerá al estudioso, en confirmación a sus esperanzas. Con una mente en el gran estagirita y otra en Tomás de Aquino, su fiel intérprete para la eternidad, la prudencia toma en cuenta la sabiduría de la phronesis y se extiende a las virtudes sobrenaturales de la fe, la esperanza y la caridad, aquellas que elevara Tomás, para quien la virtud de la prudencia, la recta ratio agibilium, es la forma correcta de actuar. Aunque por sí misma no nos garantiza la certeza, afirman los autores, nos dota de la capacidad de enjuiciar una situación con objetividad, de forma ordenada y en línea con el fin deseado del bien que buscamos para nuestro enfermo, siempre contando con su opinión y los medios de que disponemos.
En medicina, la prudencia se puede enfocar de dos maneras, como el bien para los seres humanos y como el bien para el trabajo que hacemos. En este capítulo, los autores se fijan en este segundo aspecto, en la excelencia moral que hace que una persona realice bien su trabajo. Un marco de acción que en medicina es el encuentro clínico como arquetipo de acto médico. Si tenemos claro que el fin esencial de nuestro hacer es un acto de sanación correcto y bueno, el hombre prudente sabe que no puede escuchar y obrar de modo precipitado, aun cuando esto pudiera ser posible, cosa que la medicina permite en función de la prepotencia del profesional y la debilidad del paciente. Pero el médico prudente sabe que la sanación es una empresa práctica que requiere la fusión de la competencia y el juicio moral. Y que una acción frívola, alocada, puede retrasar de forma maleficente un buen juicio clínico. Mil casos demuestran esta realidad. Si todas las virtudes médicas son necesarias para una buena medicina y la satisfacción del buen profesional, «la prudencia es la piedra angular o la virtud que armoniza la forma en que se expresan las otras virtudes en cualquier situación clínica».
Pellegrino y Thomasma contrastan, por ejemplo, la virtud de la compasión y el tratamiento de un enfermo por su médico. Si este es demasiado compasivo y comparte en exceso su angustia y sufrimiento, puede perder la objetividad, y también la orientación a los fines curativos que una situación grave demanda; o quizá no sea capaz de desentrañar lo que el enfermo quiere por alentar algún prejuicio erróneo. Es precisamente aquí donde entra en juego la virtud de la prudencia, que permite al médico evaluar la situación, dejar claros los presupuestos esenciales del paciente, los medios con que cuenta, los riesgos que su dictamen puede incluir y las circunstancias del paciente y su familia. Esto es, el punto de equilibrio en su forma de actuar, la distancia necesaria, su capacidad y habilidades o, en el mejor de los casos, el abandono de la relación profesional si su conciencia se lo demanda. Dilemas similares tienen lugar en la aplicación de todas las demás virtudes. Los autores recuerdan que aquello de informar de un mal demasiado pronto (como el de un MIR precipitado en la sala de urgencias) o, al contrario, informar demasiado o demasiado tarde puede ser dañino. También el hecho de mostrarse demasiado optimista y elevar las expectativas de un tratamiento y las esperanzas del enfermo de forma poco realista. O hacerlo de manera cruda, desalentando la búsqueda de otras opiniones y sembrando el mayor desaliento. En esta línea y en mil otras situaciones, la prudencia del médico se revela fundamental a los objetivos de la sanación y el bien del enfermo.
El capítulo 8 aborda la virtud de la justicia. Estamos ahora ante una reflexión amplia y contundente que mezcla la dimensión epistemológica de la justicia con la ética de virtudes, por un lado, y la virtud de la justicia y las obligaciones morales, por otro. La relación de la justicia con los cuidados de salud se abre a consideraciones diversas, como el buen uso de los recursos, el papel del médico como controlador del gasto y el caso especial de los ancianos, la limitación de recursos ante el fenómeno de la prolongación de la vida, etc. Cuestiones de marcado talante social y política sanitaria, de economía de la salud, en las que Pellegrino como gestor tenía una viva experiencia, siempre en la perspectiva de su país, la de una nación de fuerte vocación individualista y de una medicina de impronta liberal y de mercado.
Las discusiones sobre la virtud de la justicia, incluidas las cuestiones del acceso a los cuidados de salud y el control del gasto acaban siendo públicas, porque involucran el bien común y, por ello, es fácil olvidar que, como virtud, la justicia es dar lo debido a otra persona —lo que le corresponde—, la necesidad de diferenciar lo debido en función del bien común y del bien individual. Desde su reflexión académica, los autores optan por abordar ambas visiones de la justicia. Respecto de la primera, mantienen que en la relación médico-paciente la justicia señala al paciente como receptor del bien de la persona, que implica una delicada atención a su persona y sus valores. En la reflexión sobre los deberes, Pellegrino y Thomasma diferencian la noción de justicia como el requisito de una sociedad pacífica, donde todos tengan protección de sus legítimos intereses, pues solo así se puede garantizar la felicidad de todos. Como virtud, la justicia funda sus raíces más profundas en el amor, pues es como una extensión de la caridad que debemos para con otros. Y una fuerte afirmación: la idea de que no hacer justicia sería recaer en el interés propio, pasar del amor a otro amor, al amor propio. Lo veremos más claro en la virtud del desprendimiento. Una justicia, en suma, que trasciende la justicia legalista. De ahí que no se pueda ignorar a los que sufren, los pobres, los atribulados, los oprimidos y los marginados. La justicia impulsada por el médico, en tal caso, no se desprende solo de la virtud en sí, sino que se ilumina como beneficencia en la confianza y, en los casos extremos, a través del compromiso religioso de cuidar a los más vulnerables en los entornos apropiados.
Como era de esperar, el conflicto entre los principios de autonomía y justicia salta al análisis de los autores. Interesante la idea de que la justicia posee un cierto estatuto de prioridad para determinar en cada caso lo recto y lo bueno, en la medida en que, además de una virtud, es un principio. Ante una autonomía desatada que puede generar daños a terceros, la virtud de la justicia pone límites, como en el caso del paciente VIH positivo que se niega a revelar su condición a sus parejas. Por su misma virtud, la justicia nos obliga a respetar la autonomía de nuestros pacientes, salvo cuando esta dañe la libertad del médico como persona y ser humano o se niegue a un aborto o una eutanasia, a los actos que rechaza en conciencia. Los autores reclaman, y con razón, algo escasamente comprendido: la necesidad de que, por razones éticas, se diseñen mecanismos ágiles para dar por rota una relación médica. Una cuestión que en otros trabajos Pellegrino reclamará como objeción de conciencia.