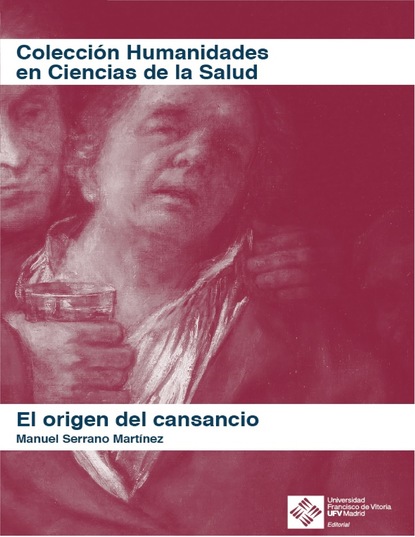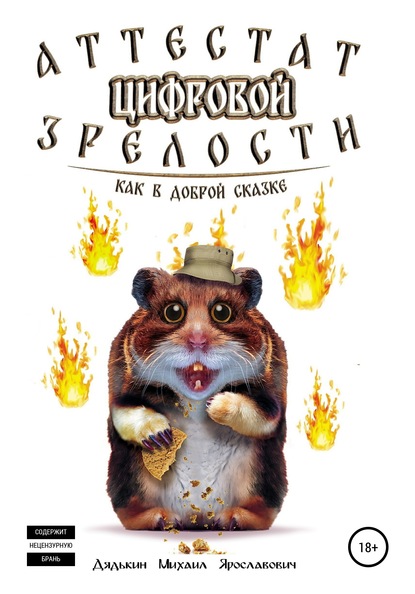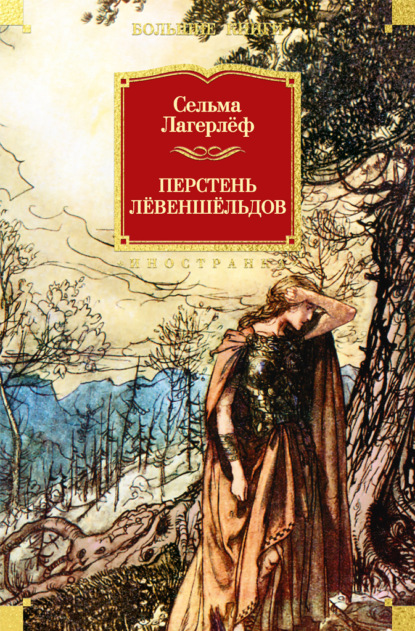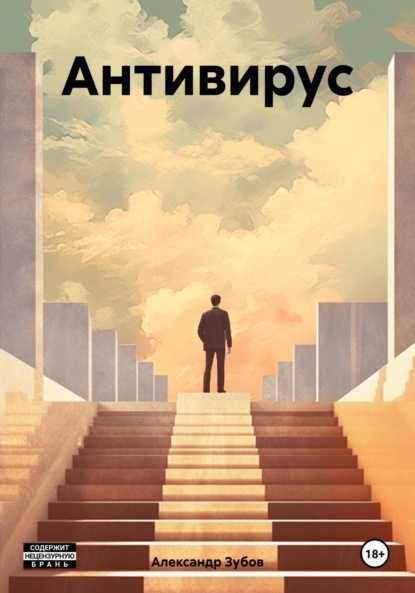Las virtudes en la práctica médica
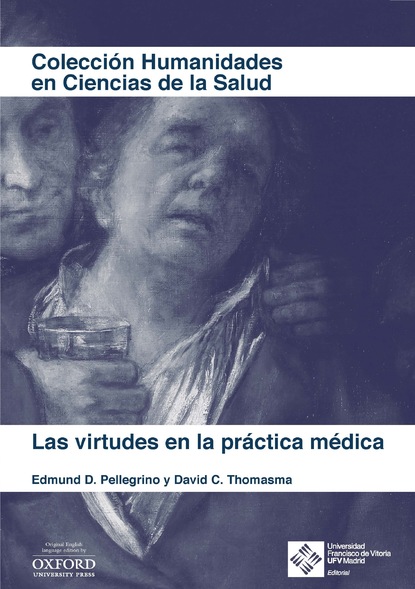
- -
- 100%
- +
El discurso se extiende en interesantes reflexiones sobre temas candentes de economía de la salud, como el debate de los recursos, aunque en un marco de la sanidad que puede resultar lejano a muchos. Los autores no cejan en su crítica a la condición de médico y empresario de la salud en un mercado no intervenido, y la dificultad de hacer compatibles los ethos de la medicina y del negocio. Denostan con fuerza las maniobras de muchos hospitales, los hábitos del skimming y del llamado dumping, intolerables en un país con un sistema mixto de medicina gestionada, pública y privada. Su crítica se extiende al papel del médico como guardián del gasto: «Un ojo en el bien del paciente y otro en la institución que le contrata». Los autores reconocen que solo los países más avanzados sostienen que tener un acceso igual a los cuidados de salud es un derecho de todos los ciudadanos; lamentablemente, Estados Unidos no está a esa altura.
El alargamiento de la vida es una realidad demográfica universal y su consecuencia el incremento de los costes de los servicios de salud. Nadie tiene muy claro qué hacer para mantener un nivel de justicia en las prestaciones y un freno al crecimiento de los gastos. Algunos, como Daniel Callahan, uno de los padres de la bioética, llevaban años argumentando que la sociedad debería limitar las prestaciones de alta tecnología a partir de cierta edad. Desde un realismo crudo y solo atento a los números y los balances, esta fórmula podría atenuar los costes sanitarios. Desde el punto de vista moral, y sobre todo político, la tesis se vuelve insostenible. Una visión integradora del problema, una vez en marcha todos los posibles mecanismos de ahorro, es adelantada por Pellegrino y Thomasma, la cual sintetizamos: 1) la respuesta debe ser flexible y la relación médico-paciente ha de quedar intacta; 2) la igualdad de trato a efectos de atención a la salud ha de ser para todos, es decir, universal; 3) el establecimiento de los posibles límites será previo acuerdo de los médicos y, por lo tanto, determinado de modo científico y deontológico; 4) algún tipo de control público debe existir; 5) se promoverán las decisiones anticipadas de los enfermos sobre los cuidados; 6) los resultados de cualesquiera estrategias serán revisados anualmente; 7) los planes enfatizarán la prevención de las enfermedades y el bienestar de los pacientes —su calidad de vida— sobre el empecinamiento en el alargamiento de la vida, y, por fin, 8) la conciencia de cuidar a nuestros ancianos forma parte de una revolución social que se demandará a toda comunidad justa, sin discriminaciones por razón de edad.
El capítulo 9 contempla la virtud de la fortaleza. Su lectura me ha fascinado por la claridad y brillantez con que se expone la dificultad del médico en el entorno gestionado actual, privado o público. Mantienen los autores que ninguna otra virtud, salvo tal vez la templanza, es más difícil de practicar con los mimbres actuales que gestionan la medicina. Frente a una libertad originaria para practicar la medicina sin restricciones, esta se ha visto erosionada, y no solo por el envolvimiento en normas gubernamentales y de terceros —el mercado y los seguros médicos—, sino por el fraccionamiento de la comunidad. No voy a detallar los ejemplos de Pellegrino y Thomasma, que el lector profesional entenderá sobradamente, pero escogeré algunos que son universales. El primero es la aparición de estructuras de gobierno cada vez más gestionadas para el ejercicio privado y público de la medicina. En unos casos, será el peso de la burocracia; en otros, la frecuente decepción de la carrera profesional. Como dicen los autores, «ejercer valientemente en un ambiente de medicina corporativa será cada vez más difícil». Mientras exista una creciente demanda de médicos que sirvan como buenos jugadores de equipo —que acepten las reglas de juego de los sistemas que se imponen—, defender los intereses del enfermo o negarse a regulaciones por razones de conciencia está mal visto y reduce el número de los que quieren hablar valientemente. «Hablar puede marcarle a uno como un tipo difícil o no válido como jugador de equipo. Algo que puede comprometer una carrera, provocar la pérdida de referencias o alejar a los pacientes».
Desde estas aproximaciones, la fortaleza médica es definida como la virtud que inspira la confianza de los médicos en que resistirán la tentación de disminuir el bien del paciente, ya por sus propios miedos, o por la presión social y burocrática, y en que usarán su tiempo y su capacitación de manera ingeniosa para conseguir los mejores bienes para sus enfermos. Para los autores, la virtud y el sacrificio no brillan hoy en nuestras sociedades despersonalizadas, o en los ambientes de médicos convertidos en apóstoles de la legalidad, en la frivolidad de convertir el aborto en un progreso siguiendo las ideologías del mundo, cuando la licuación de la ética médica arrasa en una determinada comunidad de médicos. Como afirman los autores, «en nuestros días los valores personales son difíciles de preservar en un entorno despersonalizado de la asistencia». También juega la pérdida del ideal histórico de médico de cabecera, del médico amigo —en España sustituido por los médicos de atención primaria, una rama ejemplar de nuestra práctica—, algo frecuente en muchos países, o su sustitución por la atención directa del especialista, con frecuencia un desconocido en quien poner nuestra confianza. No es raro, pues, que el paciente se sienta distanciado del médico ni que el médico, sintiéndose mero instrumento del paciente, también lo haga. La sombra de los litigios en su país y la falta de tiempo para una vida personal puede llevar al agotamiento profesional.
Las raíces morales de la fortaleza han sido segadas en las sociedades modernas, a falta de esa comunidad de valores que nutre el sacrificio de las recompensas inmediatas por las futuras. El panorama que diseñan los autores al término del siglo no anima a imitar el modelo norteamericano, al que nos arrastraba la lectura del Pellegrino de la etapa de la educación médica. Como finalmente sentencian, «el espíritu y las virtudes (médicas) se hallan encapsulados en los legalismos». En este entorno, nadie quiere correr riesgos; el silencio parece más rentable. Nadie, por supuesto, «quiere ser acusado de actitudes religiosas o de grados de idealismo poco realistas». La síntesis del capítulo es pesimista, pero la exigencia de la virtud es siempre actual, basta tenerla dentro y buscar el modo inteligente de ejercerla y de no herirse a uno mismo. «A pesar de la significativa evidencia de ruptura de la civilización occidental, queda aún suficiente decencia para alentarnos a promover los ideales de la virtud».
El capítulo de la templanza como virtud nos ofrece una extensión de su sentido clásico, que responde a una difundida mentalidad del mundo sanitario de vanguardia. Como los autores concluyen, «en una sociedad como la nuestra [norteamericana], con sus problemas de pobreza, de falta de vivienda, de acceso a la asistencia sanitaria y de denigración de los más débiles, debemos mantener una constante vigilancia para proteger a las personas del infratratamiento —del abandono— y del sobretratamiento inapropiado. En ambos casos, habremos de guiar nuestra tecnología hacia los mejores objetivos humanos. En esto consiste la templanza médica».
De modo tradicional, la templanza se ha concebido como la virtud que controla los apetitos por la comida, la bebida y el sexo. Para los autores, la templanza se puede reconocer hoy perfectamente como una virtud médica. Las mayores tentaciones de nuestro tiempo son los excesos de todo tipo. Conocerlo todo, experimentar todas las sensaciones, parece representar el objetivo de las sociedades ricas, plurales y viejas; donde, por oposición, las personas de talante templado pueden parecer aburridas o incluso reprimidas. Basta ver la arrogancia y la inmodestia de tantos y tantos aparentes iconos de la sociedad. Pero «el corazón y el alma de una vida virtuosa incluyen la templanza», afirman los autores. Que significa el dominio sobre el deseo, un autodominio del individuo desde la razón; más que un hábito, una verdadera sabiduría. Los autores encuentran en santo Tomás las claves profundas de esta virtud que nos eleva a una existencia inteligente, imposible sin todas esas virtudes acompañantes de la templanza —la sobriedad, la abstinencia, el ayuno, la castidad, etc.—, que dominan los excesos, los gastos desmedidos, la gula, la lujuria y otras pasiones dominantes.
Se ocuparán de dos grandes reflexiones. La atracción desmedida de algunos por el dominio radical del cuerpo y la mente de las personas —por jugar a ser Dios— y la responsabilidad de los profesionales por el uso adecuado de la tecnología. Dos cuestiones en que la virtud de la templanza se enfrentará a la cultura de masas que implica nuestro tiempo, a la búsqueda del yo y el aplauso por encima del esfuerzo orientado a fines, e igualmente a la presencia en los medios del argumento, y no de la verdad, a la sumisión a lo políticamente correcto, a las corrientes transgresoras como líderes del siglo, a renovar, impactar o morir. En el mundo de la profesión médica se ha dicho con descaro: o publicas o no existes, estás muerto.
En esta asintonía de comportamientos, se puede injertar la idea de jugar a ser Dios: el problema de la templanza en medicina en un tiempo donde la tecnología aplicada al hombre ha alcanzado extraordinarios éxitos. Esto puede llevar a un nuevo paternalismo, en el sentido de que el nuevo poder tienta a estos médicos a creer que saben con certeza científica lo que es mejor para sus pacientes, cuándo deben prolongarles la vida, cuándo acortarla, cuándo la opinión del enfermo carece de la imprescindible competencia, cuándo y por qué no producir embriones, cambiar los sexos, modificar a voluntad el sexo de los embriones, etc. Y una creciente convicción: la de que el poderío de la investigación aplicada y de la tecnología, que se autonomizan a sí mismas, hacen dependiente al profesional que las maneja; no por virtud de su eficacia, sino por esa tentación eterna de dominio, de deseo de poder, que el hombre experimenta.
Los ejemplos de una tecnología enloquecida —como la califican Pellegrino y Thomasma— son muchos, pero su mayor inquietud se posa sobre los momentos trascendentes del hombre en el principio de la vida y en su final. Las diferencias entre la beneficencia y la maleficencia del médico van siendo ignoradas, asentadas ahora sobre un voluntarismo dependiente de la cultura, aparentemente ajeno a la responsabilidad moral individual del agente que ejecuta las acciones. Las reflexiones sobre la eutanasia, el poder de manejar la muerte y, por lo tanto, la vida, por un lado, y la posibilidad de alargarla a toda cosa o de acortarla, por otro, son contempladas. También la tecnología reproductiva, siempre utilitaria y bien vista por la sociedad, pero insensible a la realidad identitaria del embrión humano y a su carácter de persona, como afirmara nuestro filósofo Zubiri, en febril apertura a las incursiones más atrevidas sobre el genoma y el misterio del hombre, una dinámica que tanto ha preocupado a Habermas.
Para los autores, solo la virtud de la templanza —con la que siempre coopera la prudencia— permite a la ambición del investigador o del clínico sopesar su poderío tecnológico y el bien del enfermo, que es el bien máximo a respetar. Solo la virtud de la templanza, el dominio sobre su propio dominio tecnológico, permite al médico lograr el equilibrio adecuado entre el sobretratamiento y el tratamiento insuficiente o claramente transgresor. En suma, el desafío de evaluar moralmente los beneficios y los riesgos de un tratamiento a corto o largo plazo sobre ancianos o personas muy debilitadas, demenciadas o moribundas que no pueden ejercer su autonomía. La templanza frena las decisiones técnicas fáciles, las tecnosalidas, cuando algo no se percibe moralmente irreprochable. Cuando olvidamos el cuidado compasivo y humano, y los valores espirituales, y se persigue solo el éxito de una mera supervivencia a cualquier precio.
En el capítulo 11, los autores abordan la virtud de la integridad. El texto se divide en dos secciones. La primera alude a la integridad en la práctica clínica, donde examinan la relación entre la autonomía y la integridad en la relación médico-paciente. En la segunda, más importante a nuestro juicio, la integridad en la investigación científica, donde abordan el problema del fraude científico, el conflicto de intereses y otras formas de mala conducta. Los autores reflexionan sobre la integridad desde dos puntos de vista, uno relativo a la integridad de la persona, del paciente y del médico como seres humanos; y otro que alude a ser una persona de integridad, de la integridad como virtud. El primero alude al equilibrio y la armonía entre las distintas dimensiones de la existencia, necesarias para un funcionamiento saludable del organismo. En tal sentido, integridad es sinónimo de salud, y las enfermedades son fuente de desintegración, donde el cuerpo usurpa el papel central de la persona y el principal foco de atención, lo mismo en la enfermedad mental que en la orgánica. Es obligación del médico el intento de restablecer la integridad de una existencia sana. E igualmente de preservar la integridad del yo y los valores que identifican a cada enfermo. Ignorarlo o combatirlo es atacar su propia humanidad, nada más lejos de la relación de sanación.
Refiriéndose a la persona de integridad, los autores mantienen que es la que verdaderamente garantiza el respeto por el enfermo y por su autonomía, más que la ley. La virtud médica de la fidelidad a la confianza es el mejor seguro a la comprensión de la integridad de la persona del enfermo y a su autonomía de decisión. En circunstancias corrientes, la fórmula para la toma de decisiones más tranquilizadora es el acuerdo, la integración de los deseos del enfermo y la anuencia moral del médico.
En la segunda sección del capítulo, los autores se centran en la crisis de credibilidad que, por aquellos años, experimentaba en Norteamérica la investigación científica o, de otro modo dicho, la mala conducta científica. De nuevo, es la fe en la persona del agente la clave de los problemas. Si algo problematiza una investigación científica, su integridad o su diseño, deberemos fijarnos en el investigador. Es la mala conducta de algunos científicos lo que lleva al público y al Congreso a preguntarse si se puede confiar en los científicos. El texto desarrolla el problema, pues la inmensa mayoría de los científicos son personas honestas e íntegras. Adheridos al concepto de prácticas de MacIntyre, Pellegrino y Thomasma, recuerdan que el bien interno de la investigación es la verdad, una comprensión de lo realmente real sobre algún aspecto del mundo que habitamos. Las virtudes del científico son aquellas que permiten al investigador alcanzar esa verdad. Son las virtudes de la objetividad, del pensamiento crítico, de la honestidad en el registro y la presentación de los datos, la ausencia de prejuicios y el intercambio de conocimientos con la comunidad científica. Según ello, «los bienes primarios no pueden ser el poder, el beneficio personal, el prestigio o el orgullo», que es lo que se da siempre en los casos de fraude científico.
En las sociedades modernas, la investigación científico-médica ha experimentado una cierta metamorfosis, el paso de una actividad clásicamente académica a una actividad industrial. Los valores de la una y la otra pueden entrar en conflicto. Los compromisos y los incentivos surgen de este paso. «Obtener ventajas competitivas, el establecimiento de prioridades y la propiedad de la información, el monopolio del mercado, la obtención de las patentes o la elección de los temas de la investigación sobre futuros ámbitos de inversión son los valores propios de la investigación en la industria». De este ethos podría surgir algún descubrimiento, pero tal vez objetivos inadecuados que podrían cambiar al investigador. Nadie pone en duda los intereses legítimos de la comunidad científica a nivel individual: avanzar en sus carreras, mantener a sus familias y un puesto de trabajo sólido, la satisfacción de los honores y el reconocimiento público, además del disfrute del ocio; pero es precisamente esto, la calidad moral de la investigación, lo que inquieta a los autores, que como siempre la sitúan inequívocamente en el carácter y la conciencia del investigador.
En el capítulo 12, el lector llega a la última de las virtudes médicas en la propuesta de los autores, el self-effacement, que hemos traducido como ‘desprendimiento’ o ‘desprendimiento altruista’. Estamos ante una pieza erudita y, por su claridad, extraordinaria. A mi juicio, el texto que desvela el rasgo, el hábito o grandeza de alma —la virtud, en suma— que mejor revela la actitud y el comportamiento moral del médico ético, del médico de carácter, del arquetipo que la comunidad médica debería siempre apoyar. El capítulo 12 debe ser leído y reflexionado pausadamente, tomando conciencia de que, aunque revela la grave debilidad de la medicina del país —el plegamiento de los médicos al entorno social y a los nuevos patrones de la medicina—, los hechos son perfectamente reproducibles en cualquier otro país y en cualquier otro modelo de medicina. Los autores hablan de un malestar moral en las profesiones, y obviamente en la medicina, que puede resultar fatal para sus identidades y peligroso para la sociedad. Un malestar que habría cristalizado en la convicción de que, en las actuales circunstancias, no es posible ejercer dentro de los límites morales de la ética médica tradicional. De que, a menos que cuiden de sus propios intereses, los médicos serán aplastados por las fuerzas sociales imperantes; en su país, lo ya conocido: la comercialización de la medicina, la competencia entre los médicos, la regulación gubernamental y su aplicación por los tribunales, las negligencias propias, los vicios de una publicidad engañosa, la hostilidad social y de los medios contra los médicos y una multitud de fuerzas socioeconómicas propias de una economía de mercado pura y dura.
Como es típico de los autores, la contestación a los argumentos se abre al abordaje analítico de cada uno de ellos. Los autores prescinden de las infracciones atroces de la ética profesional que todos condenarían: la incompetencia, el fraude, el engaño, la irregularidad en la administración de los fondos, la violación del secreto y otras. La verdadera preocupación de Pellegrino y Thomasma son otras prácticas menos visibles, menos escandalosas, aquellas que ocupan una zona moral gris, tolerada, donde los intereses del médico se entrecruzan con los del paciente y donde la vulnerabilidad de este lo convierte en explotable. Es lo que llaman el margen discrecional de la práctica médica. En suma, unos hábitos irregulares, tal vez perversos pero tolerados por la sociedad, que los propios afectados podrían hasta justificar, alejando de sí toda la responsabilidad moral sobre sus hechos. Así, por ejemplo, el rechazo de los pacientes contagiosos por VIH; la negativa a atender a los pobres y a todos aquellos con seguros médicos de poca entidad; la derivación sistemática desde las urgencias de los hospitales de los casos complicados, por temor a demandas, o por razones económicas, como el dumping o el skimming; la transformación de los médicos en negociantes y emprendedores; el predominio del ethos del mercado sobre el ethos de la medicina; las empresas médicas con fines exclusivos de lucro; las irregularidades en la demanda forzada de determinadas pruebas tecnológicas de alto gasto o simplemente innecesarias, e incluso la aceptación de primas para controlar mejor los gastos médicos o el disfrute de emolumentos por las compañías farmacéuticas.
Tras esta puesta a punto (que no dudo de que levantaría ampollas), los autores llevan al lector como al discípulo de un máster a una información sistemática, semántica e histórica, de los diferentes conceptos en litigio, a la erosión a lo largo de los siglos del concepto de virtud y su tensión con el interés propio, con el interés egoísta. El repaso a la historia nos remonta al capítulo primero del libro, aunque aquí va a servir de testigo de las dificultades reales de la introducción de una ética de virtudes en medicina. Pero son insistentes: el análisis no puede sustituir al carácter y la virtud. Los actos morales también son actos de los agentes humanos. Su calidad está determinada por el carácter de la persona que realiza el análisis, que moldea la forma en que abordamos el problema moral. Aquí, pues, la clave es el mensaje de la virtud del desprendimiento del médico en el encuentro clínico, el hecho de que esté motivado por el interés propio o por el altruismo, que se desprenda de sus intereses y ponga en su lugar los de su paciente.
En la segunda parte del capítulo, los autores replantean al lector la pregunta clave: «¿Existe una base filosófica sólida en la naturaleza de la actividad profesional, capaz de resolver la tensión entre el altruismo y el interés propio a favor de la virtud y el carácter?». Su respuesta es taxativa: «Nosotros creemos que la hay». Esta base es establecida en razón a las seis características aludidas con anterioridad, los componentes de la moralidad interna de las profesiones. Pellegrino y Thomasma rematan el capítulo aflorando una serie de implicaciones prácticas de la ética de virtudes. Sus afirmaciones son de un interés máximo y contarán durante un tiempo imprevisible, aunque en su mayoría no resueltas. La primera no puede ser más clara: basta de adjudicar a otros, a la sociedad, al Gobierno, a la economía, etc., los fallos morales de las profesiones de ayuda. La segunda es que no se pueden esperar milagros de lo que un médico de carácter pueda hacer por el bien de sus enfermos frente a una determinada presión, cuando está aislado o es ignorado por su comunidad moral y sus instituciones. Y la responsabilidad de su defensa por estas. Una tercera implicación es decisiva: la educación del carácter, de las virtudes de un buen profesional, es tan importante como el conocimiento técnico, una cuestión que abordarán en un capítulo posterior del libro. El síntoma visible del malestar moral de las profesiones no se cura con la mera reordenación social o con la adaptación de unos códigos dudosamente eficaces. Los defectos no son fallos del lenguaje de nuestros códigos, sino déficits claros en la virtud y el carácter de los agentes.
Hay suficientes razones para restaurar la virtud. También en medicina. Pero la ética de la virtud no puede ser entendida como autosuficiente o como una antítesis de los principios éticos más cercanos. El desafío teórico es tender puentes, establecer todas las conexiones necesarias entre la ética analítica y las virtudes, entre la ética de los dilemas y la virtud, entre los principios y el carácter. Una empresa difícil y complicada, ciertamente, a la que intentaba responder su libro y el gran esfuerzo realizado. La solución al conflicto de intereses —del interés superior del enfermo y el interés propio del médico— se abría camino, esperanzada, después de esta profunda y vigorosa reflexión.
Conclusión
Nunca sabremos si al teclear las últimas letras de The Virtues, Pellegrino era consciente del efecto y la sensibilidad que podía provocar en la profesión médica de su país, a la que nunca hizo falsa apología; antes bien, le exigía la excelencia y la impulsaba a ella. Pero es seguro que fue un toque de atención para muchos de sus colegas, aunque no siempre lo expresaran en sus vidas. Es el drama y grandeza de muchos grandes hombres, que apenas conocen en vida el premio de su influencia. En especial cuando navegan a contracorriente, como fue su caso. Pellegrino lo hizo con una frescura y una libertad de espíritu admirables y con una valentía difícil de ver en nuestros días. En algún escrito al final de su vida he creído percibir un cierto grado de decepción, que no pasa de ser eso, una simple intuición.
Pero la profesión médica no debe olvidarlo, muy al contrario. Además de pensar como Sulmasy que «nadie hoy podría hacer tantas cosas como hizo él y todas bien» o, como Beauchamp, que «nadie desde Hipócrates a Percival llevó a cabo una contribución mayor en el campo de la ética médica», una suerte de admiración no disimulada, mantengo para mí que los médicos y las médicas del siglo XXI hemos adquirido una deuda impagable con el maestro, porque pocos o nadie nos ha movido a la virtud como él. Aunque la grandeza de alma es patrimonio de los mejores y no todos alcanzamos esa meta, como profesional de la medicina, no puedo menos que rechazar el silencio que rodea a este gran humanista, cuya figura se agranda con el paso de los años, cuando tantos escépticos de la moralidad médica, superficiales personajes, recogen el halago de la sociedad. El pensamiento de Pellegrino no puede permanecer oculto, sepultado en las bibliotecas de algunas instituciones, ignorado. El legado moral del maestro, y de aquel filósofo amigo, Dave Thomasma, deber ser proclamado desde todas las esquinas de la medicina y en los cursos de Bioética y Ética Médica. Si no, no se hará justicia a los miles y miles de médicos que, imitándolo como buenos profesionales y buenas personas, luchan aislados por los valores que creen y las virtudes que aplican. La obra de Pellegrino y Thomasma debe ser difundida a todos los profesionales de la salud, a toda la medicina universal; porque ya no son dos norteamericanos que nos hablan de virtudes, sino dos grandes humanistas del mundo. Es el reto de los buenos médicos de nuestro tiempo y el tiempo de nuestras instituciones representativas, del pequeño pero gran mundo de la salud.