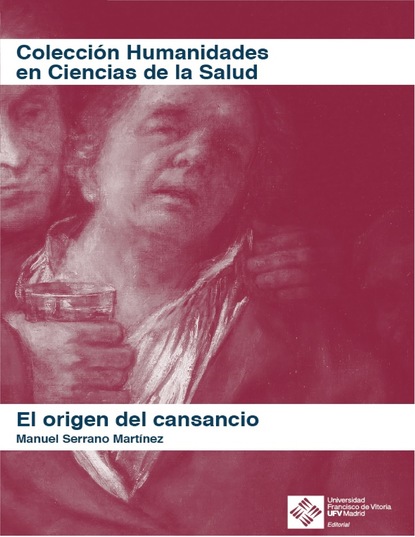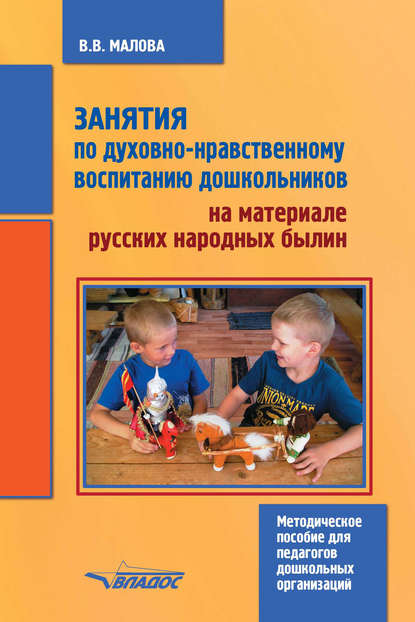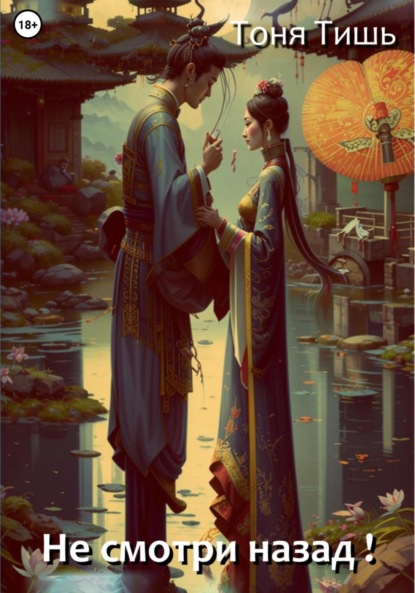Las virtudes en la práctica médica
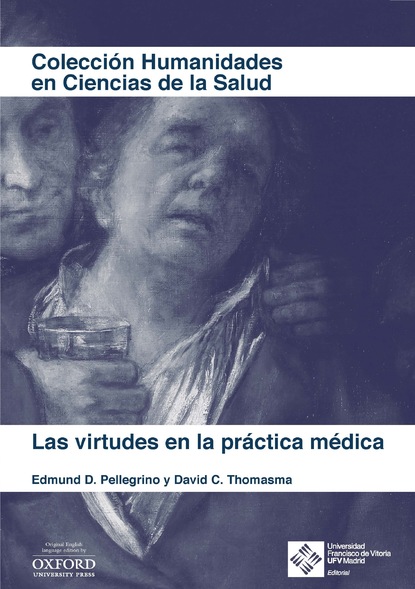
- -
- 100%
- +
Hay, ciertamente, otro Pellegrino, que llegaría después de este libro, el Pellegrino de la perspectiva religiosa —por usar sus palabras—, decisivo para la comprensión de su figura. Pero no es nuestro caso hoy, cuando la medicina discurre sin ideales grandes, quizá hambrienta de virtud y testimonios. Dominada por entes que representan a ethos diferentes, ni malos ni buenos, solo que diferentes al ethos médico genuino. El toque de atención a un futuro incierto de la profesión, realizado por Pellegrino, no será del gusto de una mayoría, o tal vez sí, pero debe resonar fuerte en los oídos de esa minoría de alta sensibilidad moral que percibe la realidad de las cosas que ama, y la práctica de la medicina va por delante. La ignorancia en el conocimiento de la ética médica genuina la confunde hoy con la mera excelencia de una ética profesional, de lo legitimado por el hacer incansable de la ciencia médica. Pero la «supuesta excelencia profesional no siempre va acompañada de la excelencia ética», como ha dicho Victoria Camps. Por eso no pasa de ser un aserto erróneo, ingenuo, de la moralidad médica que debería avergonzarnos.
Como otros grandes hombres de la historia médica, como Hipócrates, Thomas Percival, William Osler y tantos otros admirables profesionales, Pellegrino detectó la peligrosa senda del cientifismo y la inacción frente a las erosiones morales de la medicina de su tiempo, que es ya el nuestro. Y se vio removido, fuertemente llamado a la reconstrucción de la verdadera medicina, de «la más humana de las ciencias y la más científica de las humanidades», como gustaba de decir.
The Virtues in Medical Practice es la cima de su perspectiva secular sobre la moralidad médica y el aldabonazo a la responsabilidad moral individual de cada médico por sus acciones, sin red protectora, en su tiempo y en el nuestro. Podrán escribirse, tal vez, mejores libros de ética médica, todo es posible, pero este fue el primero y quien da primero da dos veces. Y es el libro de una fe vivida, de una vida entera, el momento de las virtudes médicas.
¿Qué más decir? Es tiempo de libertades y tiempo para la valentía, tiempo para discernir y para actuar. Tiempo para despertar.
MANUEL DE SANTIAGO
Doctor en Medicina y presidente honorario
de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica (AEBI)
Las virtudes en la práctica médica
EDMUND D. PELLEGRINO, M. D.
DAVID C. THOMASMA, PH. D.
Dedicamos este libro a nuestras esposas,
Clementine Pellegrino y Doris Thomasma,
así como a nuestros hijos:
Thomas, Stephen, Virginia, Michael, Andrea, Alice
y Leah Pellegrino; Pieter y Lisa Thomasma,
y Emily y Stephanie Kulpa
AGRADECIMIENTOS
DESEAMOS AGRADECER a Marti Patchell y Doris Thomasma su ayuda en la consecución de esta obra, así como la ayuda de David Miller en la búsqueda de las referencias bibliográficas, la revisión del texto y su edición inicial. Cada uno de ellos ha trabajado con insustituible paciencia, buen humor y meticulosidad sobre un sinfín de nuestros borradores. Los tres han sido un apoyo inconmensurable para nuestro trabajo. Les estamos profundamente agradecidos. También agradecemos al padre Joseph Daniel Cassidy O. P. su meticulosa dedicación a revisar el manuscrito.
E. D. Pellegrino desea expresar su gratitud a la Fundación Rockefeller por su apoyo durante el período académico como residente en Villa Serbelloni (Italia) en septiembre de 1988. Una parte importante de este libro se completó allí. No se puede imaginar mejor entorno y ayuda para una empresa académica como esta.
D. C. Thomasma desea agradecer a la Universidad Loyola de Chicago su apoyo durante una baja laboral desde julio a diciembre de 1991, que le permitió terminar algunas partes de este libro.
La sociedad humana debe su vigor y vitalidad
a las virtudes intrínsecas de sus miembros.
George Santayana.
Dominations and Powers, p. 3.
INTRODUCCIÓN
HASTA HACE POCO, LA ÉTICA EN GENERAL y la biomédica en particular se han fundamentado mayormente en la ética de los principios. La ética de las virtudes apenas suscitaba interés. Y esto a pesar de que, a lo largo de su historia, la ética ha invitado siempre a practicar la bondad y a ser una buena persona o, dicho de otro modo, a adquirir una serie de características personales que podemos denominar virtudes. De hecho, los primitivos tratados de ética médica —de Grecia, India y China—adoptaron las virtudes como fundamento. Sus recomendaciones y prohibiciones veían en la figura del médico al principal garante del bienestar del paciente y al depositario de las normas y prácticas profesionales. Lo mismo puede decirse de la ética según Thomas Percival y sus colegas del siglo XVIII James y John Gregory, quienes tuvieron una influencia decisiva en la redacción del primer código ético de la Asociación Médica Americana.1
Mas recientemente, Elizabeth Anscombe2 y Alasdair MacIntyre3 —y un buen número de expertos en ética de su generación— han vuelto sobre la ética de las virtudes repensando y redefiniendo la riqueza de esta corriente filosófica. La consecuencia ha sido un verdadero resurgimiento del interés por la virtud, las virtudes y los virtuosos. En los últimos tiempos, también hemos asistido a un florecimiento de la virtud en los escritos sobre bioética,4 algo que parece extenderse al ámbito de la ética general.
En bioética, este interés por la virtud se alimenta del deseo de enriquecer la ética de los principios tras alcanzar esta tanto predicamento. Recientemente, la ética de los principios ha sido criticada por abordar las cuestiones éticas de manera en exceso formulista, pues, al basarse en la aplicación, a cada caso particular, de los principios de autonomía, beneficencia y justicia, esta corriente ética no tomaría en suficiente consideración las peculiaridades del agente y tampoco las circunstancias reales que enmarcan y definen el dilema moral. Aunque incompleto, el abordaje ético principialista tiene mucho que aportar, comenzando por su independencia frente a las restricciones que impone el caso particular, lo cual facilita un punto de vista más universal. Siempre necesitaremos de criterios y guías para enjuiciar las actuaciones de los individuos, las instituciones o las sociedades. En cambio, habremos de recurrir a una ética de las virtudes si queremos contemplar un panorama completo de la vida moral.
Afortunadamente, asistimos a una renovada apertura hacia la ética de las virtudes en el discurso ético actual. Este interés tiene, en parte, su origen en el éxito cosechado por la ética de los principios, y también en algunas de sus carencias. Y también ha contribuido la creciente implicación de los expertos en ética en los aspectos prácticos de la medicina. En este contexto, es evidente que la forma en que los principios éticos son considerados, interpretados y priorizados unos frente a otros —y finalmente aplicados— debe depender de las peculiaridades de cada participante en el acto médico.
Los esfuerzos por conjugar las teorías de la ética de las virtudes y la ética de los principios son muy loables, pero hasta el momento no han tenido mucho éxito. Autores como Beauchamp y Childress han hecho intentos serios, pero finalmente depositaron su mayor énfasis en los principios.5 Ellos mismos señalan que la teoría de las virtudes debe ocupar un lugar preminente en las deliberaciones morales de la atención médica, pero añaden que ello no implica la derogación de la ética principialista:
El importante papel de las virtudes en la teoría ética no debe convertirlas en actores principales, como si la teoría de las virtudes fuese más importante o reemplazara la teoría basada en el cumplimiento de unas obligaciones. Estas dos teorías ponen el acento en aspectos diferentes, y por ello son compatibles y se refuerzan mutuamente.6
James Drane y Willian Ellos hacen más hincapié si cabe en el papel de las virtudes en la ética médica, como se verá más adelante.7
Nuestra propuesta difiere de las mencionadas anteriormente en un aspecto importante. Los esfuerzos que otros han hecho aúnan la teoría de las virtudes con la teoría basada en los principios, pero sin tener demasiado en cuenta la virtud de la prudencia; esto es, la puesta en práctica de la recta razón, la recta ratio agibilium, como santo Tomás la denominara.8 Más importante aún, otras teorías ignoran la relación interna de la prudencia con otras virtudes y con la propia naturaleza de la medicina y la tarea profesional. Desde nuestro punto de vista, las teorías éticas basadas en las virtudes y los principios deben engarzar con la naturaleza propia de la medicina; esto es, con la filosofía de la medicina. Llevamos tiempo trabajando en la construcción de una filosofía de la medicina moderna, y es este esfuerzo el que nos ha llevado a estas conclusiones y nos ha animado a escribir este libro.9
Así pues, este libro constituye un intento por aplicar la teoría de las virtudes a la ética biomédica, particularmente en el contexto de la práctica clínica. A lo largo de sus páginas, examinaremos las virtudes naturales; esto es, los cimientos filosóficos de la ética de las virtudes, sus raíces históricas en las tradiciones clásica y medieval y la aplicación de esta teoría a la práctica médica actual. Nuestro abordaje será teleológico, en el más puro sentido aristotélico y tomista, pues toma las virtudes como instrumentos prácticos para alcanzar los fines de la medicina.
Disponer de una filosofía de la medicina es esencial para cualquier teoría de las virtudes, pues necesitamos definir los fines hacia los cuales las virtudes se dirigen y de los que procede su razón de ser. Es más, la elección de las virtudes que se han de tener en cuenta y aplicar a cada problema clínico se debe hacer de acuerdo con una filosofía de la medicina. Ya hemos explicado, en otros trabajos, cómo la esencia moral de la profesión médica radica en la especial relación que la enfermedad establece entre el sanador y el paciente.
Por este motivo, las virtudes que nos interesan en este libro son las que emergen del vínculo del cuidado (que comprende la sanación, la curación y el cuidado) y de la confianza pública tácita mediante el compromiso de cuidar de otro: fe y sanación, confianza, esperanza, compasión, perseverancia, fidelidad, entre otras. Y sin duda muchas virtudes más. Nuestro análisis no podrá extenderse a todas ellas. Eso sí, las virtudes que vamos a considerar son aquellas que emergen, según nuestra filosofía de la medicina, del enfoque que damos a la relación entre médico y paciente. En efecto, vamos a contrastar la teoría ética con la ética aplicada mediante la consideración de determinadas virtudes en la práctica clínica, sin que esto implique necesariamente que aceptemos la discusión previa en torno a dichas virtudes. De hecho, también estamos interesados en ahondar en los aspectos teóricos que subyacen en el concepto y puesta en práctica de las virtudes. Tendremos en cuenta este asunto, aunque de manera sucinta, en los momentos y lugares apropiados. En el capítulo 2, abordaremos el espinoso problema de la relación de las virtudes con los principios y las obligaciones en medicina. En el capítulo 13, aplicaremos la ética de las virtudes a la medicina para mostrar cómo marca diferencias a la hora de abordar los dilemas actuales; para ello, analizaremos algunos casos prácticos. Y en el capítulo 14 discutiremos sobre el problema de si es posible enseñar las virtudes en medicina.
Queremos considerar un conjunto de virtudes vinculadas con aquello de ser un buen médico. De este modo, nos situamos a mitad de camino entre la teoría y la práctica, como también lo hace la propia tarea médica. En mayor medida, adoptaremos el punto de vista tomista —un abordaje realista a la hora de explicitar las virtudes—, pero consideraremos selectivamente las reflexiones de otros pensadores, como ya hiciéramos en dos trabajos previos sobre la filosofía de la medicina. Este abordaje permite enriquecernos con la percepción de filósofos y teólogos diversos, e iluminar así, más en profundidad, unos u otros aspectos de la práctica médica.
Por estas razones, este libro trata del renacido interés por la ética de las virtudes y, de forma específica, de su aplicación a la ética médica. Partimos de la tesis de que (1) la virtud es un elemento irrenunciable de la ética médica; (2) la ética de las virtudes ha de ser, sin embargo, redefinida, puesto que debe considerar la contribución de la ética analítica, también llamada de los dilemas; (3) las virtudes propias del buen médico provienen de la fusión de una ética de las virtudes particular y general; (4) como en otras profesiones y tareas sociales, en la práctica médica las virtudes derivan de la naturaleza propia de la medicina, como actividad humana que es; (5) el hecho de que las virtudes propias del médico deriven de los fines de la medicina previene las dificultades que siguen a una ética de las virtudes en exceso autónoma; (6) es necesario buscar una aproximación entre las éticas basadas en principios, obligaciones y virtudes, y (7) en alguna medida hay que vincular filosofía y psicología moral; es decir, el reconocimiento del bien con la motivación por hacer el bien.
Se trata de ambiciosos proyectos filosóficos con implicaciones que van más allá de la ética médica. Sin embargo, nuestra atención se centrará en la ética médica, en la relación de sanación, en la fenomenología de esta relación y en cómo las características del buen médico son consecuencia de la naturaleza propia de la actividad médica. De modo habitual, dejaremos a la interpretación del lector las implicaciones que nuestro análisis pueda tener más allá del ámbito de la medicina. Baste decir que la medicina proporciona un verdadero paradigma para explorar la ética de las virtudes y la ética personalista, y la relación de estas dos con las otras teorías que ahora dominan el campo de la ética médica.
Una vez sentadas estas bases, tendemos a aceptar la noción de que existe una naturaleza humana y de que esta naturaleza, en cuanto que se desarrolla física y socialmente, trasciende el tiempo y el lugar concretos, de modo que es posible elevar premisas desde ella. Entre estas premisas, aquellas que dan cuerpo a la propia medicina. Otras, obviamente, se han ido desarrollando en el ámbito de la ética a lo largo de siglos. Pero incluso aceptando que en el discurso moral existen esferas o tradiciones aparentemente irreconciliables, como señala MacIntyre, la suficiente homogeneidad entre los seres humanos y la actividad humana hace posible debatir, desde cada una de estas tradiciones, sobre los puntos de vista, las suposiciones, la lógica y la aplicación de sus perspectivas a otros sistemas de investigación moral. Finalmente, aunque reconocemos la contribución de la ética teológica —tanto a la ética médica como al debate en las deliberaciones morales—, la contribución que representa este trabajo se restringe a la argumentación filosófica, con la renuncia a recurrir a las Sagradas Escrituras, a la tradición religiosa o a la autoridad de la Iglesia.
Este libro va dirigido a médicos, a filósofos atraídos por la teoría de las virtudes y, en general, al público instruido e interesado por la situación actual de la ética profesional. En el ámbito de la enfermería y otras profesiones sanitarias, se podrá percibir que mucho de lo tratado en este libro le es aplicable, por su analogía con dichas disciplinas. Como es lógico, habrá cuestiones éticas específicas de las distintas profesiones sanitarias que no serán examinadas. En nuestra opinión, es más apropiado que esto lo hagan los profesionales correspondientes y los especialistas en ética que trabajen en su cercanía. Ojalá nuestra reflexión sobre las virtudes en la práctica médica los estimule a una investigación similar en los campos de la enfermería, el trabajo social y demás ámbitos sanitarios.
En estas páginas, animamos a reorientar la ética médica hacia la condición de persona de médico y paciente, y desde la más antigua aspiración de buscar el bien del ser humano. Con independencia de la teoría ética que uno profese (principialista, deontológica, casuística, emotivista, situacional o intuicionista), la persona, el agente moral, es un elemento siempre presente en desarrollo del acto moral. La virtud, las virtudes y la persona virtuosa son conceptos inevitables. Esperamos que este trabajo sirva para dejar esta idea bien asentada.
I
TEORÍA
1
TEORÍA DE LA VIRTUD
LA MEDICINA ES UNA COMUNIDAD MORAL porque, de forma intrínseca, es una tarea moral y sus miembros se encuentran vinculados por un propósito moral común. Si esto es así, dichos miembros deben beber de una fuente de moralidad compartida, de un conjunto de reglas y principios fundamentales, o rasgos personales, que definan una vida moral acorde con los fines, objetivos y propósitos de la medicina. Durante siglos, esta fuente fue la propia persona del médico y, según la filosofía moral de cada época, la ética de las virtudes proporcionaba las bases conceptuales de la ética profesional. En tiempos más recientes, por razones que luego explicaremos sucintamente, la ética de las virtudes ha sido desplazada por la ética de los principios y de los deberes.
En este capítulo, se analiza el concepto de virtud, su evolución en los períodos posmedieval y moderno y su reciente resurgimiento en la ética general y en la ética médica. En el siguiente capítulo, nos dedicaremos a las teorías éticas centradas en las virtudes, los principios y las obligaciones. Ambos capítulos constituyen los prolegómenos del grueso de esta obra, en la que se describen las virtudes más específicas de la medicina, el modo en que estas configuran los rasgos de carácter que el buen médico debe exhibir y la forma en que las virtudes moldean la práctica de la medicina.
El concepto de virtud
Podemos identificar cuatro períodos en la historia del concepto de virtud: (1) los períodos clásico y medieval, en los que las virtudes estaban en el centro de toda filosofía moral; (2) los períodos posmedieval y moderno, en los que la virtud conservó su importancia, pero empezó a ser redefinida con la emergencia de nuevos sistemas de filosofía moral; (3) el período analítico-positivista, cuando la ética de las virtudes casi fue abandonada, como también lo fuera la ética normativa tradicional, y (4) el período actual, en el que se ha resucitado la virtud como base de la moralidad. En cada período, el concepto de virtud fue modelado según la filosofía moral dominante. Algunos remanentes de estas filosofías pueden aún identificarse en el concepto de virtud que ha resurgido en tiempos recientes. En general, sin embargo, la noción central de virtud y de las virtudes (incluso la actual) hunde sus raíces en la síntesis clásico-medieval, particularmente en la Ética a Nicómaco, la Ética a Eudemo y la Gran moral, de Aristóteles.
EL PERÍODO CLÁSICO: SÓCRATES, PLATÓN, ARISTÓTELES
Las definiciones de virtud que dominaron en los períodos clásico y medieval y en la filosofía moral del Renacimiento tienen varios rasgos en común: se sostiene en todas ellas que (1) el objetivo de la filosofía es enseñar a llevar una vida buena; (2) la virtud en general y las virtudes en particular son imprescindibles para ser una buena persona y llevar una vida buena; (3) la naturaleza humana tiene una serie de potencias que la virtud habilita en los seres humanos para desarrollarlas, y (4) la razón puede reconocer las virtudes, y es bajo el gobierno de la razón como las virtudes se ponen en práctica.
El concepto de virtud de la cultura occidental tuvo su origen en los filósofos de la Grecia clásica. Los sofistas prepararon el camino de las concepciones de Platón y Aristóteles. Ellos afirmaron que la virtud puede ser enseñada a cualquier ser humano y que es esencial para el recto ejercicio del poder. Los sofistas pensaban que la virtud era meramente un producto de la razón; lo que no era explicable por la razón no era una virtud.10
Fue Sócrates el que desveló las cuestiones fundamentales sobre la virtud con las que la filosofía moral ha venido disputando desde entonces. Él puso en boca de Menón: «¿Puedes decirme, Sócrates, si la virtud se adquiere mediante el estudio o la práctica, o ni con el estudio ni con la práctica, o si nos llega por naturaleza o por otros medios?» (Menón, 70 a). Para nuestra desgracia, Sócrates no dio respuesta a estas preguntas, pues desde entonces estas cuestiones nos siguen rondando. En otros diálogos de Platón, y en cada intento posterior por aclarar la noción de virtud, aparecen respuestas incompletas y a veces contradictorias.
Sócrates sostenía —o al menos Platón así lo dijo— que la virtud era conocimiento; esto es, reconocer lo que es bueno para el hombre. Si los humanos no hacen el bien es por pura ignorancia. En su opinión, nadie haría el mal si no fuera por desconocimiento del bien. La sabiduría (sophia) llega a ser así la virtud por excelencia. Aunque era escéptico de las definiciones de las virtudes morales individuales (Laques y Cármides), Platón entendía la virtud en sí misma como conocimiento (episteme) de la excelencia (areté) de la vida buena. Veía las virtudes definibles en sí mismas, en la medida que se conformaban con las formas puras: justicia, sabiduría y demás.
De forma característica, en distintos diálogos Platón examina opiniones contrarias. En los diálogos más tempranos pone el énfasis en la virtud personal, y en los más tardíos en el tipo de sociedad en el que habrían de florecer las buenas personas. En el Protágoras y en el Menón argumenta contra la virtud como conocimiento, pues sostiene que, si la virtud no se puede aprender, tampoco puede ser enseñada. En el Eutidemo manifiesta un punto de vista opuesto. Y en la República pone mayor énfasis en la justicia. En su discusión sobre la virtud, Platón olvida aparentemente los sentimientos, las pasiones o las emociones. La virtud se concibe tan atractiva que el vicio solo puede resultar de que el bien no haya sido reconocido como tal por el hombre vicioso.
El gran empeño de Platón fue desarrollar una teoría general de la virtud. Aunque enumeró las virtudes cardinales —fortaleza, templanza, justicia y sabiduría—, no veía la ética como una ciencia práctica, al modo que lo haría Aristóteles. De hecho, muchos de los argumentos de Aristóteles parten de una crítica a Platón por su visión generalizadora. Efectivamente, en su Política (1260 a 5), Aristóteles pone en guardia sobre los fallos de toda teoría general, y en su Magna Moralia (1182 a 20) subraya la omisión del papel de las emociones en la teoría de Sócrates. Para Aristóteles, el fin de la ética es eminentemente práctico: ser bueno y actuar bien (EN 1102 b 26; EN 1144 b 18).
De este modo, la ética busca la verdad de un tipo u orientación singular: la verdad acerca de los fines de las acciones humanas, acerca de la felicidad, que es el resultado de toda actividad humana acorde con la excelencia (Ética a Nicómaco —en adelante, EN— 1177 a 12 12-8). Así, la ética es la ciencia que persigue el bien individual, mientras que la política busca el bien social. Pero el bien individual no debe entenderse como una justificación del interés egoísta, sino el interés de la persona en cuanto que persona, de la persona como ser humano dirigido por naturaleza a la felicidad. Felicidad que tampoco es sinónimo de satisfacción egoísta, la cual puede ser, además, un vicio.
Aristóteles define la virtud como un «estado del carácter» que «pone buena condición dentro de la cosa de la cual es la excelencia y hace que el trabajo de esa cosa se haga bien» (EN 1106 a 15-17). «Por lo tanto, si esto es verdad en cada caso, la virtud de los seres humanos será el hábito que hace buena a una persona y la persona hace bien su trabajo» (EN 1106 a 22-24). Al asimilar virtud con carácter, Aristóteles fue fiel al significado griego de la palabra ethiké ‘carácter’.