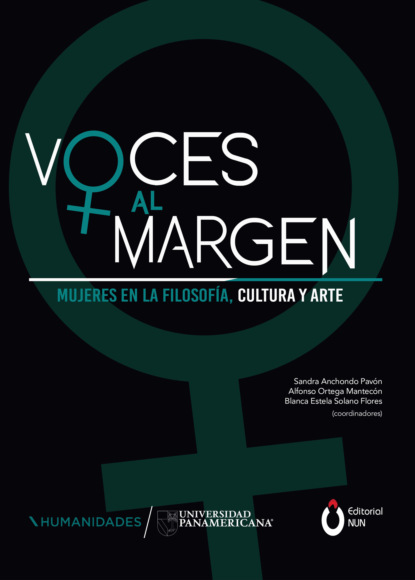- -
- 100%
- +
Eros al ser un dios o un ente masculino en la esfera pública, sabe lo que pasa fuera de ese “nido de amor”. Las hermanas de Psique la quieren embaucar para trastocar su feliz estado. Ante esta situación Eros la advierte. Si bien las palabras que elige Eros son de amabilidad como “consejo”, sin embargo, en la traducción al español se distinguen, “instruye”, y ella “suplica”, “arranca consentimiento”, lo que ratifica orden vertical en la pareja.
Pese a las advertencias de su marido (recordemos que es Apuleyo quien escribe, no Psique), Psique, fruto de los decires de sus hermanas, falta al convenio establecido por su esposo. Sus hermanas le han dicho que su esposo es un monstruo que la devorará. Siguiendo las estratagemas sugeridas, la heroína de la historia prepara una lámpara y una daga para dar muerte a la abusiva criatura que la ha raptado. Una vez más esta masculinidad poseedora es un monstruo, una bestia insaciable, que devora para reconfigurarse en un futuro momento salvador (Bacchilega, 2010).[8] Conozco mujeres que siguen afirmando: “Los hombres sólo quieren una cosa, y cuando lo obtienen se van”. Qué pobre visión de la masculinidad, se les niega razón, autodominio y conciencia.
Más tarde en el mito, al encontrarse Venus con Ceres y Juno, reclama su ayuda para castigar a la joven amante. Ellas dicen, aludiendo a la juventud de su hijo Eros, que tal hermosura motiva a que entienda la necesidad del amor, e incluso preguntan:
¿Qué dios, qué mortal podría tolerar que tú sigas sembrando pasiones por el mundo cuando en tu propia casa prohíbes el amor a los Amores y les cierras una escuela que está abierta para todos: la del mundo femenino y sus debilidades (Alpuleyo, V, 31).
Esas debilidades son condición humana, no femenina, pero tal pareciera que el sexo masculino, dioses y hombres, no pueden más que caer ante la pasión de una mujer hermosa. Piénsese en la violencia que esto supone. Por una parte, asigna bestialidad a los hombres al ser incapaces de contenerse, fruto de la belleza contemplada, por otra impone un ideal de belleza, ligando la realización en cuanto a mujer, a ella, no da espacio a las variantes de edad, condición de salud o física.
Lo grave en este sentido es que si los hombres, en este caso el dios, son incontrolables bestias que obedecen sus instintos, entonces no son responsables de los actos que comenten en ese estado. El “crimen por honor”, el “estado temporal de locura”, la interpretación animalista del instituto sexual excusa los crímenes sexuales, como el rapto, la violación o el acoso aludiendo falsamente a una naturaleza masculina incontrolable. No, los hombres pueden y deben contenerse, son tan racionales como las mujeres, o pasionales, según se quiera ver. Razón y pasión juegan en lo humano, pero es precisamente lo humano lo que permite el juego entre ambas potencias y no la rendición de lo uno a lo otro.
En la historia Eros tiene razón, Psique se equivoca y lo paga con creces, no debió de haber roto el trato con su esposo. Eros no es un monstruo, es un dios hermoso y joven. Psique se enamora del amor (Alpuleyo, V, 23). Ante su incredulidad y búsqueda de afirmación acerca la lámpara que tiene en la mano y una gota de aceite cae sobre el cuerpo de Eros. Stilla Olei Ardentis, la indiscreta delatora de su transgresión. Eros, al verse expuesto, guarda silencio y emprende el vuelo. Más tarde viene el reclamo, se acerca y espeta: “Pero tus insignes asesoras me van a pagar en seguida el precio de sus perniciosas lecciones. En cuanto a ti, me daré por satisfecho con dejarte” (Alpuleyo, V, 24).
El suicidio por amor: with or without you
Ante el abandono, Psique decide por la muerte, no le importa la vida que lleva en el vientre ni la angustia de sus padres: “Psique corrió hacia el río inmediato y se tiró al agua de cabeza” (Alpuleyo, V, 25). La princesa no tiene un plan de vida propia lejos de ser la “esposa de”. Este evento, precedido de las lagrimas que derramaba ante la falta de pareja nos lleva a la hipótesis de si sería lo mismo “este” que “aquel”. “Este” era un dios, lo que quizá agrava la pena, pero lo cierto es que Psique no sabe estar sola. Se hace cargo de su error al traicionar la palabra dada, pero eso también lleva la atención de si así se debe obedecer cualquier cosa por amor. El motivo de la duda tenía fundamentos, ella no conocía la cara de su marido ni su identidad. Su disposición se esperaba que fuera absoluta, no questions ask. La expresión “el amor es ciego” cobra un nuevo significado, Psique no había visto a su amante esposo. ¿Realmente no tenía que haberle visto? ¿No tenía que preguntar más datos sobre él? ¿No tenía el derecho se saber con quién tenía sexo para ejercer un consentimiento real? ¿Es acaso la desobediencia de Psique el gran error que comete en el mito? Quizá sea la moraleja de Apuleyo, pero yo lo leo de un modo distinto: es gracias a la desobediencia que, no lo niego, por medio de un doloroso camino, Psique puede alcanzar la inmortalidad, una que involucre la conciencia de lo que implica amar y a quién se ama. La inmortalidad se la gana ella, no sólo es una dádiva por intervención de Eros. Si fuera así, ¿por qué no dársela desde el primer momento? Pero para este punto tuvo que pasar un camino arduo.
El amor duele
“Impaciencia, indecisión, audacia, inquietud, desconfianza, cólera y, lo que es el colmo, odia al monstruo y ama al marido, aunque constituyen la misma unidad física” (Alpuleyo, V, 21). Así es como describe Apuleyo el estado de Psique al no saber quién era su marido. La tortura interna, la autorrecriminación se abren puerta en el mito después, en la soledad. La desazón en el amor, el querer y odiar al mismo tiempo a una mítica figura, ya sea producto de una idea fantasmática, ya sea por inconsistencia en el actuar. Psique no sabía quién era su marido, quizá lo idealizaba y la realidad superó su imaginación. Estos vaivenes sentimentales son populares. Se ama y se odia, con poco espacio de por medio. Quizá de ahí las fuertes palabras de Shulamith Firestone:
Pero la dicha en el amor es rara vez el caso: por cada experiencia contemporánea de amor exitoso, por cada corto periodo de satisfacción, hay diez experiencias de amor destructivas, los “bajoneos” postamor son de una duración mucho más larga, frecuentemente resultando en la destrucción del individuo, o al menos en un cinismo emocional que hace difícil o imposible amar otra vez (2003: 250).[9]
Quizá una de las principales afecciones del amor romántico es que en él se cifra una gran expectativa de felicidad. ¿Qué no hay otras? Esto puede generar la idea del amor como trampa. El amor duele, probablemente por las expectativas tan altas que se tienen de él; es un sentimiento sublime, pero el sentido de la vida no debe centrarse únicamente en él. Si el único indicador de validación personal es el amor, entonces, al no lograrlo, el sentimiento de fracaso resulta comprensible. Y que hay de las vidas que no poseen un amor romántico, pero sí de filia (hermandad), ágape (virtud) o storge (familia), ¿estos amores no sirven para una vida lograda? El error no subyace en vivir un amor romántico, sino sólo en resumir la vida cara a un amor romántico.
Pero este no es el único mal, sino que frecuentemente, al crear un sentido de dependencia se ejerce una dinámica de poder. Al depender del amado, se cede el control de la propia vida. Nada más sano que un amor trasparente e incondicional. Te amo porque lo decido, no porque te necesite, de lo contrario la verticalidad se hace presente, y con ella los chantajes, las amenazas o celos. Amar porque me aman implica una lógica de mal entendida reciprocidad. El amor debe ser un regalo incondicional en donde sólo la persona es responsable de su sentimiento. Amo porque decido amar. El amor no me hace feliz, soy feliz cuando amo, cuando decido “yo” entregar mi amor, pues es en esa única forma que amar se vuelve protagónico en la vida, pero no dependiente.
Sí, esto no niega la posibilidad del dolor, pero sí de la dependencia, pues aun en el desamor sería la persona amante quien se hace responsable de su propia vida. Una vez más la reflexión de Eva Illouz resulta clarificante:
A través del siglo veinte, la idea que la miseria romántica era autorrealizada fue asombrosamente exitosa, quizá porque la psicología simultáneamente ofreció la promesa consoladora que podría desearse. Las experiencias dolorosas del amor fueron una maquinaria poderosa que activó una horda de profesionales (psicoanalistas, psicólogos y terapeutas de todo tipo), la industria publicitaria, la televisión y otras numerosas industrias en los medios (2009: 4).[10]
Quizá en los tiempos actuales somos diferentes a Psique; ella se hizo cargo sola de su dolor, quizá no de la mejor manera, pero al menos fue suyo. Ahora la culpa de las fracturas en el alma se las endilgamos siempre a alguien más.
Al fallar el amor Psique vaga, y en su errar opta por la venganza. Engaña a sus dos hermanas, haciéndoles creer que Eros, ante la falla que ella ha cometido, las ha preferido a ellas, una a una se lanzan de la roca, de la que alguna vez Céfiro sustrajo a Psique, pero ellas sólo encuentran el suelo, muriendo desgarradas a causa de su envidia. Psique busca a Eros y huye de Venus tratando de evitar el original castigo, en su camino solicita la ayuda de Pan (Alpuleyo, V, 25), Juno (Alpuleyo, VI, 4) y Ceres (Alpuleyo, VI, 2), pero pese a sus simpatías nadie le presta ayuda porque temen hacer enojar a la gran diosa.
Venus es la peor de las suegras, llama a Psique “enemiga” (Alpuleyo, V, 29), y a su hijo “bribón seductor” (V, 29). El castigo que le amenaza a su propio hijo es de carácter patrimonial, Venus urge a sus sirvientes que le quiten sus alas, su arco y flechas. La posesión da control. Incluso, Venus cuestiona la validez de su matrimonio[11] y legitimidad del hijo resultante, sugiriendo incluso la interrupción del embarazo de Psique:
No puedo hablar de nieto: la condición de los contrayentes es ilegal, además, un matrimonio verificado en el campo, sin testigos, sin consentimiento paterno, no puede considerarse legítimo, uy, por consiguiente el hijo que nazca será bastardo; eso suponiendo que llegara al término de la gestación (Alpuleyo, VI, 9).
Si bien podríamos decir que el matrimonio no ha sido conscientemente aceptado por el padre de Psique, éste lo ha dado al momento de ofrecer a su hija en la roca.
El empoderamiento de Psique
Venus recurre a Mercurio para encontrar a Psique y castigarla, no sólo por la transgresión a su hijo, si no por existir, por la belleza que posee. Este es el momento en que Psique, decidida por lo que quiere, el amor de Eros, sorteará una serie de pruebas que le impone Venus, hasta llegar a las mismas puertas del infrahumundo. Psique abandona su posición de víctima y emprende camino: se atreve. No pide permiso, y aunque recibe ayuda, es ella la que toma la decisión de seguir. Se deja de presentar una Psique llorosa y suicida para soportar la inquietud y la tristeza (Alpuleyo, VI, 9). La lectura es compleja pues si bien Psique puede ser revestida de una cantidad notoria de adjetivos positivos: arrojada, inteligente, decidida, astuta, disciplinada, falla en el último momento. Aun desobediente, Psique abre una caja prohibida para agregar más belleza a su persona. Maldita vanidad que nunca es suficiente. En lugar de cumplir con su objetivo, cae en un sueño profundo, porque las bellezas divinas no son para las criaturas mortales. Casi lo tiene, pero no puede con la tentación, de nuevo un fruto prohibido. A las mujeres se nos representa como incontinentes, vanidosas, pero esa debilidad es enseñada:
Disimular, usar de ardides, odiar y temer en silencio, especular con la vanidad y las flaquezas de un hombre, aprender a chasquearlo, a burlarlo, a maniobrar con él: he ahí una ciencia muy triste. La gran excusa de la mujer consiste en que le han impuesto que lo comprometa todo en el matrimonio: carece de oficio, de conocimientos, de relaciones personales; ni siquiera el nombre que lleva es suyo; no es más que “la mitad” de su marido. Si éste la abandona, lo más frecuente es que no halle ninguna ayuda ni en sí misma ni fuera de sí misma (Beauvoir: 252).
Ese miedo a la pérdida de sí sin el otro es lo que causa la angustia de Psique. No puedo estar sin Eros. Según la opinión de Macabit Abramson (2016), Psique, como heroína, logra romper los lazos con la sociedad, para ganar su lugar en el mundo y una identidad femenina individual.
La recompensa de Psique no es poca: la inmortalidad y un amor eterno. “Toma Psique, y sé inmortal; Cupido nunca romperá los lazos que a ti le ligan: el matrimonio que os une es indisoluble” (Alpuleyo, VI, 23). Y este, pienso que es el más fuerte error, no porque el matrimonio sea o no indisoluble, sino por la promesa del amor eterno, así garantizado, por la disposición de Júpiter o una varita mágica. No es que el amor no genere redención, al contrario. En mi opinión el amor exige esfuerzo diario, compromiso y donación.
Pero no nos equivoquemos los errores no son de Psique, son de Apuleyo y la sociedad que formuló y postergó estas ideas, y que continuamos reproduciendo sin pensar en lo que provocan en nuestras vidas. Por ello, para frenar la cadena y ritualidad, toca inspeccionar hechos y narraciones y pensar de acuerdo con una cultura de paz e igualdad en qué es lo que queremos conservar. No hay nada malo en el amor, al contrario, el salvífico estado exige compromiso y para este compromiso, libertad, pero no hay libertad plena si no hay conciencia.
Una relación amorosa no es fruto del destino ni regalo de los dioses, es un ejercicio de voluntad, prudencia, diálogo y respeto. El amor, al menos en el mundo contemporáneo, exige un ejercicio de horizontalidad donde no existan dioses ni princesas, sino iguales, compañeros de vida que se aceptan en la diversidad de sus dones y faltas, pero más aún, donde se ejerza en un buen conocimiento de la valía propia y como fruto de una consistente y reiterada decisión.
Consultora, académica y empresaria. Doctora en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Historia del Pensamiento y licenciada en Filosofía, ambas por la Universidad Panamericana. Ha sido profesora de esta universidad por más de 15 años impartiendo los seminarios de Teoría de Género, Historia Política de la Sexualidad y Feminismos. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Es autora del libro La identidad kinética de las mujeres: una visión a partir de la teoría de las capacidades de Martha Nussbaum.
Estoy consciente que existen otras anteriores dentro de la cultura occidental grecolatina, como serían Orfeo y Eurídice, Penélope y Ulises, Eco y Narciso, o Ariadna y Teseo, pero por la importancia tanto de los vocablos como por sus influencias en el psicoanálisis he decidido optar por el presente mito.
Es interesante la polémica que existe entre la comunidad académica de los antecedentes que podría tener este mito al probablemente tener influencias egipcias, helénicas o iraníes, o bien, el ser un cuento popular recuperado por Apuleyo, sin embargo, la primera versión del mito como tal se encuentra en El asno de oro de Apuleyo (Gollnick, 1992).
El análisis de esta obra se apoya en la edición de Biblioteca Básica de Gredos, con la traducción y notas de Lisardo Rubio Fernandez de la edición de 2001.
En este sentido sigo la idea de Eva Illouz en El consumo de la utopía romántica, cuando afirma: “Las emociones se impelan en diversas estructuras narrativas de distinto alcance, formato y tamaño. Así, el amor romántico con frecuencia se inserta en un relato o ‘historia de vida’ de orden superior, que vincula el pasado, el presente y el futuro en una visión totalizadora del yo” (p. 210). Sostengo que son estos relatos lo que animan nuestras dinámicas sociales y configuraciones mentales, entres otros aspectos a considerar, como la historia personal, reflexión, interacciones, etc. Hay estudios que han profundizado en la relación que entre el mito de Eros y Psique, y cuentos como “La bella y la bestia”: R. B. Bottigheimer, Cupid and Psyche vs. Beauty and the Beast: the Milesian and the modern, en Merveilles & contes, 1989, pp. 4-14 o, en una visión integradora de más cuentos infantiles, en C. Bacchilega, Postmodern Fairy Tales: Gender and Narrative Strategies, University of Pennsylvania Press, 2010.
La traducción es mía, aquí el texto original: “I know young women who are under so much pressure –from family, from friends, even from work– to get married that they are pushed to make terrible choices. Our society teaches a woman at a certain age who is unmarried to see it as a deep personal failure”.
Narcotraficante, persona integrante del crimen organizado que trafica con sustancias ilegales.
Aquí las palabras de Bacchilega para agregar claridad: “As Jack Zipes notes, ‘the transformation of an ugly beast into a savior as a motif in folklore can be trace to primitive fertility rites’ and sacrifices to dragon-like ‘monsters’. Cupid’s multiple images as ‘saevum atque ferum vipereum malum’ […], as boy with no manners or respect, as erotic god of love, as invisible presence in the dar, and as faithful husband in the end also map out a number of well-known directions for exploring the ‘noble Beast’ metaphor” (Bacchilega, 2010: 74).
La traducción es mía.
La traducción es mía.
Es interesante el análisis que hace Sophia Papaioannou sobre la validez del matrimonio en Roma, quien afirma: “To be valid, a Roman marriage (iustum matrimonio) hat to observe certain conditions: first of all, legal capacita (conubium), achieved when both parties were not too closely related, freeborn and above all, Roman citizens. Of equal importance was also the age (pubertas) of the future spouses and the mutual consent of the relevant parties (the consent of the paterfamilias). Also significant was the social status of both parties: high birth (nobilitas) and certainly wealth -at least property status able to provide the bride with a respectable dowry. Regarding personal qualifications, the virtue desirable in the prospective bride were beauty, kind disposition and above all, pre-marital chastity (pudicitia)” (Papaioannou, 1998).
Referencias
Abramson, M. (2014), “The ‘New Psyche’: A Model of Different Feminininity in Film — Chimamanda Ngozi, Viviane Adichie”, We Should all be Feminists, Nueva York, Vintage.
Amsalem. (2016), “Heroine of the Trilogy by Ronit and Shlomi Elkabetz”, en Jewish Film & New Media, Vol. 4, núm. 1, Estados Unidos, Wayne State University Press, pp. 43-67.
Apuleyo. (2012), El asno de oro, F. L. Rubio (traducción y notas), Barcelona, Gredos (Biblioteca Básica Gredos).
Aristóteles. (2000), Política, V. M. García (introducción, traducción y notas), Madrid, Gredos.
Bacchilega, C. (2010), Postmodern Fairy Tales: Gender and Narrative Strategies, Estados Unidos, University of Pennsylvania Press.
Beck, U. y Beck-Gernsheim, E. (2001), El normal caos del amor, las nuevas formas de la relación amorosa, Barcelona, Paidós Ibérica.
Bottigheimer, R. B. (1998), “Cupid and Psyche vs. Beauty and the Beast: the Milesian and the Modern”, en Merveilles & Contes, Vol. 3, núm 1, Estados Unidos, Wayne State University Press, pp. 4-14.
Byung-Chul, H. (2003), La agonía del eros, A. Badiou (prólogo), Barcelona, Herder, 2017.
Firestone, S., The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution, Nueva York, Farrar, Straus and Giroux.
Giddens, A. (1998), La transformación de la intimidad. Sexualidad, amor y erotismo en las sociedades modernas, Madrid, Ediciones Cátedra.
Gollnick, J. (1992), Love and the Soul: Psychological interpretations of the Eros and Psyche Myth, Vol. 15, Canadá, Wilfrid Laurier University Press.
Illouz, E. (2009), El consumo de la utopía romántica: el amor y las contradicciones culturales del capitalismo, Vol. 3053, Madrid, Katz Editores.
Nietzsche, F. (2006), Genealogía de la moral, A. Izquierdo (prólogo), Madrid, Edaf.
Papaioannou, S. (1998), “Charite’s Rape, Psyche on the Rock and the Parallel Function of Marriage in Apuleius’ Metamorphoses”, en Mnemosyne, Vol. 51, fasc. 3, Países Bajos, Brill, pp. 302-324.
Sófocles. (2000), Tragedias (Áyax, Antígona, Edipo rey, Electra, Edipo en Colono), Assela (traducción y notas), Madrid, Gredos (Biblioteca Básica Gredos).
Wollstonecraft, M. (2018), Vindicación de los derechos de la mujer, Madrid, Ediciones Cátedra.
Jane Jacobs: contra el mito
de la ciudad matriarcal
Víctor Isolino Doval González[1]
¿Por qué resulta a veces
tan arduo decidir hacia dónde caminar?
Henry David Thoreau
La ciudad actual es una invención más o menos reciente; apenas ha cumplido sus primeros cien años de vida. No es la Troya pletórica, la mítica ciudad amurallada de Homero. No es el poder hecho mármol de Roma, el esplendor imperial por antonomasia. Tampoco es la idílica París diseñada por el barón Haussmann en el cénit del segundo imperio napoleónico del novecento.
La ciudad actual es un invento del afamado arquitecto francés Le Corbusier (nacido en el Cantón de Neuchâtel, Suiza, el 6 de octubre de 1887, como Charles-Édouard Jeanneret-Gris, adoptó este pseudónimo y la nacionalidad francesa hacia 1920 y murió en la Costa Azul el 27 de agosto de 1965), quien en 1924 publicó Urbanisme, libro traducido al inglés y al español con el título La ciudad del futuro. Ahí plantea una ciudad sin vida. Funcional, eficaz, portentosa, tan rígida y ordenada como inerte. En el prólogo –una advertencia– lanza una serie de severos apotegmas. “La ciudad –escribe– es un instrumento de trabajo. Las ciudades ya no desempeñan normalmente esta función. Son ineficaces: gastan el cuerpo, se oponen al espíritu. El desorden que en ellas se multiplica resulta agraviante, su decadencia hiere nuestro amor propio y ofende nuestra dignidad. No son dignas de la época, tampoco son dignas de nosotros” (Le Corbusier, 2013: 15).
Para Le Corbusier la ciudad debe reflejar el modo de andar erguido y firme del humano, a diferencia del errático zigzag del asno:
El hombre rige sus sentimientos con la razón; reprime sus sentimientos y sus instintos en pos del objetivo que tiene. Gobierna a la bestia con su inteligencia. […] París, Roma, Estambul están construidas sobre el camino de los asnos. […] La calle curva es el camino de los asnos, la calle recta es el camino de los hombres. La calle curva es consecuencia de la arbitrariedad, del desgano, de la blandura, de la falta de contracción, de la animalidad. La recta es una reacción, una acción, una actuación, el efecto de un dominio sobre sí mismo. Es sana y noble. Una ciudad es un centro de vida y de trabajo intensos. Un pueblo, una sociedad, una ciudad despreocupados, que se dejan llevar por la blandura y pierden la contracción, pronto quedan disipados, vencidos, absorbidos por un pueblo, una sociedad que actúan y controlan. Así es como mueren las ciudades y cambian las hegemonías (Le Corbusier, 2013: 25-27).
Al año siguiente de su publicación, Le Corbusier pasó a la aplicación de la teoría esbozada en La ciudad del futuro y lanzó el plan para transformar París. La propuesta dependía de derribar los céntricos barrios medievales de Le Marais, Des Archives y Du Temple, que eran un foco de inmundicia, purulento y húmedo, donde se hacinaban campesinos recién llegados a la ciudad, artesanos y comerciantes judíos en bancarrota. Le Corbusier bautizó a su plan (Cf. Le Corbusier, 2013: 157-191) en honor a Gabriel Voisin, el célebre pionero de la aviación francesa, dedicado luego a la industria automotriz, cuya empresa decidió financiar los estudios del proyecto.[2]
Para sacar a París de su circunstancia de asno y llevarla al plano humano de la razón y la eficacia era indispensable eliminar todo obstáculo. Era urgente dejar los paliativos de la farmacopea y amputar: derribarlo todo, allanar el terreno irregular del putrefacto centro parisino y levantar bloques de torres habitacionales en forma de equis que garantizarían luz y amplitud en cada departamento y que ofrecerían la belleza del orden racional a sus habitantes. Además, esas moles de hormigón blanco y ligero trazarían una cuadrícula callejera perfecta para la libre circulación del coche, a cambio de las sinuosas y torpes callejuelas de entonces que estaban asfixiando a París con embotellamientos vehiculares. Pero, además, darían a la ciudad una imagen diáfana y le traerían asepsia y sanidad a lo que hasta ese momento eran sólo unas barriadas húmedas y llenas de miasma.