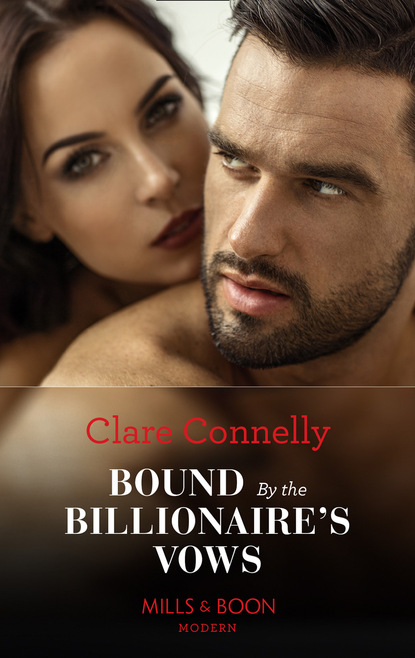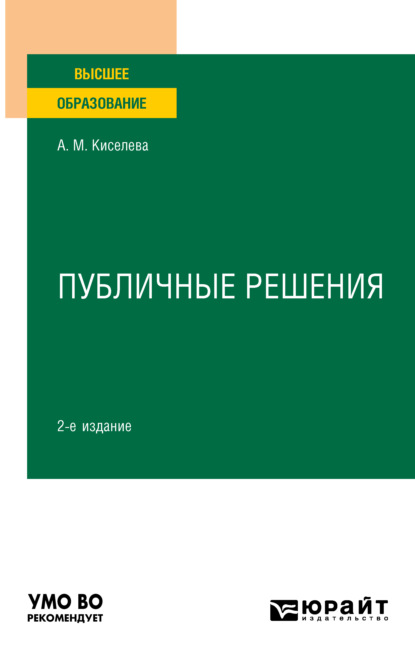Voces al margen: mujeres en la filosofía, la cultura y el arte
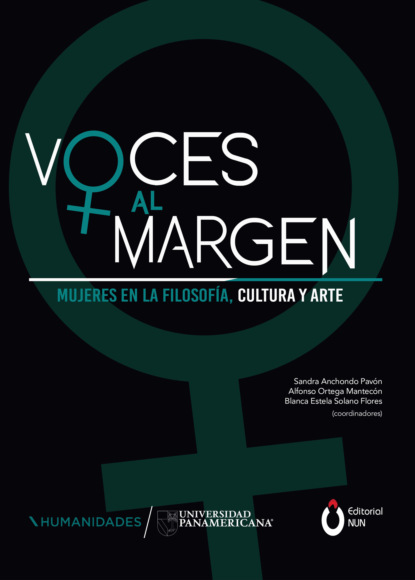
- -
- 100%
- +
Caminar es experimentar lo real. No la realidad como pura exterioridad física ni como aquello que le importa a un sujeto, sino la realidad como lo que resiste: principio de solidez, de resistencia. Caminar es experimentarlo a cada paso: la tierra resiste. A cada paso, todo el peso de mi cuerpo encuentra apoyo y rebota, toma impulso (Gros, 2014: 103).
La ciudad que propone Jane Jacobs logra integrar lo diverso porque es pedestre. Humana. De ahí que la banqueta sea el ámbito inaugural —si no es que el único— de lo común. Los primeros vínculos cívicos se establecen en sus parques y plazas. Ahí se estrena la educación política. La calle suscita ejemplaridad y responsabilidad colectiva. Al respecto de dicha responsabilidad, Arendt escribe:
No hay ninguna norma moral, individual y personal de conducta que pueda excusarnos de la responsabilidad colectiva. Esta responsabilidad vicaria por cosas que no hemos hecho, esta asunción de las consecuencias de actos de los que somos totalmente inocentes, es el precio que pagamos por el hecho de que no vivimos nuestra vida enfocados en nosotros mismos, sino en nuestros semejantes, y que la facultad de actuar, que es, al fin y al cabo, la facultad política por excelencia, sólo puede actualizarse en una de las muchas y variadas formas de comunidad humana (Arendt, 2007: 159).
La vitalidad de la calle es maestra de civilidad. La banqueta suscita el diálogo entre los diferentes y atenúa el grito del dogma. Puestos a elegir entre utopías, prefiero señorío activo de la calle al vasallaje automotriz —veloz, pero pasivo— al que obliga la ciudad del futuro. “Sin un corazón fuerte e inclusivo, la urbe tiende a convertirse en una colección de intereses aislados unos de otros. Fracasa en producir algo mayor —en lo social, lo cultural y lo económico— que la suma de sus partes” (Jacobs, 2013: 198).
Las ciudades son seres vivos —apunta Jane Jacobs al final de Muerte y vida de las grandes ciudades—, “no están inermes para combatir los problemas incluso más difíciles. No son víctimas pasivas de cadenas de circunstancias, ni tampoco son el contrario maligno de la naturaleza” (Jacobs, 2013: 487).
Doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra con la tesis titulada Sobre la idea práctica en la filosofía de la acción de Carlos Llano. Actualmente es profesor universitario. Autor del libro Ciudad y belleza.
“Vi a los directores de las casas Peugeot, Citroën y Voisin, y les dije: ‘El auto ha matado a la gran ciudad. El auto debe salvar a la gran ciudad. ¿Quieren ustedes dotar a París de un «Plan Peugeot, Citroën y Voisin de París», de un plan que tenga como único objeto fijar la atención del público sobre el verdadero problema arquitectónico de la época, problema que no es de arte decorativo sino de arquitectura y urbanismo: la constitución saludable de una vivienda y la creación de órganos urbanos que respondan a condiciones de vida modificadas tan profundamente por el maquinismo?’ La casa Peugeot temió arriesgar su nombre en nuestra empresa de aspecto temerario. El señor Citroën, muy gentilmente, me respondió que no comprendía nada de lo que le decía y que no veía la relación que podía tener el automóvil con el centro de París. El señor Mongremon, administrador delegado de Aéroplanes G. Voisin (Automobile) aceptó sin titubear el patronazgo de los estudios del centro de París y el plan que resultó de ellos se llama, por tanto, Plan Voisin de París” (Le Corbusier, 2013: 175).
Jacobs no escatimaba nada al manifestar su animadversión hacia él. Por ejemplo: “Robert Moses, cuya habilidad para conseguir que las cosas se hagan consiste principalmente en haber comprendido esto, ha hecho un arte de la práctica consistente en utilizar el control del dinero público para ganarse a aquellos a quienes eligieron los votantes, de quienes dependen para representar sus intereses, muchas veces opuestos”(Jacobs, 2013: 162).
“Los mismos factores que, a consecuencia de la exactitud, la precisión rigurosa de los modos de existencia, se han petrificado así para formar un edificio sumamente impersonal, actúan por otra parte sobre uno de los rasgos más personales que haya. No hay fenómeno más exclusivamente propio de la gran ciudad que el hombre blasé, el hastiado. Así como una vida de placeres inmoderados puede hastiar, porque exige de los nervios las reacciones más vivas, hasta ya no provocarlas en absoluto, así impresiones sin embargo menos brutales arrancan al sistema nervioso, debido a la rapidez y la violencia de su alternancia, respuestas a tal punto violentas, lo someten a choques tales, que gasta sus últimas fuerzas y no tiene tiempo de reconstituirlas. Es precisamente de esta incapacidad para reaccionar a nuevas excitaciones con una energía de misma intensidad que deriva el hartazgo del hombre blasé; incluso los niños de las grandes ciudades presentan ese rasgo, si se los compara con niños originarios de un medio más apacible y menos rico en solicitaciones” (Simmel, 1986: 51).
Referencias
Arendt, H. (2006), Los orígenes del totalitarismo, Madrid, Alianza.
——— (2007), Responsabilidad y juicio, Barcelona, Paidós.
Bachelard, G. (1993), La poética del espacio, Chile, Fondo de Cultura Económica.
Gros, F. (2014), Andar: una filosofía, Madrid, Taurus.
Jacobs, J. (1975), La economía de las ciudades, Barcelona, Península.
——— (2013), Muerte y vida de las grandes ciudades, Madrid, Capitán Swing Libros.
Le Corbusier. (2013), La ciudad del futuro, Buenos Aires, Ediciones Infinito.
Mumford, L. (2009), “La carretera y la ciudad” (frag.), en Lewis Mumford: textos escogidos, Buenos Aires, Ediciones Godot.
——— (2009), “Técnica y civilización” (frag.), en Lewis Mumford: textos escogidos, Buenos Aires, Ediciones Godot.
Sennett, R. (2019), Construir y habitar. Ética para la ciudad, Barcelona, Anagrama.
Simmel, G. (1986), “Las grandes urbes y la vida del espíritu”, en El individuo y la libertad: ensayos de crítica de la cultura, Barcelona, Península.
Vecchi, D. y Hernández, I. (2015), “Epigénesis y preformacionismo: radiografía de una antinomia inconclusa, en Sientiæ Studia, Vol. 13, núm. 3, pp. 577-597.
La piedad, el sentir y la educación en
el pensamiento de María Zambrano
Darío Camacho Leal[1]
Rogelio Laguna García[2]
Introducción
En este trabajo abordamos la cuestión de la educación en María Zambrano. Uno de los temas de más reciente estudio en su filosofía y que sin duda ha permitido establecer nuevas preguntas y rutas sobre un tema que está permanentemente abierto. Nos interesa específicamente la relación entre la educación y un concepto fundamental en el pensamiento de nuestra autora: la piedad.
Piedad, nos dice Zambrano, es aprender a tratar con lo otro (Zambrano, 1973: 203). Un otro que en El hombre y lo divino refiere en la dialéctica sagrado/divino al estrato más profundo de la realidad y que en diversas ocasiones, nos dice la autora, se ha identificado con el rostro de los dioses.
Como explicamos en las siguientes páginas, más allá del ámbito metafísico y teológico, lo apuntado en El hombre y lo divino supone una dimensión práctica, es decir, implica un ejercicio en el que se construyen diversos acercamientos a la realidad, que permitan nuevas aperturas para que ésta tome nuevos rostros.
Pero, ¿cómo construir estas rutas?, ¿cómo comenzar un nuevo tipo de escucha o de visión que no sea repetir la manera en que hemos escuchado o visto? Creemos que aquí se puede establecer una importante conexión con la cuestión de la educación.
El acto de educar para María Zambrano, según refirió Camacho en un artículo desarrollado en el Seminario de Pensamiento en Español, implicaría dos metas principalmente; por una parte, promover que el educando despierte a la realidad, y por la otra, que siga una marcha responsable a través del tiempo.[3] Precisamente en relación con la primera vía, nos parece que la noción de piedad puede ser relevante para entender en qué consiste el compromiso con la realidad que un proceso educativo tendría que asumir a juicio de la filósofa malacitana.
¿Se puede educar para la piedad? ¿Es posible aprender a tratar con “lo otro”? En las siguientes páginas, como ya mencionamos, nos proponemos establecer una relación entre las propuestas educativas de Zambrano y el concepto de piedad. Consideramos que esto puede abrir nuevos caminos en una época que, como observa Zambrano en El hombre y lo divino, roza el nihilismo con gran fuerza y necesitamos encontrar la manera de salir del antropocentrismo para permitir que la realidad aparezca frente a nosotros con todas sus posibilidades. Se trata inclusive de ir más allá de la filosofía y darle espacio al sentir.
La piedad
El hombre y lo divino es una de las obras fundamentales de la obra zambraniana. Se trata no solamente de la exposición de una propuesta ontológica sino también de una filosofía de la historia. La ontología presentada en esta obra se basa en la dialéctica sagrado/divino, concebida por Zambrano no sólo como una fenomenología de la religión sino como una caracterización de lo real.
Sagrado para Zambrano es la realidad sin nombre, ininteligible, subterránea. El ser que no se ha mostrado y que no ha sido nombrado por el lenguaje ni aprehendido por la razón, “la realidad hermética, sin revelar” (Zambrano, 1973: 209). Divino, en cambio, es la realidad con rostro, que se puede vislumbrar aunque sea con una luz tenue, tímida, y que incluso puede ser alcanzada por las palabras. Se trata del ser que puede aprehenderse por el pensamiento, que parece responder al ser humano y que a veces se ha reconocido con la figura de un dios.
Los dioses aparecen, dice Zambrano, cuando el hombre ha creído entender la realidad, cuando siente que el orden del mundo se le ha revelado y que incluso dialoga con él. Surgieron cuando el ser humano y la realidad coincidieron, en que un intercambio, acaso el sacrificio, pareció posible y rindió frutos. Apoyado en los dioses el ser humano dejó de sentirse solo en un mundo donde paradójicamente, nos dice Zambrano, siempre se sintió observado, como si sus acciones fueran ejecutadas ante un otro siempre presente.
Y si hemos dicho que la dupla sagrado/divino es una dialéctica, es porque la realidad, piensa la autora, no termina de mostrarse; ningún dios ha expresado ni podría mostrar la totalidad de lo real. Zambrano nos dice: “Realidad es no sólo la que el pensamiento ha podido captar y definir sino esa otra que queda indefinible e imperceptible, esa que rodea a la conciencia, destacándola como isla de luz en medio de la tiniebla” (Zambrano, 1973: 191). Ninguna deidad ni ningún modelo sería capaz de hacer visible todos los subterráneos, los recovecos del ser. Por eso, cuando un dios sustituye a otro en el devenir del tiempo permite vislumbrar algo de lo real que podría haber estado invisible antes. Zambrano dirá que la calidad de una cultura tiene que ver con la calidad de sus dioses, pues éstos son la manera en que se ha accedido a los linderos de lo humano. La autora escribe:
La vida humana, apetencia inextinguible de unidad, está rodeada de alteridad, lindando con “lo otro”. Y eso idéntico que el hombre cree ser en los momentos en que la inteligencia le saca fuera de la vida por su simultaneidad y su actualidad, tiene que tratar con “lo otro” (Zambrano, 1973: 198).
Ante esta realidad que no acaba de mostrarse nuestra autora establece una virtud, un ejercicio espiritual que nos mantiene en constante escucha, en continua apertura hacia lo real: la piedad.
La piedad, recuerda la autora, está presente en la filosofía desde el Eutifrón de Platón. La definición propuesta en el diálogo es que ésta es una virtud que lleva a tratar debidamente a los dioses, lo que deriva en última instancia en diferenciar entre lo justo y lo injusto (Zambrano, 1973: 202). Zambrano amplía esta definición y define la piedad, como ya hemos adelantado, como “saber tratar adecuadamente con lo otro” (Zambrano, 1973: 203). ¿Qué es “lo otro”? La filósofa escribe:
Cuando hablamos de piedad, siempre se refiere al trato de algo o alguien que no está en nuestro mismo plano vital; un dios, un animal, una planta, un ser humano enfermo o monstruoso, algo invisible o innominado, algo que es y no es. Es decir, una realidad perteneciente a otra región o plano del ser en que estamos los seres humanos, o una realidad que linda o está más allá de los linderos del ser (Zambrano, 1973: 203).
Es decir, en última instancia tratar con lo otro es tratar con la realidad, pero con la realidad en su totalidad, no sólo la que ha sido aprehendida por la razón o la que puede ser percibida. Es aquella otra realidad, por ejemplo, a la que busca referir el poeta con un logos más amplio que el que está al servicio de la filosofía. Así lo refiere la autora en Filosofía y poesía:
La cosa del poeta no es jamás la cosa conceptual del pensamiento, sino la cosa completísima y real, la cosa fantasmagórica y soñada, la inventada, la que hubo y la que no habrá jamás. Quiere la realidad, pero la realidad poética no es sólo la que hay, la que es; sino la que no es; abarca el ser y el no ser en admirable justicia caritativa, pues todo, todo tiene derecho a ser hasta lo que no ha podido ser jamás. El poeta saca de la humillación del no ser a lo que en él gime, saca de la nada a la nada misma y le da nombre y rostro. El poeta no se afana para que de las cosas que hay, unas sean y otras no lleguen a este privilegio, sino que trabaja para que todo lo que hay y lo que no hay, llegue a ser. El poeta no teme a la nada (Zambrano, 1996: 22).
Como la poesía, Zambrano encontrará diversas expresiones de la cultura y de la vida humana que son un esfuerzo constante por acercarse a los linderos del ser. Actividades piadosas que tienen como fin recordarnos aquello otro que sin estar ausente permanece invisible a la mirada cotidiana. Zambrano se sumerge en su filosofía en los sueños, en la pintura, en la mística, incluso en el rostro, la temperatura, la luz de las ciudades (Cf. Laguna, 2015). Sus manuscritos sobre educación, como veremos a continuación, también pueden entenderse desde la piedad.
Educación: aprender a tratar con lo otro
En los manuscritos sobre Filosofía y educación la concepción que Zambrano tiene sobre la educación se remonta a una tradición más antigua que la de la filosofía, y ésta es la de la sabiduría o, en sus términos, “saber de experiencia” (Cf. M-57, 1964: 47-48). En ella parece estar presente esa dimensión práctica de la piedad cuando muestra a la vida humana como un enigma que precisa ser descifrado y como algo, además, que se resiste a la visión y que exige de nosotros conocimiento y acción.
Para nuestra autora la educación se configura en una relación de discipulado en la cual quien se educa tiene en el maestro alguien a quien preguntar, pero sobre todo, una presencia ante la que puede preguntarse (Cf. M-127, 1965: 117). Por eso es que la función del maestro habría que remontarla a la figura del sabio o el guía (Cf. Rivara, 2005: 158)[4] como aquella llamada a acompañar la realización de una vida y como la que enseña a tratar con el enigma, pues
a veces es la vida, ella, la que presenta el enigma a descifrar suavemente y como si no lo hiciera, el enigma en que se contiene la cifra y la palabra del destino. Y a ello en verdad, son introducción los enigmas que el sabio plantea al ignorante, el viejo al niño: le enseña a tratar con el enigma, a familiarizarse con su presencia, a reconocer su aparición (M-57, 1964: 47).
La vida humana, observa la filósofa, en cierto sentido no es, se oculta y resiste a que nos hagamos una imagen de ella, pero cuando ésta se revela emerge de ese fondo oscuro y se alcanza a entrever ese estrato profundo de la realidad, que es lo sagrado. La educación nos ayuda a revelar nuestra vida, a sacarla, al menos un poco, del misterio. Educar es enseñar y aprender a tratar con lo otro, es decir, con “todo lo que de un modo u otro está en otro plano que la vida lúcida de la conciencia; lo que no se sabe” (Zambrano, 1973: 198). El maestro guía al educando en este proceso inicial en el que descubre un secreto íntimo que solamente la vida irá exponiendo a la luz: que la vida es suya, es propia y al mismo tiempo extraña (Cf. M-120, 1965: 101).
El ser humano, entonces, experimenta esa realidad hermética, a la que antes nos referíamos con la dialéctica sagrado/divino, en su propia vida. Y es que, siguiendo a la filósofa malacitana, “toda humana persona es ante todo una promesa. Una promesa de realización creadora” (M-120, 1965: 101). Aprender es aprendernos a nosotros mismos, al ser que se juega en nuestras entrañas y cuyo camino está por hacerse. El fondo último de la vida humana es esperanza. Y la esperanza es al mismo tiempo hambre y padecer, es decir, un sentir que no puede reducirse a razón. Y una vez más, aquí viene a cuento El hombre y lo divino:
Si el intelecto es vida en acto, actualidad pura e impasibilidad, eso otro de la vida humana es lo contrario: pasividad, padecer en toda forma, sentir el instante que gota a gota pasa, sentir inapelablemente el transcurrir que es la vida, padecer sin tregua por el hecho simple de estar vivo, que no puede reducirse a razón. Sentir la multiplicidad, la discordancia, lo heterogéneo, aun en sí mismo —si es que hay “mismo” en este estrato de la vida—, sentir lo que no se dice, estar condenado al silencio (Zambrano, 1973: 197).
En esto puede verse que nuestra autora va en sentido contrario del racionalismo, toma distancia de Descartes para decir que el ser humano no puede ser reducido a una cosa que piensa, pues además de sujeto de conocimiento también es padecer. La persona lleva en sí lo que aunque no es padece en lo más íntimo de sí, ese es el secreto, el enigma de vivir. La persona advierte que su vida no está acabada y no la encuentra ya hecha, sino que tiene la tarea de crearla.
Muy en el fondo, el ser humano es un sentir que espera ser descifrado, pues de ello depende su destino y la posibilidad de que realice su vida. Por eso afirma Zambrano: “Descifrar lo que se siente, percibir con cierta nitidez lo que dentro de uno mismo pasa, es una exigencia del ser persona. La vida que dentro de nosotros fluye pide una cierta transparencia” (M-88, 1970: 57). En el pensamiento de nuestra autora el sentir cuenta con igual legitimidad que la razón y el intelecto, sin escatimar la relevancia de esta última propone una consideración integral del ser humano como un todo armónico de cuerpo y mente, inteligencia y sensibilidad (Cf. Zambrano, 2007: 20).
Por eso en gran medida su propuesta educativa se ancla en la sensibilidad, pues el propósito es lograr “nuevos modos de ‘mirar’ y ‘escuchar’, frente a planteamientos intelectualistas” (Zambrano, 2007: 24). Así, Zambrano plantea otro acercamiento a los sentidos para abrir nuevas vías de acceso y acercamiento a la realidad. Pues si el ser humano es reducido a ser sólo una cosa que piensa, él mismo se empobrece y con él, también la realidad. Si se considera que solamente la razón es la vía de acceso legítima, entonces, como se muestra en El hombre y lo divino, hay dimensiones que quedan fuera, realidades que quedan en la oscuridad y el silencio; lo cual implica, desde una mirada educativa, una violencia contra el ser humano que mutila sus capacidades y compromete sus posibilidades de realización.
Por eso es que el pensamiento zambraniano propone una reforma del entendimiento y una nueva sabiduría en la que el pensamiento y el sentir se identifiquen (Cf. Zambrano, 2007: 20). Así, lejos de entender una educación piadosa como aquella que buscaría acercarnos a Dios o a la religión, lo que estaría en juego sería el reconocimiento de que la realidad es múltiple y heterogénea. De tal suerte que, como vamos a ver, en Zambrano hay que hablar de realidades, de géneros o formas de realidad que ponen en crisis el saber absoluto que la filosofía pretendió arrogarse en algún momento de su historia (Cf. M-128, s/f: 149-154).[5] Zambrano combate el idealismo y el racionalismo para sugerir que la realidad no se puede reducir a un sólo horizonte, sino que es necesario generar diversos acercamientos a ella y eso exige, como hemos visto, mirar al ser humano de manera integral, pues éste no se reduce a la pura razón.
La educación entonces, por este camino de la piedad, aparece como una preparación para la vida; este saber tratar con lo otro comporta un saber ético que pone el foco en un aprendizaje sobre cómo conducirnos en la vida y cómo vincularnos con lo que nos rodea y con quienes convivimos. En este sentido, Zambrano afirma que hay algo “que va más allá de lo que se aprende materialmente” (M-131, s/f: 173) en las aulas; incluso, sostiene que muchos de los que han pasado por ellas, “tal vez no adquirieron tantos conocimientos como fuera menester” (M-131, s/f: 173). Lo importante, dice entonces, es lo que sucede “en la frecuentación de las aulas; algo esencial para ser hombre se les enseñó en ellas: a oír, escuchar, a atender, a dejar que el tiempo pase sin darse cuenta queriendo entender algo, abrirse al pensamiento que busca la verdad” (M-131, s/f: 173).
Para Zambrano, la educación efectúa en el ser humano un despertar a la realidad en el que se aprende que ésta no se puede totalizar porque es inagotable, a pesar de los rostros que la configuran no se puede cerrar. Despertar a la realidad implica para Zambrano buscarla y descubrirla nuevamente sin darla por sabida, es decir, sostener una conciencia atenta y abierta que no decaiga ni se abisme en el sueño y que se renueva constantemente para reconocer que la realidad es dinámica, heterogénea y en movimiento, que acepta modos de tratar con ella (M-119, 1965: 145-147). La piedad introduce en la educación la responsabilidad de desarrollar la sensibilidad para tratar con uno mismo, con otras personas, con los seres vivos y con las cosas por donde la actitud ante la realidad desborda una perspectiva exclusivamente epistemológica.
Los sentidos, la piedad y la delicadeza
¿Qué relación puede haber entre la piedad y el sentir? ¿Cuál es la conexión entre estas dimensiones de la experiencia humana que finalmente serían objeto de la educación? En 1988, cerca del final de su vida, Zambrano dirá en un texto titulado “Para una historia de la piedad”, que la piedad aparece como “matriz originaria de la vida del sentir” (Zambrano, 2012: 67). Como vimos en el apartado anterior, esta intuición ya estaba presente en El hombre y lo divino, donde afirma que el padecer y el sentir que el ser humano experimenta en su vida, no se pueden reducir a la razón.
La piedad en el pensamiento zambraniano, como sugiere Greta Rivara, remite a lo otro del racionalismo; ser piadoso para Zambrano exige recuperar y salvar lo que ha sido excluido, negado y olvidado, es decir, el sentir y los sentidos (Cf. Rivara, 2018: 43-45). La reforma del entendimiento, esto es, la reforma de la subjetividad erigida en Occidente y la modernidad, es posible porque Zambrano elabora un nuevo punto de partida, una antropología en la que el ser humano reconoce que no puede librarse del inacabable padecer. Esta mirada piadosa que propone otra imagen del ser humano distinta a la del racionalismo trae consigo un vínculo distinto con la realidad.
Conviene plantear nuevas preguntas para profundizar en la conexión entre la piedad y el sentir: ¿descubrimos la realidad del mismo modo desde el pensar que desde el sentir? Más aún, ¿la realidad se experimenta de la misma manera según se atienda más a la vista, que al tacto o al oído? A partir de los manuscritos “La comunicación entre los sentidos”, “Entre el ver y el escuchar” y “La intercomunicación de los sentidos: la delicadeza”, escritos entre 1964-1965 para la revista Semana de Puerto Rico, podemos afirmar que Zambrano responde negativamente a estas cuestiones. En todos ellos desarrolla una reflexión sostenida acerca de los sentidos y sugiere que éstos representan una vía de acceso a la realidad. En el manuscrito “Entre el ver y el escuchar” escribe:
Los sentidos, es decir, lo que a nosotros llega a través de ellos, se recorta sobre un cierto fondo. Un dato sensorial supone y lleva consigo todo un mundo, quizás el mundo todo. Mas de una cierta manera. Un sentido es un camino hacia la realidad, una vía de acceso a ella. Lo cual sucede sin duda porque la realidad, ella, es inagotable. Y porque hemos perdido, si alguna vez lo tuvimos, el contacto inmediato con ella (M-88, 1970: 57).