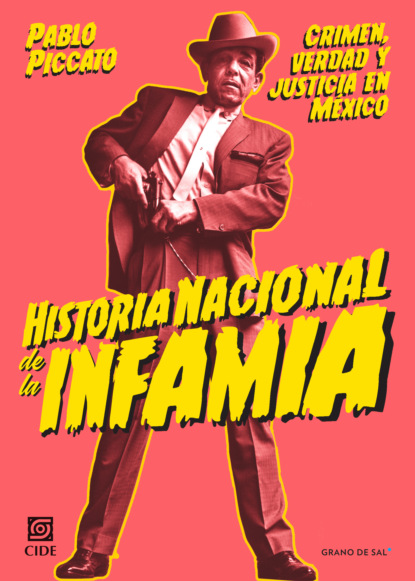- -
- 100%
- +
Sin embargo, como sucedió con Toral, al final Acevedo no tuvo reparos en adoptar un papel protagónico. Tras su arresto, negó su participación en los preparativos para el asesinato de Obregón pero, al mismo tiempo, se rehusó con obstinación a condenar el crimen.133 Dio entrevistas a la prensa antes del juicio, posó para las cámaras y se conmovió con la multitud que la recibió afuera del edificio del ayuntamiento de San Ángel. Mientras que las palabras de Toral fascinaban al público porque venían de un hombre que estaba a punto de morir, los comentarios de Acevedo intrigaban al público de un modo similar al de otros casos de mujeres acusadas de homicidio que rompían con los roles de género en los juicios por jurado. Durante las audiencias, hablaba con una libertad considerable, adoptando un tono desafiante hacia los abogados, dirigiéndose de manera directa al público y criticando a aquellos que la abucheaban y le aplaudían al fiscal. Más adelante, en la colonia penal, donde se hizo amiga del director, el general Francisco J. Múgica, y después se casó con otro hombre acusado de conspirar para matar a Obregón, Acevedo escribió sus memorias, en las que defendía tanto su compromiso político como su reputación a ojos de la opinión pública y la iglesia.134
Durante el juicio, Toral y Acevedo desviaron la atención hacia un terreno que tendía a socavar la acusación del Estado. Correa Nieto y los otros fiscales fustigaban a los sospechosos, retratando a Toral como un vengador fanático de Pro que había actuado por su cuenta y a Acevedo como una mujer conspiradora que lo manipulaba a él y a otros asesinos potenciales para lograr objetivos más oscuros. Estas caracterizaciones tenían como objetivo contrarrestar la justificación que ambos habían presentado y probar que no habían cometido un crimen político inspirado en la religión sino un homicidio vulgar motivado por bajas pasiones. Pero ambos sospechosos ofrecían de manera consistente una alternativa políticamente aceptable y aparentemente sincera. La narración de Acevedo durante el juicio giraba en torno a la defensa del valor político de una resistencia religiosa como la suya. Cuando el fiscal le preguntó si estaba consciente de que su influencia, por medio de un comentario casual que escuchó Toral, pudo ser la causa del crimen, ella replicó que “fue la influencia nacional”. En otras palabras, la causa había sido una reacción social generalizada a la persecución religiosa por parte del Estado. Alegó que ella simplemente había dicho en voz alta lo que mucha gente en México creía, sólo que no todos —añadió sarcásticamente— serían procesados.135 Sus palabras en el juicio y sus escritos posteriores sugerían que había miembros de la alta jerarquía eclesiástica e incluso personajes políticos detrás del asesinato. Pero su abogado defensor insistió en que Acevedo no había sido la “autora intelectual” del crimen ni de ninguna conspiración, como aseguraba el gobierno, y en que ella desaprobaba el enfoque militar de los cristeros. Se trajo a varios testigos a declarar en su contra, pero no proporcionaron pruebas que la incriminaran. Mientras que la culpabilidad de Toral estaba fuera de toda duda, el abogado de Acevedo le pidió a los miembros del jurado que la absolvieran.136 Sin embargo, su disposición a abandonar el papel de mujer religiosa callada y pasiva socavó su declaración de inocencia absoluta. Por el contrario, bajo custodia del gobierno y por radio en cadena nacional, defendió la tesis de que el asesinato de Obregón era justificable.
Las palabras de Toral se prestaban a un mayor esclarecimiento. En sus columnas, Moheno escribió sobre Toral como “el regicida”, uno de esos criminales que están dispuestos a perder la vida para asesinar a un monarca o a un gobernante con el fin de lograr un bien mayor; en este caso, la libertad religiosa. El regicidio, añadía Moheno, tenía una larga historia, si bien era nuevo en México. Otros presidentes habían sido asesinados (los más recientes de ellos, Madero y Venustiano Carranza) pero, según Moheno, este caso sí merecía la etiqueta debido al significado más profundo del crimen. Sin suscribir abiertamente la causa cristera, Moheno explicó el regicidio (no utilizó la palabra tiranicidio, sino regicidio, para no insinuar que Obregón era un tirano) señalando que el país estaba sufriendo un “estado de desaliento intenso que reclama una nueva fe”.137 Toral, por lo tanto, mató a Obregón por razones políticas: “él mata porque […] se siente un elegido de Dios para aquella misión”. Toral era un místico, según Moheno, que expiaba los pecados de los demás con su sufrimiento. Su crimen era político del mismo modo en que Lombroso clasificaba como política la resistencia de los mártires cristianos en Roma. Para entender el acto de Toral era necesaria una definición de la política que abarcase, como las ideas de Le Bon acerca de las masas, el papel de las emociones. La religión —escribió Moheno— le da forma a la política cuando “el sentimiento religioso de la masa ha desempeñado el papel de instigador”.138 Sin embargo, la combinación de sentimiento, religión y política que personificaba Toral era anatema para la tradición liberal que suscribía el régimen posrevolucionario. Moheno aludió a ese abismo en los intercambios entre el sospechoso y el fiscal Correa Nieto: “Ese interrogatorio parecía un diálogo sostenido entre dos personas que hablasen idiomas distintos.” Incapaz de entender la lógica del sospechoso, Correa Nieto daba discursos, más que hacer preguntas. Esto a su vez le daba a Toral la ocasión para presentar su misión religiosa, narrando su tortura y deteniéndose en cada detalle doloroso, con la monótona voz de “un testigo indiferente” que se creía mártir y estaba más allá del sufrimiento.139
En el interrogatorio y el resumen del caso presentados por su abogado aparece otra interpretación de Toral. Demetrio Sodi quería evitar la pena de muerte para su cliente, pues sostenía que había cometido un crimen político. Por lo tanto, Sodi se vio obligado a combinar el apego obligatorio al código penal y una definición muy amplia de lo que constituía un crimen político; en otras palabras, estaba atrapado entre la necesidad de defender la ley y la de promover una idea crítica de la justicia. Como resultado, la versión de su cliente contradecía su propia estrategia. A medida que el juicio avanzaba, Sodi perdía aún más fuerza ante el ambiente hostil que suscitaron las implicaciones políticas de su argumento. En un momento, cuestionó las pruebas en contra de su cliente señalando que no había habido una autopsia adecuada y que el cadáver de Obregón presentaba muchos agujeros de balas de distintos calibres. Esto habría significado que había otros culpables de disparar, pero que se les estaba protegiendo. Dicha aseveración, por sensata que fuera, resultó ser un error estratégico, ya que la fiscalía acusó a Sodi de decirle al público nacional que había habido un acto de encubrimiento en el que Calles estaba involucrado. Esta reacción indignada obligó a Sodi a abandonar rápidamente esa idea. De manera semejante, mientras que Toral insistió en que había actuado solo y trató de exculpar a Acevedo, Sodi trató de probar que ella había influido en Toral y otros adversarios católicos del régimen. Impulsando la tesis del crimen político, Sodi sostenía que el caso tenía una gran relevancia histórica y que incluso los fiscales admitían que el crimen se dirigía “en contra del gobierno”.140 En cuanto a sus motivaciones, añadió Sodi, el crimen de Toral era el equivalente de aquellos por los cuales hombres y mujeres que simpatizaban con la iglesia habían sido acusados recientemente, pero le recordó al juzgado que la acción de su cliente no constituía un respaldo de la guerra cristera.141 Sodi se hizo eco del argumento de Moheno según el cual Toral no había matado a Obregón por un motivo de odio, sino por un sentido del deber propio del mártir. Después de traer a colación otros casos de regicidio en la historia, Sodi argumentó que la ley penal se habría equivocado si los hubiese clasificado como crímenes comunes. Pero ésta era otra estrategia perdedora. En su discurso final, Sodi hizo múltiples referencias a la Biblia y a persecuciones en contra de los primeros cristianos y otros mártires de la intolerancia, pero tuvo que coincidir con el fiscal en que el asesinato de Obregón no podía ser justificado por la doctrina católica, la cual había condenado el tiranicidio desde el Concilio de Trento.142 Su argumento clave, sin embargo, encapsulaba un dilema muy frecuente en los juicios por jurado: mientras que la letra de la ley definía el delito por sus factores externos, si los miembros del jurado entendían las razones profundas de éste, sus votos en contra de los cargos podían justificarse.
Al exponer con lujo de detalle la contradicción entre la ley penal y la relevancia política del delito, Sodi estaba invocando el honor de los miembros del jurado. Cuando el juez lo amonestó por hablar del castigo que Toral podría recibir, Sodi respondió con franqueza: “Ésta es otra ficción de la ley, una mentira de la ley. Nosotros vivimos entre puras mentiras.”143 En su crítica de 1909 al sistema de jurados, Sodi se había mostrado en contra de la ficción democrática de que nueve hombres comunes pudiesen decidir con objetividad acerca de asuntos complejos que los expertos en leyes entendían mejor. Diecinueve años más tarde, como litigante de los oprimidos en un caso sumamente visible, expresó una nueva apreciación de la integridad del sistema. Cuando llegaron desde la parte trasera de la sala volantes y voces acusando a los miembros del jurado de haber recibido dinero de Sodi, éste reaccionó con indignación, diciendo que ni siquiera a él mismo se le estaba pagando por su trabajo, mucho menos había recibido fondos para comprar los votos del jurado. La acusación también provocó que algunos miembros del jurado rompieran el silencio que habían mantenido durante el juicio. Según Excélsior, “El jurado Ausencio B. Lira se exalta, protesta lleno de indignación y dice que su vida toda ha sido de honradez acrisolada.”144 Durante su discurso de cierre, Sodi se sirvió de la retórica racial posrevolucionaria respecto del mestizaje al recordarle al público la “hermosa indignación [que] se retrató en los semblantes broncíneos, que son nuestro orgullo nacional, de los señores jurados”. Enfatizó la “honorabilidad” de las “personas humildes” que integraban el jurado.145
Los elogios que Demetrio Sodi dirigía a la “honestidad” del jurado proyectaban sobre la institución el orgullo de su propia familia en su oposición a un régimen que consideraba cada vez más tiránico. A pesar de sus diferencias en el pasado (cuando Demetrio había colaborado con Moheno en contra de Federico), los hermanos Sodi ahora tenían una visión favorable de la perspicacia de los jurados. Lo que Federico recordaría más adelante como un espacio de libertad de expresión y camaradería entre abogados fue arrollado por la hostilidad del gobierno en 1928. Demetrio había sido “cruelmente insultado” y le habían impedido hablar varias veces durante las sesiones.146 En un libro publicado ocho años después del juicio, la hija de Demetrio, María Elena Sodi de Pallares, subrayó la ironía de ese momento: tras perder su prominente posición política y su dinero con la Revolución, su padre comenzó a trabajar de nuevo en los juzgados. Emprendió su defensa de Toral como una obligación moral, aunque también podría ayudarle económicamente. El libro de María Elena, sin embargo, sugiere un compromiso ideológico más profundo. Demetrio Sodi pensaba que Toral “era el representante digno de la juventud de su época, juventud que heroicamente moría por sentimientos místicos”. Sodi había planeado presentar pruebas adicionales de los ataques del gobierno en contra de los católicos y la libertad de expresión, pero no le permitieron hacerlo.147 Los cristeros y José de León Toral también contiene una explicación del conflicto religioso desde una perspectiva católica, así como biografías favorables de Acevedo y Toral, esta última basada en parte en las memorias de su madre, reproducciones de sus dibujos y testimonios de la participación de Toral en la vida cívica de los católicos a fines de los años veinte.148 Para María Elena y su padre, el jurado, por defectuoso que fuera, parecía ser el último espacio en expresar abiertamente un punto de vista católico opositor en la esfera pública mexicana.
Las amargas memorias de los Sodi acerca del caso se derivan de la violencia con la que la defensa de Demetrio fue frustrada por intervenciones externas al proceso judicial. A pesar de que Calles había planeado el juicio de Toral como muestra de cómo el Estado podía impartir justicia de manera imparcial, los procedimientos degeneraron en un caótico fiasco que sólo avivó la oposición religiosa y dejó al desnudo la ineptitud del gobierno en la aplicación de la ley. Durante una pausa, los miembros del jurado le enviaron un mensaje a Acevedo, diciéndole que iban a declararla culpable y pidiéndole perdón. Ella aceptó sus disculpas y en sus memorias le preguntó al lector: “¿Es pueblo libre? Seguro que sí, hay que creer en esa libertad, los jueces piden perdón al reo, ¡qué ironía!”149 Incluso un partidario del obregonismo, el diputado Antonio Díaz Soto y Gama, expresó escepticismo hacia lo que veía como una farsa del gobierno: como buenos revolucionarios, “no nos interesa por hoy en este caso la ‘justicia de juzgado’ ni creemos en ella”; todo el juicio no era más que “una maniobra para desviar la atención pública” del verdadero culpable. La insinuación se dirigía a Morones, rival político del propio Soto y Gama.150
Quedaba claro que el gobierno tenía la culpa del fiasco, lo que lo obligó a recurrir a la violencia para cambiar la dirección del juicio. Con la transmisión de radio, las autoridades le habían permitido a los presuntos autores del asesinato del presidente electo hablarle a la nación de la persecución religiosa. El juez y los fiscales habían hecho un mal trabajo: sus interrogatorios, en particular los de Correa Nieto, habían sido excesivamente agresivos, con preguntas demasiado generales y más orientadas a comunicar un mensaje político en contra de los cristeros que a presentar pruebas de manera adecuada. El 4 de noviembre, el tercer día de las audiencias públicas, las cosas empezaron a cambiar. El juez cortó la sesión antes de tiempo y la defensa se quejó de que la interrupción se debía a instrucciones de las autoridades políticas. La transmisión de radio también se detuvo y a los fotógrafos se les prohibió entrar a la sala para la sesión del lunes 5. Ese día, Correa Nieto abandonó el juicio, alegando que había sido amenazado. Nombró a fiscales sustitutos para que se quedaran a cargo del caso, incluido el procurador general de la república, Ezequiel Padilla. El nuevo equipo se enfocó en probar la participación de Acevedo en otras conspiraciones y limitó las oportunidades de la defensa y los acusados.151
Ese mismo 5 de noviembre, en las cámaras del Congreso, los diputados federales discutieron la necesidad de intervenir de manera contundente en el juicio de Toral. Los congresistas afirmaron que el Congreso tenía la responsabilidad de expresar su apoyo a la Revolución para contrarrestar la arremetida de mensajes de los “reaccionarios” en la radio. En la “deificación del delito”, sostenían los diputados, “el delincuente se convierte en mártir”.152 En consecuencia, debían actuar enérgicamente para proteger a “las masas del país”. Más específicamente, esto significaba que si no se declaraba culpable a Toral, como aseguraba el beligerante cacique de San Luis Potosí, Gonzalo N. Santos, “le vaciaré la pistola a él y a los jurados”. Otros diputados sostenían que el juicio era una vergüenza nacional: “en otros países, aun en los que parecen más civilizados como los Estados Unidos, se hubiera linchado a León Toral y, sin embargo, aquí se le está tratando con guante blanco”.153 Esa misma tarde, un grupo de varias docenas de diputados federales liderados por Santos irrumpieron en la sala de sesiones de San Ángel. Blandiendo pistolas y palos, insultaron a Sodi, quien tuvo que subirse a una silla para defenderse. Los diputados también atacaron a los sospechosos, de hecho patearon a la madre Conchita y le rompieron una pierna, y le jalaron el pelo a Toral. También amenazaron a los miembros del jurado. En los días siguientes, los diputados mantuvieron el control de la sala, perturbando la defensa y creando una situación sumamente tensa. Algunos de los miembros del jurado le pidieron al juez que los excusara, argumentando que temían por su vida. El juez negó sus solicitudes y garantizó su seguridad, pero varios decidieron traer su propio revólver al juicio. Un grupo de soldados bien armados se instaló en la sala mientras que las tropas a caballo afuera repelían a los manifestantes. A pesar de que las cosas parecieron calmarse el 6 y 7 de noviembre, el público diverso de los primeros días se había desvanecido y, para ese momento, la única mujer en la sala era Acevedo. El jueves 8, el último día del juicio, se reinició la transmisión por radio, pero el nuevo público, que incluía a funcionarios del gobierno y miembros del congreso, hizo tanto ruido que el último discurso de Sodi tuvo que cortarse antes de tiempo. Cuando el jurado volvió con el veredicto de culpabilidad (sólo se emitió un voto a favor de la inocencia de Acevedo), hubo gritos de alegría entre los simpatizantes del gobierno que esperaban afuera.154 El juicio se había vuelto un escaparate de la violencia de la política mexicana.
Los actos de Santos y los otros diputados demostraron que hubo un esfuerzo coordinado, aunque tardío, para limitar los efectos públicos del juicio. Hasta antes de esta violenta intervención, los abogados defensores habían confiado en que los medios evitarían distorsionar su mensaje: “Afortunadamente, el día de ayer, todo el país oyó nuestras palabras por radio, toda la prensa habla hoy de lo que dijimos, y pueden ser testigos todos los que oyeron, que no hemos atacado a nadie”, declaró Ortega el 4 de noviembre.155 Sin embargo, para el día siguiente, ya no hubo oportunidad de escuchar a Toral y Acevedo en la radio. Los periódicos nacionales casi no hablaron de la violencia que tuvo lugar dentro del juzgado, probablemente por instrucciones del gobierno. En los debates del 5 de noviembre en la Cámara de Diputados, se mencionó a Excélsior como un objetivo específico: “Los enemigos de la Revolución, la prensa y el dinero”, declaró el diputado Manuel Mijares; “la prensa reaccionaria”, aseguró Alejandro Cerisola. Los diputados se pusieron de acuerdo para iniciar un boicot económico en contra de Excélsior, suspendieron la publicidad guberna-mental, cancelaron suscripciones y participaron en otras formas de acción directa.156 El periódico redujo drásticamente su cobertura del juicio y reemplazó las transcripciones de los procesos judiciales por síntesis. A partir del 7 de noviembre, Excélsior le dio mayor importancia a los resultados de las elecciones en Estados Unidos. Dejó de imprimir los artículos de Moheno acerca del juicio y también los de otros escritores y artistas. Los editores señalaron con parquedad en un editorial que su deber periodístico había sido interpretado “torcidamente” por el gobierno, lo cual se tradujo en amenazas en su contra.157 Pronto, el periódico fue castigado de una manera más permanente: se bloqueó su circulación y se obligó a Consuelo Thomalen, la viuda de su fundador, Rafael Alducín, a venderlo a un grupo de empresarios que tenían estrechas conexiones con el gobierno.158
Las apelaciones de Toral y Acevedo fueron denegadas y Toral fue ejecutado el 9 de febrero de 1929. Frente al batallón de fusilamiento, gritó: “Viva Cristo Rey”, como había hecho su amigo Agustín Pro momentos antes de su muerte dos años atrás. Las balas interrumpieron la voz de Toral. Su entierro suscitó manifestaciones y disturbios, y, mientras la furia de la resistencia cristera siguió activa, continuaron los intentos de asesinato, el siguiente en contra del presidente Portes Gil el mismo día de la ejecución. En lugar de servir como un ejemplo de la buena administración de justicia, el juicio dejó un legado duradero como una muestra de abuso del poder, una mancha en la legitimidad del sistema de justicia.159 Toral fue recordado en corridos, aunque no fue objeto de culto póstumo como Miguel Agustín Pro. Décadas más tarde, Jorge Ibargüengoitia y Vicente Leñero utilizaron los registros del juicio en sendas obras de teatro para reflexionar acerca del autoritarismo que se estableció en esa época, en forma de un régimen para el cual las palabras no tenían ningún significado de cara al poder. Escrita en 1962, El atentado de Ibargüengoitia retoma el juicio de 1928 como el clímax de una comedia histórica que se burla del discurso de justicia del régimen posrevolucionario. Todos los actores asumen que hubo una conspiración en la que estaban involucrados la abadesa y Pepe para matar al presidente electo Borges, y ven el juicio como un mero escenario teatral para una sentencia predeterminada.160 La obra de Leñero, El juicio, consiste en fragmentos de transcripciones del juicio de 1928. Por medio de la voz de sospechosos, abogados y testigos, la historia se presenta en toda su ambivalencia ominosa. Toral, Acevedo y otros hombres y mujeres acusados de conspirar en contra de Obregón y Calles alegan que la violencia es un derecho que pueden ejercer en defensa de su religión; los investigadores del gobierno utilizan la tortura como un elemento normal de su labor; los fiscales construyen su caso en términos de realpolitik. Las voces amenazantes que irrumpieron en la sala del juzgado el 5 de noviembre permanecen, en la obra de Leñero, anónimas y en la oscuridad: su poder, al igual que la verdad acerca del crimen, es irrefutable. La obra se montó por primera vez en 1971, cuando el público podía conectar fácilmente la opacidad que rodeaba la historia del juicio de Toral con el autoritarismo violento del régimen contemporáneo del PRI.161 Ambas obras reflejan otra lección histórica de la sala de sesiones de San Ángel en noviembre de 1928: ya sea como tragedia o como farsa, el juicio por jurado de Toral y Acevedo fue un episodio lleno de ambigüedades, sórdido, que tuvo muy poco que ver con la justicia.
CONCLUSIONES
Los mexicanos educados siempre vieron el jurado criminal con malos ojos. Su desconfianza articulaba ideas porfirianas acerca de la incapacidad de los mexicanos comunes y corrientes para dar forma a la democracia, así como su falta de integridad. Federico Gamboa se salía de sus casillas: “¡Qué errores tan hondos son, a mi juicio, el famoso jurado y el no menos famoso sufragio universal!”162 Incluso Querido Moheno, que le debía a los juicios por jurado cualquier dosis de buena reputación que le quedara después de la Revolución, declaró que los jurados estaban en manos de gente inferior a la que sólo le interesaba el dinero. Si se tomaba al jurado como “índice del sentimiento colectivo en materia de moral”, razonaba El Universal, entonces “tenemos que lamentar un tremebundo descenso en el nivel ético de la sociedad mexicana”.163 Estos puntos de vista se basaban en gran medida en el melodrama y la retórica que parecía dominar los casos más famosos. Los sospechosos inevitablemente se convertían en los personajes principales, pero otros actores —víctimas, testigos, abogados, jueces y periodistas— también desempeñaban sus papeles como personajes con un claro, aunque no siempre positivo, valor moral; los jurados y los públicos constituían una especie de coro que juzgaba la historia que se desarrollaba ante ellos por su valor estético y moral. Los intercambios entre todos estos actores eran emocionalmente intensos y el escenario estaba cargado de ecos de otras historias. El melodrama, en otras palabras, ofrecía una serie de papeles y una estructura narrativa que tanto los actores como el público adoptaban. Incluso los críticos compartían un criterio estético: el jurado representaba “una teatralidad de baja estofa” en la que el problema no era tanto la estructura dramática, sino la mala calidad de las actuaciones y el guión.164
Sin embargo, el histrionismo de algunos abogados conservadores y la violenta feminidad de algunas sospechosas notables eran únicamente la parte más visible del proceso. El variado reparto de personajes y los caprichos de los miembros del jurado que utilizaban sus votos para absolver socavaron el control de la profesión jurídica sobre la justicia. Voces sin experiencia podían cuestionar al gobierno y a los expertos en la esfera pública. La diversidad de actores involucrados en los juicios por jurado era el rasgo característico de la influencia de la institución en la vida pública y la fuente principal de la exasperación de sus enemigos. Quizás el más prominente de estos actores, y la causa de la ansiedad de los analistas, era un puñado de mujeres que habían sido catapultadas al centro de la vida pública precisamente por sus crímenes. Habían recurrido a la violencia para defender su honor, su familia o su religión, y no tenían empacho en contar su historia una vez que se sentaban en el banquillo de los acusados. El prominente lugar que ocuparon brevemente gracias a estos juicios cuestionaba las ideas patriarcales acerca del silencio de las mujeres y la domesticidad que les correspondía. Sin embargo, en su esfuerzo por evitar su condena, tuvieron que adoptar los aspectos menos amenazantes de la feminidad moderna. Los usos sociales de la ley, en otras palabras, podían cuestionar las convenciones, o bien apuntalar el conservadurismo. Desde la perspectiva actual, leer estos juicios como simples melodramas, espectáculos con un reparto limitado de personajes contrastantes, impide comprender la magnitud de aquellos usos sociales de la ley.