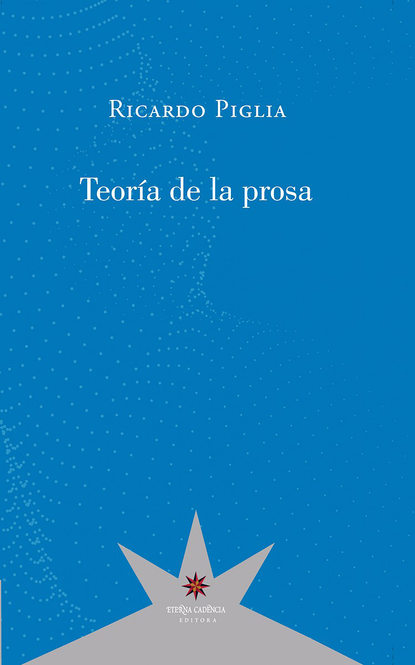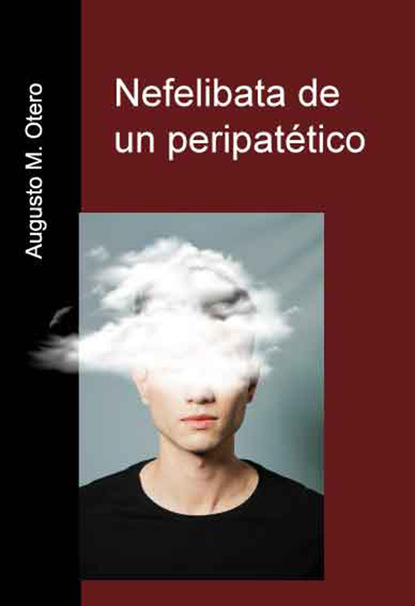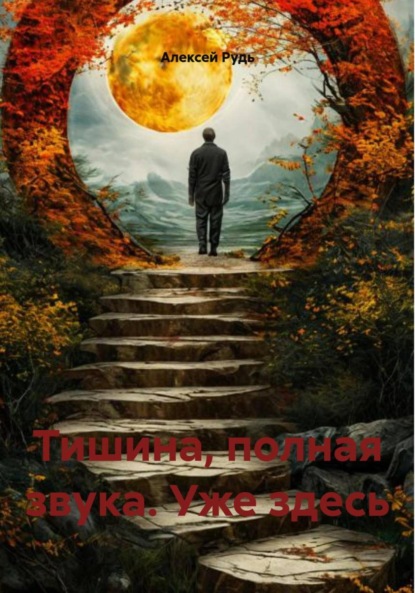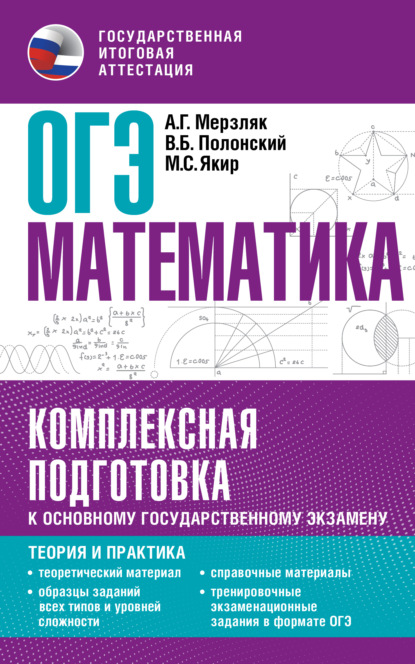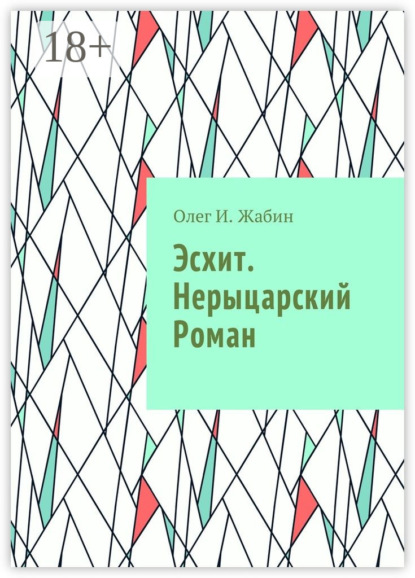- -
- 100%
- +
En el caso de El pozo se trata de microhistorias. El texto está armado con una serie de pequeños relatos fragmentarios, sueños, anécdotas breves, brevísimas por momentos. Es una cadena en la que se entrecruzan varias series: las series de las prostitutas, la serie del militante político, la serie del poeta, algunas series de mujeres, la serie de la vida cotidiana. Podríamos ver en el texto un mosaico, una especie de tapiz, de mapa, donde hay una ruta por la que el personaje circula, y que en principio nosotros asimilaremos a la superposición de historias que se unen de maneras variadas en el género nouvelle.
Esta cuestión de los relatos vueltos a contar es un problema que nos va a ocupar en las próximas reuniones. Es decir, primero vamos a analizar lo que podríamos llamar el relato terminado, y después cuál ha sido su germen. Lo que estoy, entonces, tratando de plantear aquí es que esta idea de relato privado aparece en El pozo, en principio, ligada a lo que yo llamaría una trama en miniatura. El personaje construye una serie de intrigas mínimas que son como pequeños relatos autónomos que circulan en el texto.
Tenemos que tener en cuenta algo que ustedes seguramente habrán percibido y es que El pozo (relato de 1939) es el relato inaugural de Onetti, por lo tanto, como suele suceder en varios textos inaugurales, uno encuentra condensado lo que sigue, se ven ahí las líneas que anticipan lo que viene.
Primero que nada, habría una figura onettiana que vamos a encontrar en una serie de textos, como dijimos, este sujeto aislado, asocial, separado, que rumia un secreto, da vueltas alrededor de una obsesión personal, esta historia en la que el sujeto insiste y a la que vuelve y que, como vemos, es una fantasía secreta.
Esta historia que constituye al sujeto aparece aquí directamente enfrentada con él. Quiero decir, lo que vemos nosotros es un sujeto aislado, un sujeto retirado que está enfrentado con un núcleo privado e intransferible que él llama los sueños.
A menudo en Onetti lo que vamos a ver es una situación en la que un personaje que tiene un secreto es visto por otros. Por ejemplo, en Los adioses, aparece alguien en el pueblo que comienza a despertar en los demás cierta intriga, y nos enteramos de que ese sujeto tiene una historia que el narrador desconoce y que trata de descifrar. Pero en El pozo el sujeto tiene una red de historias que ve funcionar, un sistema de repeticiones que insisten.
Por otro lado este sujeto que tiene un secreto vive en un mundo escindido, es decir, vive en un universo diferenciado del universo real. Cada uno de estos mundos, por un lado el mundo de los hechos reales (como dice el narrador) y por otro el mundo de los sueños (de lo que él llama los sueños), tienen lógicas de funcionamiento diferentes. Los sueños abren paso a otra realidad. Esto, en Onetti, está bastante cifrado, funciona como un mundo alternativo. Es una utopía privada la que va a actuar acá; un sujeto está en lo real y al mismo tiempo pasa a otra realidad, que en principio vamos a llamar imaginaria, que tiene una lógica propia.
Lo que es muy interesante es que acá vemos construir este mundo ficcional. A partir de El pozo, vemos cómo ciertos rastros de la realidad, ciertos pequeños indicios, ciertos datos, por ejemplo el encuentro con Ana María esa noche del 31 de diciembre en una cabaña en los fondos de la casa, se transforman en una escena, en un universo imaginario y secreto. Luego pasamos a estar en Alaska y la muchacha entra en la cabaña de troncos y se tiende desnuda en la cama de hojas. Tampoco sabemos si la escena que sucede en fin de año es una fantasía o no. Es muy importante ver que este pasaje toma un elemento de lo real y lo transforma para construir lo que podríamos llamar la ficción del otro universo. Este procedimiento lo vamos a ver en muchos otros textos de Onetti: cómo a partir de un dato real se constituye un universo imaginario.
El comienzo del texto nos está planteando la construcción de un marco que define el futuro de la obra de Onetti: “Hace un rato me estaba paseando por el cuarto y se me ocurrió de golpe que lo veía por primera vez. Hay dos catres, sillas despatarradas y sin asiento, diarios tostados de sol, viejos de meses, clavados en la ventana en el lugar de los vidrios”. El narrador se describe a sí mismo lo que ya sabe, ese extrañamiento persiste en su obra y define su estilo. La situación donde lo cotidiano pierde el carácter de costumbre, de estereotipo, y de repente es percibido de nuevo, me parece que es una forma importantísima en el conjunto de textos de Onetti, que toma distancia de lo real y adquiere una mirada renovadora.
Esa forma de desacomodar lo cotidiano es el primer movimiento de construcción de la ficción. Esto que estoy diciendo yo de Onetti en realidad podría ser usado para definir el funcionamiento de la construcción de la ficción en general. El mundo ficcional tiene siempre un detalle concreto que lo hace posible, la ficción rescata un punto real, cierto realismo es inevitable incluso en la ficción más delirante y fantástica. Lo particular de Onetti es que el sujeto debe estar solo y a menudo tirado en la cama para que la ficción sea posible, o mejor, para que el pasaje a la ficción sea posible. Hay que tener un dato en la realidad que se cifra y se transforma en un mundo alternativo donde lo vivido, a menudo, se ha disuelto. Estos procedimientos son desde luego pulsionales, nada conscientes. El sujeto de la ficción está más allá de la lógica y sus conclusiones son ajenas al sujeto real que escribe los textos. En la ficción el que habla no existe. Recordemos la luminosa frase de Deleuze: “El que narra no es el que escribe y el que escribe no es el que es”. La ficción consiste en dejar de ser y ese movimiento hacia la impersonalidad de la enunciación, el modo en que se produce ese pasaje, es clave en una teoría de la prosa.
Por un lado este movimiento, por el cual un elemento de lo cotidiano es visto de nuevo, es puesto en un registro que permite verlo de otra manera, como por primera vez. Y, por otro lado, el comienzo de esa evocación, el primer movimiento en el cual el sujeto constituye un universo propio, es la evocación de la prostituta. La figura de la prostituta que va a recorrer toda la obra de Onetti, la prostituta como personaje ideal con la que el héroe puede intimar, va a estar en el centro, también, de la última nouvelle que Onetti escribe, que es Cuando entonces.
Primero, la realidad que pareciera que está desacomodada y se infiltra allí en el universo ficcional, y al mismo tiempo el primer personaje a partir del cual se desencadena el mundo narrativo, es la prostituta que se queja porque los hombres mal afeitados le dejan una marca en el hombro. Esa es la primera aparición del mundo de las prostitutas que van circulando en la obra de Onetti, como si allí estuviera cifrado un signo, podría decirse, como si se pudiera leer ahí, en esa marca, esas historias que esos hombres han dejado en ese cuerpo, como si la prostituta funcionara, por un lado, como un personaje, como interlocutor del héroe y, a la vez, fuera quien concentra las historias de los hombres que han cruzado por su cuerpo. Me parece que en Onetti no solamente la prostituta aparece ligada a un tipo de contrasociedad, sino que es la inversa de la vida familiar.
En El pozo, el protagonista conversa de literatura con una mujer de la vida, que critica a Aldous Huxley. La posición antiintelectual y democrática de Onetti es llevada al límite. La literatura no es cuestión de especialistas. Una mujer de la calle está autorizada a hablar de cultura como cualquier especialista:
Claro que terminamos hablando de literatura. Hanka dijo cosas con sentido sobre la novela y la musicalización de la novela. Qué fuerza de realidad tienen los pensamientos de la gente que piensa poco y, sobre todo, que no divaga. A veces dicen “buenos días”, pero de qué manera tan inteligente. También hablamos de la vida. Hanka tiene trescientos pesos por mes o algo parecido. Le tengo muchísima lástima. Yo estaba tranquilo y le dije que todo me importaba un corno, que tenía una indiferencia apacible por todo. Ella dijo que Huxley era un cerebro que vivía separado del cuerpo, como el corazón de pollo que cuidan Lindbergh y el doctor Alex Carrel.
Entonces, primero el extrañamiento de lo cotidiano, después la aparición de la prostituta como primer personaje y, por fin, la situación narrativa del sujeto que está escribiendo sus confesiones. El pozo define una escena de escritura y sus condiciones de posibilidad: hay que estar solo y tener a mano en el recuerdo a una prostituta. Las extrañas memorias del protagonista y de un escritor que aspira a escribir su obra maestra hacen aparecer la oposición secreto-confesión, que nosotros tendríamos que distinguir de la oposición enigma-investigación. El secreto supone, para ser conocido, la estructura de una confesión, alguien que cuenta ese secreto. Entonces esta otra dualidad, la confesión de algo privado, es un elemento que vamos a encontrar en una serie de textos de Onetti. Y por fin lo que también podríamos llamar las figuras que rodean al héroe, a este asocial que constituye su universo con los sueños privados y realidades imaginarias y que aparece rodeado por una serie de figuras: el poeta, el militante comunista, las prostitutas y después una cadena de mujeres, Ana María, la chica que muere joven, y Cecilia, que ha sido joven pero ya es una mujer adulta. Me parece que ahí tenemos un núcleo concentrado de lo que Onetti va a desarrollar en su obra.
Planteado este primer acercamiento al conjunto de las marcas onettianas en el relato, quisiera ahora concentrarme en el modo en que el secreto constituye la subjetividad. Habría una lectura social, el sujeto constituye su identidad y su propia pertenencia en el interior de una sociedad definida como sociedad de masas, una sociedad donde las personas aparecen identificadas en la serie del anonimato, de la moda, de la idealidad generalizada. Pareciera que la constitución del sujeto singular en el interior de una sociedad con esas características está conectada con lo íntimo, el secreto, la vida privada: todo lo que permite resguardar un lugar, un carácter propio, una identidad definida.
Sobre este punto giran algunas de las hipótesis de Walter Benjamin sobre la tensión entre la sociedad de la multitud, del anonimato, del “todo igual”, y la idea del marginal, del diferente, del transgresor, del revolucionario, del poeta, de la prostituta. Todas estas figuras que consiguen, por una especie de movimiento de oposición, definir una personalidad nítida que a menudo está ligada a un exceso de individualidad cuyo ejemplo máximo sería el caso policial o psiquiátrico que se concentra en la figura del monstruo, es decir, del marginado esencial. El monstruo (tenemos varios aquí, en la Argentina, quiero decir) de pronto aparece como el asesino serial, como aquel que se identifica con esa vida secreta en la cual han sucedido una serie de crímenes que terminan por destacarlo como un sujeto excepcional. En el interior de esa sociedad anónima habita alguien cuya individualidad es extrema.
La novela policial tiene mucho que ver con la construcción de este sujeto, cuenta esta historia de tensión entre lo que parece homogéneo y el diferente cuya presencia invisible es necesario descubrir, se trata del sujeto que tiene una vida secreta y que de noche deambula como un lobo solitario. En El pozo este personaje que se retira a su zona privada se instala en una contrasociedad con sus aliados: el revolucionario, la prostituta, el poeta, que constituyen una contrarealidad opuesta al modelo establecido.
Entonces el que se margina puede ser visto desde dos perspectivas: una óptica negativa, ese modelo del otro como monstruo, es decir, los hombres infames como los llama Michel Foucault; y la idea y la tradición del otro diferente en el sentido positivo: el que se aísla, el que niega los valores del conjunto, el que se separa de la masa estereotipada. El concepto de la mala vida es esencial porque es una alternativa a la serialización anónima, la condena a la vida buena, es decir, a la trivialidad y la costumbre. Carlo Ginzburg criticó la exaltación del marginal y lo llamó populismo negro. Onetti no llega a ese límite, pero anda cerca.
A menudo este sujeto extremo aparece como interlocutor del sujeto normalizado. En los relatos es bastante común, por ejemplo, en Sherlock Holmes. La figura de Watson como un representante de estructura media y la figura del extravagante y extraordinario Sherlock Holmes establecen un pacto. Alguien habla en nombre de la normalidad sobre cómo es el personaje excepcional que se ocupa, por otro lado, de identificar a otros personajes excepcionales. Esa estructura se puede ver con bastante claridad, por ejemplo, en dos novelas: El gran Gatsby, de F. Scott Fitzgerald, donde Nick, el personaje que narra, está puesto en el interior de una situación de normalidad, y Gatsby aparece como un sujeto extraordinario, no solo porque es un gánster, sino porque dedica su vida a la pasión imposible por Daisy, entonces el narrador mira al otro como personaje excepcional; el segundo ejemplo es El corazón en las tinieblas, de Joseph Conrad, donde el narrador Charles Marlow va hacia Kurtz, el sujeto demoniaco.
Entonces este sistema de relaciones entre el sujeto normal y el otro, en el caso de Onetti, aparece concentrado en el mismo personaje, podría decirse. Por un lado, el sujeto vive en una realidad compartida y, por otro, tiene esa vida secreta de sueños y fantasías, que lo asimilan a la figura de excepción que él quiere ser. Ese vaivén entre el sujeto normalizado y el excéntrico, el que está fuera de lugar, persiste en Onetti; narra el pasaje de un lugar a otro, pero lo interesante es que las dos figuras conviven en sus personajes, se llamen Larsen, Eladio Linacero o Jorge Malabia.
En Onetti esta figura está cargada con una cualidad asocial, que es algo que nosotros deberíamos tener presente para ver hasta dónde el sujeto se opone en bloque a la sociedad y a lo que podríamos llamar el pensamiento positivo o el pensamiento progresista, que está encarnado aquí en la figura del militante comunista. Hay un matiz antisemita en el narrador: “Pensá un poquito en todos los judíos que forma la burocracia stalineana”, le dice a Lázaro. Y hay una visión más o menos fascinada por la figura de Hitler (recordemos que es un texto de 1939): “Si uno fuera una bestia rubia, acaso comprendiera a Hitler. Hay posibilidades para una fe en Alemania; existe un antiguo pasado y un futuro, cualquiera que sea”. En este sentido no es casual que el comunista Lázaro sea judío y le reclame los catorce pesos que el narrador le debe. Es la gravitación de Louis-Ferdinand Céline cuya prosa decide los tonos de El pozo. En la obra de Onetti hay que tomar estos elementos como indicios de la postulación de un lugar antagónico con la sociedad o con ciertos valores establecidos, y ver hasta dónde estos personajes avanzan en esa zona de negatividad pura.
Encontramos aquí una serie de puntos ciegos que han obstaculizado la lectura de Onetti, y me parece que no podría existir un texto como el de Onetti si no estuviese colocado en esa posición de ruptura y de corte; es todo este universo, el otro, el marginado, el que se retira, el que organiza su posición negativa.
Entonces, esto que en el personaje de El pozo se ve como un asunto relativamente extravagante, digamos, empieza a aparecer como un procedimiento de construcción de la imagen personal, podría pensarse. Y como digo, en el libro de Oliver Sacks El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, hay un caso que se llama “Una cuestión de identidad”, donde Sacks analiza la historia de un hombre que no hace más que confabular e inventar historias, porque en cierta medida ha perdido su propia historia. El caso trata de analizar el modo en que se pasa de una historia a otra sin que haya un eje que las ordene. Algo de eso hay en El pozo: Eladio se construye una identidad a partir de las fantasías y sueños diurnos que se suceden sin otro eje que un punto ciego.
También en el caso del psicoanálisis, en el ensayo “Construcciones en análisis”, Freud establece que la construcción no es igual que la interpretación en la relación con un sujeto, sino que la narración es una reconstrucción de un capítulo anterior o perdido de una historia personal que el sujeto no recuerda. En este caso se trataría de un tipo particular de historia perdida. A mí no me interesa tanto si el psicoanálisis tiene o no razón en este sentido; lo que me interesa es la idea de que es necesario tener en cuenta no solo un nivel de interpretación en la relación con el texto, sino también la existencia de una historia que se ha perdido y que es preciso reconstruir. Esa es la función del secreto en la nouvelle, por eso hay que volver a contar, no hay interpretación, como dijimos, entender es volver a contar.
La idea de que existe una historia privada es algo de lo que la literatura se ha ocupado desde el principio. Esta noción de que el sujeto construye su identidad a partir de una narración imaginaria que establece una cronología que le da sentido a su vida es un tema básico de la novela desde su origen. Este es un eje importante en la dinámica de los relatos de Onetti. ¿Qué características tendría esta narración? El hecho de que se hace notar cuando falta, cuando el sujeto ha perdido su historia por una forma de alteración o crisis. Esta escena está a menudo en el origen de sus relatos, la historia del individuo que se despierta en otra realidad, es una historia contada muchas veces en la literatura. Un ejemplo clásico es El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. Aparece un doble que realiza todos los deseos y trasgrede todas las leyes, que de pronto encuentra un espacio real. El doble se materializa más alla de la voluntad del protagonista. Hay un momento en el relato de Stevenson donde se ve cómo este movimiento funciona para el sujeto como una verdadera metamorfosis:
Volvía a caer en una grata modorra matinal. En un instante de mayor claridad mental me fijé en mis manos. Las de Henry Jekyll, como usted pudo observar con frecuencia, eran por su tamaño y por su conformación propias de un hombre de su profesión: amplias, firmes, blancas y distinguidas. Pero las que veía yo ahora con bastante claridad a la luz amarillenta de una media mañana londinense, entreabiertas y descansando en las ropas de la cama, eran delgadas, sarmentosas, nudosas, de una fea palidez y espesamente sombreadas por un tupido vello negro. Eran las manos de Edward Hyde. Debí quedarme mirándolas fijamente medio minuto, porque estaba hundido en la estupefacción de mi asombro; pero, de pronto, estalló dentro de mí el terror con sobresalto estrepitoso de platillos de orquesta; salté de la cama y corrí al espejo. Ante la imagen que vieron mis ojos, se me heló la sangre en las venas. Sí, me había dormido Henry Jekyll y me despertaba como Edward Hyde.
Como vemos, esa doble vida se materializa en el mismo sujeto, que en un momento descubre esa transformación; un elemento extraño que cambia la realidad. En el caso de Onetti esta metamorfosis es paulatina y es incierta. La construcción de esa historia que el sujeto no sabe, o que se le ha perdido, me parece que nos llevaría a sacar dos conclusiones. La primera es la idea de que es posible percibir el motivo de la transformación allí donde falta porque el motivo del cambio es el secreto, o mejor, es secreto. A menudo esta narración funciona en un registro que casi podríamos considerar de un lenguaje privado, es decir, un tipo de narración que el sujeto se cuenta a sí mismo y cuya forma podría estar definida por el jeroglífico; el sujeto da por sentada una serie de elementos y no le cuenta a nadie esa historia, por lo tanto esa historia tiene un tipo de organización sintáctica y un tipo de referencia que la encierra en una especie de ideolecto propio. La segunda conclusión abre un debate que está presente en El pozo, sobre si es posible o no transmitir esa narración que cada uno construye sobre quién es; este relato sobre la propia vida es a menudo ficcional e intransferible. El sujeto se pone en una posición en la que todas las fantasías y los deseos se realizan imaginariamente, de ese modo se abre la posibilidad de una vida más intensa. Para que esto suceda hace falta que lo real sea modificado.
Este juego está muy presente en El pozo, donde por un lado hay una cuestión de quién entiende ese relato que él cuenta y, por otro lado, el relato está fijo en la distorsión deliberada de lo vivido. Se trata de un relato compensatorio en el que es la función de lo imaginario mismo la que se realiza, es una especie de Don Quijote microscópico; al protagonista no le interesa cómo está la realidad, y no tolera que la historia con esa muchacha Ana María se haya cortado, y entonces se imagina que ella vuelve y se tiende desnuda sobre la cama de hojas en esa cabaña, y empieza a idear, fatigado, ficciones que él mismo se cuenta: “Esta es la noche. Voy a tirarme en la cama, enfriado, muerto de cansancio, buscando dormirme antes de que llegue la mañana, sin fuerzas ya para esperar el cuerpo húmedo de la muchacha en la vieja cabaña de troncos”.
Se postula por lo tanto una solución ficcional y leemos: “En el mundo de los hechos reales yo no podía ver a Ana María hasta seis meses después. Ahora no tengo que tenderle trampas, ella viene de noche sin que yo la llame, sin que se sepa de dónde sale. Afuera cae la nieve, ella entra desnuda, abre la puerta de la cabaña y corre a tirarse en la cama de hojas”.
Lo que podemos ver funcionar es un resto de lo real, o mejor, el acontecimiento que sucede en lo real y su transformación cuando esos mismos datos que están en la experiencia real se ficcionalizan y pasan al universo imaginario.
Hay entonces una narración privada, fragmentaria, apenas escrita, hecha de sueños y fantasías. Un relato potencial, imaginario, que es la materia de la literatura y que define para sí mismo la identidad del sujeto. La característica de ese relato es que esas historias que el sujeto se cuenta son intransferibles.
Ana María funciona como una figura importantísima en los textos futuros, la figura de la mujer viva-muerta, o más precisamente, muerta-viva. La muchacha que ha muerto regresa y se tiende en la cama de hojas. Esta idea de la mujer perdida, la mujer muerta que vuelve es un tema importantísimo en Los adioses. No es ya la oposición mujer muerta-viva, perdida-recuperada, ausente-recordada, todo ese sistema que puede tener que ver con alguien que está y no está, como gran objeto erótico, como gran objeto de deseo. Más bien es la poética del fantasma, de la posibilidad de que quien está ausente vuelva. El caso extremo, que es un gran tema de la tradición del género nouvelle y de la literatura fantástica, es el fantasma de la mujer muerta que vuelve. Por ejemplo, “Las puertas del cielo”, de Cortázar, y Sombras suele vestir, de Bianco.
Otro elemento que tiene mucho que ver con cierta estructura de la tragedia onettiana es el hecho de envejecer; no hay otra tragedia en Onetti. Todo lo demás es melancólico, podría uno decir, para poner una metáfora que ayude a entender mejor un universo definido por la pérdida. La tragedia es la mujer que envejece o el joven poeta que envejece y se corrompe. Por eso la figura de la mujer joven que muere y regresa es mucho más pura y mucho más utópica, porque cómo conservar a una muchacha si no es cuando la joven niña ha muerto. Del otro lado está el drama de madurar, corromperse, donde hay algunas figuras paradigmáticas. Una aparece con Cecilia, y la otra es la de Jorge Malabia, que va a aparecer en distintos textos de Onetti y en La muerte y la niña ya se ha olvidado de las ilusiones de su juventud y se ha vuelto cínico y pragmático. Pierde la posibilidad de acceso a la ficción; en eso consiste envejecer, en perder la posibilidad de sostenerse en la fantasía y quedar atado a la pura lógica de lo real, a la pura lógica económica, de lo posible. Me parece que la cuestión central aquí es la pérdida de la capacidad de vivir en el espacio de los sueños.
Por eso el relato de la relación con Ana María podría servirnos de modelo de otras aventuras que se cuentan en la obra. Se parte de una escena ambigua, de una situación que no está muy definida, y después hay una reparación ficcional. Se pasa a una lógica que no es la de los hechos, sino de la realidad de la fantasía, la lógica del deseo; en última instancia, la lógica de la literatura. La narración no es el lugar donde está la realidad sino donde está lo que no es real. Ahí Onetti está muy próximo a Arlt, a Borges, a Cortázar; enfrentado, sin decirlo, a la lógica del realismo. La ficción es entonces el lugar adonde uno va a buscar lo imaginario, o sea, lo contrario al universo establecido y dado. Digamos que Onetti está cerca de lo fantástico, según se entiende en el Río de la Plata.