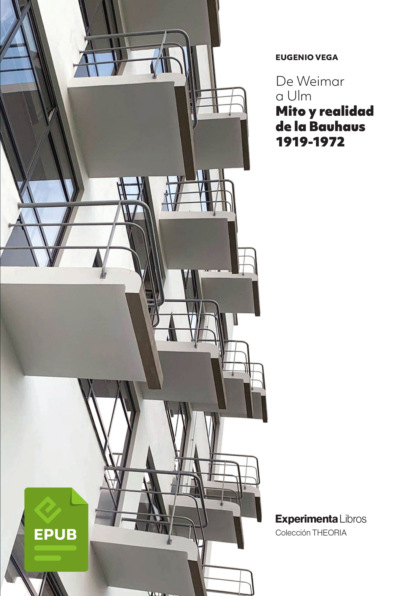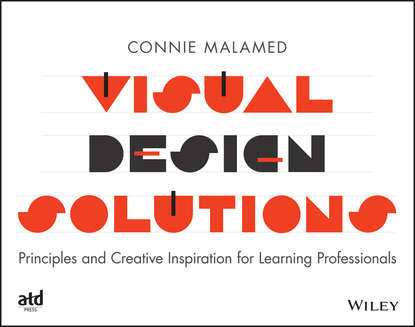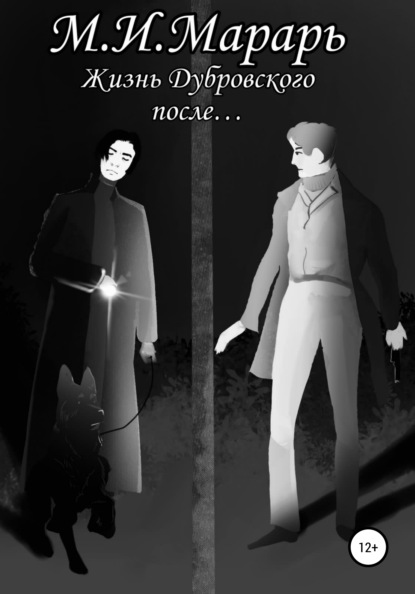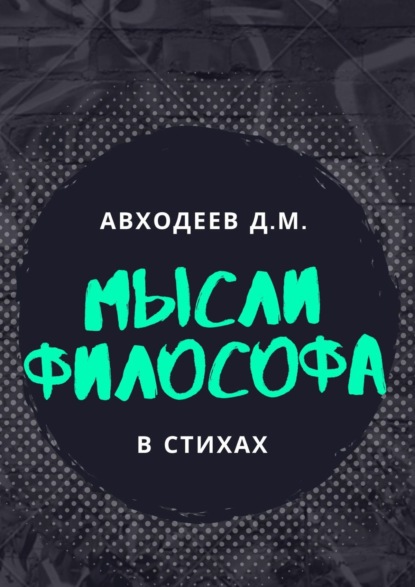- -
- 100%
- +
En febrero, el incendio del Reichstag sirvió de excusa para actuar decididamente contra los enemigos de Alemania que parecían ser todos los que no fueran nacionalsocialistas o nacionalistas de derecha. A principios de abril tuvo lugar un boicot a las tiendas y los negocios judíos que apenas provocó rechazo entre los alemanes corrientes. El KPD, el Partido Comunista, fue el primero en ser ilegalizado, pero pronto lo sería también el SPD. Los partidos de derecha y el Zentrum católico se disolvieron para que muchos de sus miembros se integrasen en el nacionalsocialismo. A final de la primavera de 1933, en Dachau, se abrió el primer campo de concentración para los opositores políticos que aún no habían huido del país. En poco más de medio año, el régimen parlamentario que permitió a Hindenburg dejar el poder en manos de un loco, devino en una terrible dictadura que llevaría al mundo a una de sus mayores pesadillas.
Este proceso de liquidación de la democracia se vio acompañado de la persecución de toda forma de expresión cultural que los nazis pudieran considerar antialemana, entre la que se encontraba la Bauhaus. Aunque antes de la toma del poder el partido nacionalsocialista nunca tuvo posición oficial acerca del diseño y la arquitectura, menos aún sobre su enseñanza, algunos miembros del partido como Wilhelm Frick o Alfred Rosenberg ya habían cargado contra la Bauhaus por sus degeneraciones modernas y su supuesto antigermanismo. Para ellos, no era más que un grupo de comunistas y radicales al servicio de la Unión Soviética.
A pesar de que muchos miembros de la Bauhaus tuvieron que dejar Alemania de inmediato por miedo a ser detenidos, otros, entre ellos Walter Gropius, Herbert Bayer o Ludwig Mies van der Rohe, intentaron cada uno a su manera, buscarse un hueco en el nuevo régimen. Cuando comprobaron que ni siquiera ellos estaban libres de ser perseguidos, iniciaron el camino del exilio.
La cultura de Weimar
A pesar de que el sistema político vivió en una constante inestabilidad, Weimar fue también una época de florecimiento cultural y de cambios sociales irreversibles. Pero muchas de las características culturales del periodo republicano nacieron y llegaron a ser relevantes antes de 1918, y así sucedió con la mayoría de sus creadores: por ejemplo, aunque Arnold Schönberg completara su sistema dodecafónico a mediados de los años veinte, su inclinación hacia la atonalidad había tenido lugar antes de la contienda. Algo parecido sucedió con las distintas corrientes de la pintura de vanguardia, de tal forma, que la abstracción (que empezó a generalizarse en esa década) fue resultado de las innovaciones anteriores.
La guerra confirió a la cultura de Weimar “un talante político y un tono estridente”. En cierta medida, como ha señalado Peter Gay, en aquellos años no se creó nada que no existiera antes de 1914, pero la libertad que trajo la República contribuyó a liberar todo lo que estaba latente (Gay, 1984, 15). En tal sentido debe interpretarse a Walter Gropius cuando declaró que, de repente, se dio cuenta al volver del frente de “que tenía la obligación de participar en algo completamente nuevo, algo que cambiara las condiciones en las que habíamos vivido hasta entonces” (Gropius, 1968).
Para una gran parte de alemanes había comenzado una nueva era. Al progreso tecnológico que supuso la aparición de la radio y la popularización del cine se unió la influencia de la música norteamericana y la cultura del consumo que trajeron las nuevas formas de comercio. Esa mezcla de cultura popular con la actividad incesante de las vanguardias artísticas hizo de Berlín una ciudad única en la Europa de su tiempo.
Una incipiente sociedad de consumo
Aunque la incipiente sociedad de consumo iniciada durante los años de Weimar se viera lastrada por las crisis económicas se produjeron cambios que no tenían marcha atrás. Los grandes comercios crecieron por la concentración de una próspera clase alta, (de Grazia, 2006, 200) mientras los almacenes populares aparecieron en los extrarradios y en los barrios de trabajadores. Con precios fijos, organización estandarizada y disponibilidad de mercancías, los almacenes populares se convirtieron en un verdadero competidor de las pequeñas tiendas de toda la vida que no se habían visto afectadas por los grandes almacenes del centro de las ciudades. Este nuevo comercio, herencia de las tiendas de “five and dime” (tiendas de cinco y diez centavos) de Estados Unidos, llegaría a Europa durante el periodo de entreguerras. Todo se vendía a precio fijo sin posibilidad de devolución. El peligro que estos negocios suponían para el pequeño comercio hizo que en 1930 el gobierno de Brünning “sacudido por las protestas de los tenderos promovidas por los nazis, aprobase una ley para frenar en seco la expansión de estas cadenas de tiendas” (de Grazia, 2006, 214).
A esos cambios en el consumo se unió una gran transformación de los medios de comunicación. Sin duda, los avances tecnológicos que tuvieron lugar durante ese periodo de tiempo fueron muy importantes para la vida cotidiana. Las elecciones de 1924 fueron las primeras que contaron con la presencia de la radio, medio que terminaría llegando a los hogares de los trabajadores en la década siguiente. La música se popularizó y las noticias llegaron a donde nunca había sido posible con los periódicos; los acontecimientos deportivos (el boxeo, por ejemplo) y las transmisiones musicales empezaron a formar parte de la programación radiofónica.
Con la impresión en huecograbado las revistas ilustradas pudieron superar las limitaciones de los procedimientos anteriores para imprimir fotografías y surgieron, como en Estados Unidos, los periódicos populares. Este tipo de prensa organizada en torno a grandes grupos de comunicación impulsó la modernización con semanarios como el Berliner Illustrirte Zeitung del grupo Ulstein con una carácter marcadamente comercial. Pero también fue posible la aparición en 1924 del Arbeiter Illustrierte Zeitung, una publicación izquierdista en la que colaboraron escritores como Máximo Gorki o George Bernard Shaw, artistas como George Grosz y, sobre todo, John Heartfield, el creador del fotomontaje político (Willmann, 1975).
El cine (sobre todo el norteamericano) se convirtió en un fenómeno de masas que llenó las salas de espectadores durante toda la década. Este interés contribuyó a la aparición de una industria cinematográfica que produjo todo tipo de películas, desde las más vulgares a las más ambiciosas. La UFA (la Universum Film AG) creada por el estado alemán durante la guerra para realizar películas de propaganda y noticiarios, sería privatizada en 1921. A partir de entonces, inició una etapa de crecimiento que le llevaría a realizar más de quinientas películas anuales. En esta época de intensa actividad trabajaron para la compañía directores tan importantes como Fritz Lang, Friedrich Wilhelm Murnau y Max Ophüls. En 1921 se realizó Das Land ohne Frauen, la primera película sonora alemana y en 1931 Phil Jutzi hizo la adaptación sonora de Berlin Alexanderplatz, la novela de Alfred Döblin.
Antes de Metropolis, su obra más conocida, Fritz Lang había dirigido la primera versión del Die Nibelungen, la ópera de Richard Wagner que se proyectaba mientras una orquesta actuaba en la sala. El acompañamiento era la única forma de ambientación musical en los años del cine mudo. Así sucedió con Berlin, Die Sinfonie der Großstadt, la monumental obra de Walter Ruttmann estrenada en el otoño de 1927 mientras se interpretaba la música expresamente compuesta por Edmun Meisel (de la Torre, 1930, 6). Aunque entonces no tuvo una buena acogida ni por parte del público ni de la crítica, esta obra representa la crónica más fascinante de lo que debió ser la capital del Reich en los años finales de la República de Weimar. La película, que se inicia con la salida de los empleados a su puesto de trabajo, registra el devenir de la ciudad desde la mañana a la noche en su poco más de una hora de duración.
Del mismo modo que Berlín, la película Menschen am Sonntag (en la que participaron Willy Wilder y Fred Zinnemann) mostró hasta donde podía llegar el cine sin sonido en 1930, cuando ya se habían rodado algunas películas sonoras. El relato de los días festivos de unos jóvenes berlineses retrata una Alemania moderna, ajena a los viejos hábitos de la era guillermina que anhelaba la libertad y la tolerancia que la república prometía a las nuevas generaciones.
Nuevas costumbres para un tiempo nuevo
La revolución trajo consigo nuevas costumbres y nuevas formas de relación que, aunque iniciadas tímidamente antes de la guerra, se hicieron más visibles en los años veinte. Como señala Eric Weitz, no es fácil saber si tales cambios se produjeron en todos los ámbitos sociales con la misma intensidad. (Weitz, 2009, 354). En grandes ciudades como Berlín, se hizo evidente una mayor libertad y cierta tolerancia hacia la homosexualidad, lo que no puede afirmarse que sucediera en ciudades más pequeñas. Las mujeres con el pelo corto se movían con desenvoltura por la capital del Reich, fumaban y mostraban con claridad su deseo de independencia. Esta moderna vida femenina, en la que se incluían también nuevas formas de sexualidad, producía rechazo en los sectores más tradicionales. El cambio en la moda, en la manera de vestir y de moverse, hacía irreconocibles las calles de Berlín si se comparaban con imágenes anteriores a la guerra. En palabras de Stefan Zweig, en esos pocos años las mujeres habían conquistado una situación completamente nueva:
“La maravillosa emancipación que la mujer ha conseguido respecto de su cuerpo, respecto de los suyos, su libertad y su independencia, nada de esto podrá detenerse porque se escandalicen unos cuantos carcamales, porque se rasguen las vestiduras unos pocos moralistas que acaban de descubrir su vocación de tales” (Zweig, 1919, 7).
Estas líneas corresponden a un capítulo de Die Frau von Morgen: Wie wir sie wünschen (Cómo nos gustaría que fuese la mujer del mañana), un libro editado por Friedrich M. Huebner con textos de conocidos escritores que intentaba aventurar cómo sería la mujer del futuro a la vista de los llamativos cambios que se habían producido en aquellos años. Y aunque era generalizada la satisfacción por los avances conseguidos, algunos capítulos muestran también un cierto malestar, “como si las mujeres hubieran ido demasiado lejos” en su pretensión de equipararse con los hombres. En palabras de Weitz, “la mujer moderna era el símbolo más visible, más jaleado y más conflictivo de la revolución moral y sexual de la década de los veinte” (Weitz, 2009, 361).
Nunca hasta entonces la mujer se había expuesto públicamente con tanto desenfado. Bañarse en público cuando llegaba el buen tiempo, se convirtió en una costumbre entre las clases menos pudientes. Menschen am Sonntag, la ya comentada película, mostraba las tribulaciones de varios jóvenes en el verano de 1929 en el lago donde pasaban los domingos los berlineses de aquel tiempo. Era un fiel reflejo de las nuevas formas de interacción social que trajo consigo el clima de libertad que se respiraba en los años de Weimar.
La emancipación del cuerpo, visible en las publicaciones que inundaban los quioscos y en los espectáculos teatrales y musicales, era una manera de afirmar la modernidad. Sin duda, la guerra y la revolución “socavaron profundamente el respeto a la autoridad, así como la normas sexuales y morales” que habían caracterizado los tiempos pasados (Weitz, 2009, 362).
Los anuncios para mantener un mejor aspecto o la exhibición del cuerpo humano en las competiciones deportivas se hicieron habituales en publicaciones ilustradas como el Berliner Illustrirte Zeitung. La música y los espectáculos sustituyeron la convencional elegancia de tiempos pasados por el frenético movimiento en un ambiente de libertad y falta de convencionalismos que entusiasmaba y repelía por igual. El jazz y la música de baile parecían para muchos el signo más evidente de un mundo desquiciado que buscaba en la agitación de la modernidad un nuevo significado a la vida del ser humano (Weitz, 2009, 372). La popularidad del jazz llegó a ser tan grande que dos aficionados berlineses, Francis Wolf y Alfred Lion (obligados a emigrar tras la llegada del nazismo), fundarían en Estados Unidos el sello musical Blue Note, el más prestigioso de la industria del jazz norteamericano.
Esta forma de asumir la propia corporeidad se materializó también en un culto a la belleza tanto masculina como femenina. La popularización del nudismo tuvo su manifestación más llamativa en el libro de Hans Surén, Der Mensch und die Sonne (El hombre y el sol) que llegó a vender 250 000 ejemplares en un solo año. En un lenguaje de llamativa cursilería, Surén afirmaba que “la alegría de vivir se experimenta con mucha más fuerza cuando os despojáis de vuestras ropas a orillas de un arroyo o de un lago para sumergiros en el agua y en el sol” (Surén, 1925, 678). Aunque la Freikörperkultur (la cultura del cuerpo libre) tenía partidarios entre las personas de toda ideología, adquiriría una especial relevancia durante los años del régimen nacionalsocialista que llegaría a autorizar el nudismo en 1933. La Freikörperkultur estaba también presente en Olympia, la película que Leni Riefenstahl realizó con motivo de los Juegos Olímpicos de 1936, reflejo de las ideas nacionalsocialistas. Después de la guerra, el nudismo sería una práctica mucho más frecuente en la Alemania Oriental que en la Occidental.

Club de baile en Postdam, 1923. Airelle Archives. The Big Band Era.
La renovación de las instituciones educativas
Quizás uno de los aspectos más característicos y controvertidos de la cultura de Weimar es que, como señalaba Walter Laqueur, “fue concebida fuera de las escuelas y de las universidades y nunca penetró en el sistema académico” condicionado, como estaba, por la presencia de grupos de poder forjados en el nacionalismo (Laqueur, 1980, 182). En opinión de Peter Gay, antes de la guerra, la universidad era ya un germen de la contrarrevolución:
“Las universidades, de las que los alemanes se jactaban, eran parvularios de un confuso idealismo militarista y centros de resistencia contra todo lo nuevo en arte o en ciencias sociales: judíos, demócratas, socialistas, outsiders en una palabra, eran mantenidos fuera del sagrado del conocimiento” (Gay, 1984, 13).
El ambiente en las aulas universitarias era esencialmente antirrepublicano desde los principios del régimen constitucional, aunque tal cosa no implicaba un alineamiento con las fuerzas que impulsaron el nacionalsocialismo. Durante los años de Weimar todavía se celebraban en las universidades acontecimientos como la fundación del segundo Reich cada 18 de enero o la batalla de Sedán que supuso la derrota de Francia en la guerra franco-prusiana.
Si la mayoría de los académicos eran simplemente reaccionarios, una pequeña parte eran vernunftsrepublikanisch, republicanos racionales o republicanos de conveniencia que aceptaban como un hecho consumado un régimen con el que debían convivir aunque no fuera muy de su agrado. Los enemigos activos del sistema eran una verdadera minoría, pero su continua denuncia de la deriva republicana dominaba el ambiente.
Por otra parte, la universidad creció en esos años hasta doblar las cifras anteriores a la Gran Guerra. Curiosamente, los datos muestran un descenso de alumnos durante los años de la estabilización económica de Stressmann. Es necesario señalar que frente a la mayoría de estudiantes de familias acomodadas que llenaban las aulas universitarias, a partir de 1918 la proporción de alumnos de clase media creció de forma notable, y lo mismo sucedió con las mujeres cuyo número aumentó hasta llegar al 15% a principios de los años treinta. De todos modos, la presencia de estudiantes de clase obrera no llegó nunca a superar el 5% durante todo el periodo republicano.
Para la mayoría de los alumnos universitarios la derrota y la paz de Versalles hicieron muy difícil su incorporación al sistema democrático. Por otra parte, los ataques a los estudiantes judíos eran algo corriente en las universidades a partir de 1919. “Incluso las organizaciones de estudiantes católicas decidieron adoptar la cláusula aria que sólo por la presión de parte del clero, fue revocada parcialmente” (Laqueur, 1980, 193). La radicalización antirrepublicana de una parte de los alumnos hizo que, cuando en 1922 activistas de extrema derecha asesinaron al ministro de Asuntos Exteriores, Walther Rathenau, muchos de ellos mostraran simpatía hacia los asesinos. En 1927, la Deutsche Studentenschaft (la Unión de Estudiantes Alemanes) fue ilegalizada por el comportamiento violento de que daba muestra en sus actos. A partir de 1929, los seguidores de Hitler se convertirían en la principal fuerza entre los estudiantes alemanes.
Alumnos universitarios en las universidades alemanas en las primeras décadas del siglo XX.
AñoAlumnos 190763.000191378.0001919111.0001923125.000192589.0001928112.0001931138.000Fuente: Laqueur, Walter. Weimar. A Cultural History. 1918-1933. Perigee Books. Nueva York, 1980. p. 190.
Un factor que debe tenerse en cuenta es el peculiar carácter del sistema educativo alemán. La necesidad de reforma en la enseñanza elemental no fue asumida por los gobiernos de la época guillermina y las escuelas llegaron al periodo republicano en una situación lamentable. A pesar de todo, surgieron propuestas pedagógicas de gran influencia posterior. Rudolf Steiner, un intelectual austriaco influido por las ideas de Goethe e fundador de la antroposofía, impulso una nueva concepción. Estas ideas se plasmaron en la creación de las escuelas Waldorf que daban una gran importancia a las actividades prácticas en los primeros años de formación. Steiner estaba convencido que la independencia de las instituciones docentes era indispensable para conseguir una educación de acuerdo a las necesidades de cada alumno. La primera escuela Waldorf se abrió en Stuttgart en 1919 y a ella siguieron otros centros hasta que la llegada de Hitler al poder obligó a muchos de ellos a adherirse a los principios del nacionalsocialismo o a cerrar sus puertas. Sería después de la Segunda Guerra Mundial cuando alcanzarían s difusión internacional.
Siendo realistas, la reforma educativa sólo era posible al margen del sistema, y las experiencias más relevantes lo fueron como resultado de todo tipo de iniciativas, algunas de ellas privadas, otras, con el apoyo económico de las administraciones. Este fue el caso de la Bauhaus que necesitó de la ayuda económica de la administración, tanto en Weimar como en Dessau, para su apertura y mantenimiento, pero que nunca llegó a integrarse en el sistema educativo alemán.
La Deutsche Hoschschule für Politik
No resulta extraño que en aquel ambiente favorable apareciera en 1920 una institución privada, la Deutsche Hoschschule für Politik, con un ánimo completamente distinto al que imperaba en las universidades oficiales. La escuela estaba orientada a la enseñanza de las ciencias políticas desde una perspectiva menos institucional e impartía seminarios y clases abiertas al margen de la enseñanza oficial. (Gay, 1984, 48). Comenzó siendo una escuela nocturna y nunca dejó de atraer a quienes no habían disfrutado de una educación superior: trabajadores miembros de los sindicatos, empleados y periodistas, así como diplomáticos y estudiantes de países extranjeros. Como recordaba Gay, tan solo “un tercio de los estudiantes de la Hoschschule für Politik eran graduados del Gymnasium”, es decir, estaban en posesión del codiciado Abitur que certificaba la superación de la enseñanza secundaria. La parte restante sólo había pasado por las escuelas secundarias libres, las Volksschulen, cuyo menor nivel educativo cerraba todo acceso a la enseñanza universitaria (Gay, 1984, 49). Durante sus primeros años Theodor Heuss, quien más tarde fuera presidente de la República Federal, desempeñó el cargo de director de estudios de la Deutsche Hoschschule für Politik. En su afán de independencia, la institución fue capaz de resistir el ofrecimiento del magnate Alfred Hugenberg para financiar la escuela a cambio de controlar la gestión y su programa de estudios. Finalmente, en 1933 Josef Goebbels se haría cargo de la institución que dejaría de tener el papel relevante que desempeñó en los años de Weimar.
El Institut für Sozialforschung de Fráncfort
En cambio, el Institut für Sozialforschung, que con los años se conocería como Escuela de Fráncfort, tuvo un desarrollo algo más complejo. Aunque había nacido en circunstancias parecidas a las de la Deutsche Hoschschule für Politik, el instituto, “fundado en 1923 con abundantes aportaciones privadas, y afiliado a la universidad de Fráncfort, no comenzó realmente a funcionar hasta 1924, cuando el veterano socialista Carl Grünberg se hizo cargo de la dirección” (Gay, 1984, 50). En 1930 Mark Horkheimer lo sustituiría por entender que Grünberg partidario de posturas más radicales en un tiempo que se aventuraba muy conflictivo.
El Instituto estaba integrado por personas de la izquierda radical más interesadas en la teoría que en la acción política. Max Horkheimer y Thedor Adorno fueron quizá sus miembros más destacados. Herbert Marcuse, Erich Fromm, Paul Felix Lazarsfeld o Walter Benjamin se situaban en una posición secundaria. Todos ellos se consideraban representantes de un marxismo humanista que formaba parte de la tradición ilustrada europea que recogía influencias tan diversas como las de Max Weber o las de Sigmund Freud. En muchos casos, su lenguaje era poco accesible aunque, como señala Laqueur, la lengua alemana tiene una tendencia natural a la vaguedad y la falta de precisión, aspectos que pueden encontrarse en todos ellos, incluso en Benjamin que pudiera ser el más literario. Con la llegada del nacionalsocialismo, sus miembros tuvieron que exiliarse, en la mayoría de los casos, a Estados Unidos. Sabido es que Walter Benjamin se suicidó en la localidad española de Port Bou ante la posibilidad de ser entregado a las autoridades militares alemanas.
La denominada Escuela de Fráncfort sobrevivió (integrada en la Universidad de Columbia) en Estados Unidos donde alcanzó relevancia y recibió apoyos de la administración norteamericana. Ello le permitió volver a la República Federal en 1953 y constituir uno de los pilares de la nueva cultura alemana de la postguerra e influir en el pensamiento político europeo en el final del siglo pasado.
Arte, vanguardia y academia
Lo que caracterizó a Alemania, esencialmente a Berlín, fue la actividad de los grupos de vanguardia durante los años de Weimar. El ambiente que acompañó a la revolución fue de esperanza e ilusión, no sólo en la política sino también en la cultura. El 14 de noviembre de 1918, pocos días después de la abolición de la monarquía, Hannah Hoch escribía en una postal dirigida a su hermana: “Tenemos paz y nuevos cimientos para la quebrantada Europa” (Aliaga, 2004).
Tras la conmoción de la derrota, en medio de los sucesos revolucionarios que conmocionaron la capital del Reich, los intelectuales y los artistas vivían, en palabras de Forgágs, una especie de narcotización hecha de pobreza y autocomplacencia a base de sueños poco realistas. Berlín fue el centro de un renacimiento cultural donde los movimientos de vanguardia se convirtieron en el eje de la interacción cultural y política. En opinión de György Lukács se vivía en una suerte de euforia irracional:
“Había una creencia muy extendida de que estábamos en el comienzo de una gran ola revolucionaria que inundaría Europa en pocos años. Trabajábamos con la ilusión de que en poco tiempo seríamos capaces de acabar con los últimos restos del capitalismo” (Forgágs, 1995, 19).
Un aspecto relevante para las artes en su conjunto es que Weimar hizo que a muchos creadores de vanguardia pudieran conseguir puestos de trabajo en los centros académicos. Ese fue el caso de Paul Klee y otros miembros de la Bauhaus, pero también de artistas expresionistas como Otto Dix o Mac Beckmann. Al disponer de seguridad económica, pudieron dedicarse plenamente a sus actividades creativas de una manera más libre que los artistas de generaciones anteriores. Esta nueva situación no fue siempre bien entendida. Ise Gropius (la esposa del fundador de la Bauhaus), recordaba las opiniones de su marido ante las actitudes de algunos de sus docentes (esencialmente Klee y Kandinsky) en esta situación de seguridad económica. En una carta enviada a Carola Gledion-Welclcer, Ise Gropius explicaba que, en opinión de su marido, “la Bauhaus […] no se creó para dar independencia económica a unos pocos pintores y permitir que se dedicaran por completo a su arte” (Forgágs, 1995, 135). En su opinión, esa seguridad les permitía eludir cualquier compromiso con la institución que los sostenía económicamente.