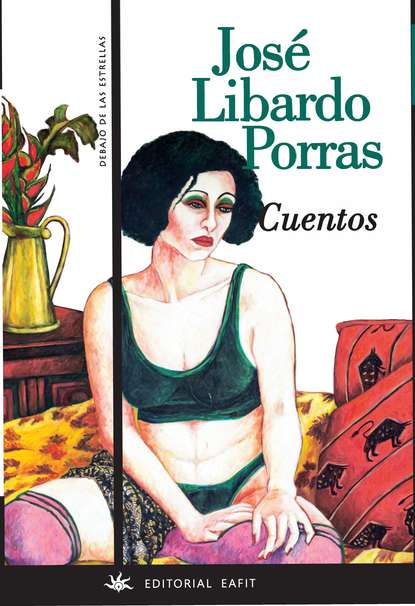- -
- 100%
- +
Sabe que de cumplir esa comisión deberá acostumbrarse a una nueva vida lejos de la ciudad que lo vio nacer y crecer, en la cárcel de Picaleña, en la de Acacías o en la del Barne, o si acaso en la Guayana, la cárcel de la cárcel, o en el pabellón de seguridad, casi sin ver el sol, rodeado de los pillos más pillos, los desterrados de los otros pabellones por sus conductas. Revuelve pensamientos y en su cabeza se hace un enredo de ideas como hilos sin puntas, ideas locas. El sueño cojea.
Usted es un copado; son veinte millones… Veinte millones equivalen a un televisor de color y un equipo de sonido para su camarote, para no estar tan solo, y a un televisor de color y un juego de muebles de sala para su casa, para que su madre atienda orgullosa a las visitas y a los pastores evangélicos. Podría comprar un ventorrillo dentro del patio para ocuparse todo el tiempo y ayudarse en sus gastos: sabe de uno por el cual piden cuatro millones, y él le invertiría dos en muebles y surtido; también compraría, por unos tres millones, tres o cuatro camarotes para alquilarlos y obtener una renta: cada uno por treinta mil pesos semanales, sin contar los domingos cuando también se alquilan por diez mil a los presidiarios carentes de un espacio privado para acostarse con sus mujeres; a Cata le regalaría una Auteco Plus para ir al colegio y venir a visitarlo, y le daría un vestido, el mejor, el que ella quisiera, y le diría: Cata, mi amor, te doy este vestido pero después te lo quito, y ella respondería, sonriendo con malicia: Dar y quitar, campanas de hierro derecho al infierno… ¿Y si Cata se enamoró de otro entre ayer y hoy? A más de uno, la mujer lo ha abandonado de un día para otro. Los veinte millones se vuelven insuficientes para sus proyectos, la cifra se empequeñece. Podría cobrar más, reflexiona; ¿Cuánto ganará Jáder por hacer el contacto? ¡Que me dé tres millones más; si no, que coma mierda! El sueño no llegó.
4
Cuatrocientos veintiocho, cuatrocientos veintinueve… Las voces de los guardias se oyen más como piedras cuando caen a un pozo vacío que como voces; a los internos les retumban dentro y les determinan el ritmo de sus conversaciones. Sin advertirlo, mientras van en la fila para el conteo de la mañana, hablan en versos de tres o cuatro tonadas marcadas por la pronunciación de los números por parte de los guardias. Cuatrocientos sesenta y cuatro, cuatrocientos sesenta y cinco…
—Jeyson, ¿qué decidió?
Jeyson deduce que el otro, como él, trasnochó pensando en el asunto, y tal vez tampoco ha dormido. ¿Se me notará el desvelo? Prefiere ocultar su interés.
—¿De qué?
—De la propuesta. Y recuerde que aquí hay más de un copado.
Teme. Alguien puede adelantársele a aceptar la oferta y él no lo había previsto. Por su cabeza pasan los rostros de los posibles candidatos: muchos desahuciados podrían asesinar nuevamente atraídos por el dinero.
—Yo cobro veintitrés millones.
—¡Eso vale veinte!
Se va adelante de la fila sin darle tiempo de mirarle sus ojitos saltones, entonces Jeyson se conforma con observarlo por detrás, flaco y de caminar atigrado, y piensa: Sí, vale veinte.
5
Soy un copado. Desde cuando estaba en la fila para el primer recuento del día se lo ha recalcado, y lo ha hecho con tanta insistencia que por momentos olvidó a Catalina y no la odió por faltar al teléfono. Soy un copado, soy un copado. A esta hora de la noche, ya en su camastro, mirando al techo y en medio del ruido de los radios y televisores de presos vecinos, esa frase llega a sus sentidos llena de sabor y encanto: por fin sabe qué es él. Soy un copado, se repite, y hasta desea salir a gritarlo en todos los rincones de la cárcel: subir al cuarto piso y por la ventana del teléfono por donde le dice a Cata Te amo –o le decía cuando ella aún lo amaba y no lo había cambiado por otro, y por cuyo motivo, según cree él, no ha vuelto durante los dos días anteriores–, declarar ante el mundo libre quién es, luego recorrer uno a uno los pasillos, bajar al tercer piso, al segundo y al primero, y salir a los otros pabellones y decir a los presos, guardias y empleados de Bellavista que él, Jeyson, es un copado, que está orgulloso y jamás dejará de serlo.
6
Es jueves. Como la mayoría de internos, los que no pertenecen al comité de disciplina o no tienen con qué pagar a este el privilegio de emperezarse en el camarote hasta más tarde, se ha levantado a las cinco de la mañana, se ha bañado, ha bajado para el primer recuento, ha ido al restaurante para el desayuno, ha jugado una partida de ajedrez y la ha perdido, ha echado un sueñito, ha regresado al restaurante para el almuerzo y ha renegado de esas lentejas tan simples, de ese arroz tan salado, ha echado otro sueñito, ha visto un partido de microfútbol, ha jugado otra partida de ajedrez y también la ha perdido. ¡Mierda, si soy bien bruto!, se dijo. Ha comido, se ha tirado en su camastro, ha reiniciado el libro prestado en la biblioteca pero es incapaz de pasar de la primera página porque se lo impide la voz de Cata diciéndole: Te amo, mi amor, eres el único; se lo impide el recuerdo del canela de sus piernas, del olor de su sexo y del sabor de sus pechos de colegiala, y también la idea de que ella se ha enamorado de otro y jamás regresará a visitarlo ni a hablarle por el teléfono, a gritarle: Jeyson, mi amor, te amo, te pienso, eres el único; manéjese bien, mi amor…
Coloca el libro en la pequeña mesa a su izquierda entre los retratos de Cata y de su madre. Recuerda cuando conoció a Cata: él iba por el barrio en un Renault 9 de último modelo con el cojín aún manchado de sangre. Vuelve a ver al propietario con la cabeza echada hacia atrás, empapada de sangre por el costado izquierdo, la boca medio abierta. Piensa: Por no querer entregarlo. Cata salió de la tienda de don Pablo, él la vio y le dijo a Zurdo: ¡Qué belleza! Es una prima de Miryam recién llegada de un pueblo, le informó Zurdo, ya he charlado con ella y es una muchacha seria. De inmediato la llamó y se la presentó: Mucho gusto, Jeyson. Ella se quedó mirando el borde del espaldar, ¿Qué es eso? Zurdo contestó: A Jeyson se le vino la sangre. Ella sonrió, le dio la mano suave, Mucho gusto, Catalina. Ni él ni ella supieron qué más decir, pero Zurdo improvisó un chiste, se apeó del carro y la invitó a subir para dar una vuelta con su amigo antes de ir a entregárselo al comprador. Mientras tanto se tomaría una gaseosa; consultó su reloj y esbozó un gesto como para aclararles que disponían de todo el tiempo. Piensa: ¡Qué vivo era Zurdo!, ¡era un bacán!
7
Con veinte millones puedo comprar una cafetería, varios camarotes para alquilar, un televisor y un equipo de sonido, otro televisor y muebles para que la vieja reciba a sus amistades; para Cata, una Auteco Plus nueva y un vestido, el mejor, el que ella quiera, y cuando venga se lo quito con los dientes aunque le dé risa, o me la mando sin quitárselo. Claro que me pueden trasladar y no volvería a acariciarle los pechos y las piernas, ni a darle besitos allá; o me llevan para la Guayana o para el pabellón de seguridad y no podría volver a verla los lunes que son días tan malucos, ni los martes, ni los miércoles, ni los jueves ni los viernes, y gritarle que la amo, que es la única, que me hace mucha falta, y ella tampoco podría volver a decirme por el teléfono Mi amor, te amo, manéjese bien. Pero con esos veinte paquetes haría maravillas y no más levantarme temprano, no más comidas para cerdos, en cambio las tendría en mi propio negocio, con buena sazón, y la vieja estrenaría televisor y muebles, y yo no viviría tan solo en este tugurio de mierda…
Son las tres de la tarde. Por los intersticios de las tablas de la pared derecha entran a su cuartucho risas y voces que hablan del Deportivo Independiente Medellín, la música de una canción de salsa, un solo de percusión, y el humo de un cigarrillo de marihuana: los vecinos están de fiesta. ¿Por qué no llegará?, ¿qué le pasaría? ¿Habrá tenido algo en el colegio y estará saliendo más tarde?, ¿o no quiere venir?, ¿se enamoraría de otro?, ¿el lunes le diría algo malo? Ve pasar delante de sí preguntas y más preguntas, como si se tratara de un tren, y cada vez lo gana más la certeza de que Catalina lo ha abandonado: nunca, sin prevenirlo, había faltado a hablarle por el teléfono. ¡Qué va!, si no viene le digo a Jáder que estoy listo, que pase la plata y me diga cómo hacer; nada me importa, yo soy un copado, yo soy yo. Si hoy no viene que se olvide de mí porque entonces hago el encargo y me llevan en remisión… A Caballo lo llevaron en remisión. ¿Para dónde lo llevarían? Debe estar en Picaleña o en Acacías, con ese calor de allá. ¡Cómo lloró! Si a mí me llevan en remisión, no lloro. ¡Cómo quería Caballo a esa novia tan linda! Yo también quiero a Cata, pero yo no lloro. ¿Qué me daría para quererla tanto? Uno es un loco. Yo soy un loco. ¡Qué caso!
8
Jáder asciende por los escalones del tercer piso, uno a uno, silbando un tema de La Sonora Matancera, y llega a la puerta de La Setenta.
—¿A quién necesita? –pregunta el llavero del pasillo, parado junto a la reja como un coloso.
—A Jeyson.
El llavero abre y Jáder pasa entonando su silbo, con las manos en los bolsillos del pantalón. Llega a la celda de Jeyson y va hasta su camarote, donde lo encuentra recostado mirando al techo, ido. Se queda viéndolo; el otro no se percata.
—Huy, estás muerto.
El muerto lo mira en silencio con cierta molestia como si sintiera que desde siempre ese hubiera estado observándolo a escondidas suyas.
—¿Entonces qué dice? Son veinte millones.
No responde. Parece esperar una respuesta dictada por el viento. En tanto, sin incorporarse, mira los ojos negros, pequeños y saltones de Jáder, que emiten brillos.
—Me tiene que decidir ahora mismo –el ojos de ratón, incómodo con la mirada de su amigo, pasa la vista por los afiches en las paredes del camarote: un paisaje campestre con caballos y una panorámica de New York con las torres gemelas en medio, tan descomunales; por el libro, por los retratos y demás objetos ordenados sobre la mesa de noche: un cepillo de dientes con las cerdas gastadas, un tubo de crema dental, una caja de palillos mondadientes, una pasta de jabón en su jabonera con pelos adheridos–. Son veinte, para que compre un televisor y un equipo de sonido, y arregle esta pocilga. Para que viva como un rey…
Jeyson no cesa de mirarlo a los ojos, casi sin parpadear, y continúa en su camastro sin variar su posición. Escucha. Escucha. ¿Este no se irá a cansar de hablar?, ¿no se cansará de que yo solamente lo oiga y lo mire?, ¿no irá a demandarme una respuesta?
—Hay más de uno que podría hacerlo pero yo a usted lo estimo. Quiero que se gane ese billete. Aquí hay más de un copado. Usted no es el único…
¡Jeyson, al teléfono! La voz del parlante llega desde la puerta de La Setenta. Para los oídos de Jeyson es música pura. ¡Listo!, ¡ya voy!, grita. Como expulsado por un resorte, se incorpora sin dejar de mirar a Jáder; le arrima el rostro.
—Yo no soy un copado. Yo voy a salir de aquí, ¿entiende?
Jáder lo mira a los ojos, advierte en ellos un brillo nuevo, bonito, y por primera vez repara en que él es unos centímetros más bajo y menos corpulento.
Jeyson abandona la celda. Jáder observa los afiches y cuanto hay sobre la mesa; se acerca y toma el retrato de la joven. Lejos, en el cuarto piso, por el teléfono, escucha a su amigo gritar: ¡Cata, mi amor, te amo! Pero no alcanza a captar la respuesta.
De Historias de la cárcel Bellavista (1997)
EL PERDÓN
1
Julio se queda de último a la hora de contarlos: su esposa, sabedora de que las malas noticias, si se llevan, deben esperar hasta el final de la jornada, se rehusó a irse temprano por no hallar las palabras precisas para confesarle su verdad, y desde la garita de la entrada al pabellón, como una ternera huérfana, le suplica: ¡Yo lo amo, Julio, perdóneme, no me haga eso! Salvo los guardias, que intentan persuadirla de marcharse, nadie escucha su lamento ahogado.
La cuenta tarda más que de costumbre. Julio reprime sus deseos de mirarla por última vez; los guardias, cree, se demoran con el ánimo de molestarlo, como si conocieran su tragedia y esperaran verlo reventar delante de los demás internos. Mas pueden retrasarse cuanto les dé la gana, equivocarse y recomenzar la enumeración cientos o miles de veces, y él no llorará en público. ¿Y si no resiste? ¿Si le brotan lágrimas igual que a una mujer? ¡Que no se confundan, Dios mío!, implora.
No se confunden. Cruza la reja, sube los escalones de dos en dos hasta el primer pasillo del tercer piso del pabellón número ocho, celda seis, segundo camarote; tira tras de sí la puerta y de un puñetazo parte el espejo donde Marta, al regresar del amor, con un labial rojo encendido, le escribía frases enamoradas. En el piso quedan esparcidos los pedazos de vidrio azogado. Llorando un llanto silencioso, se inclina a tratar de recomponer el corazón atravesado por una flecha y el “Me haces rico. Te amo”; revuelve los vidrios, con furia, hasta llenarse las manos de pequeñas heridas sangrantes. Masculla:
—¡Puta!
—¿Qué pasa? –la pregunta de la voz vecina no busca respuesta.
2
Los amigos lo visitaron durante los dos primeros meses; el Ñato resistió tres y no regresó cuando él se negó a fiarle su motocicleta; los parientes y hermanos fueron espaciando cada vez más las visitas. Solo habían sido fieles su madre y su esposa, y ya esta se le ha torcido.
Se olvidará de todo. Jamás volverá a pensar en Marta. Marta no lo merece. Marta es igual a todas las mujeres, se dice, a la primera oportunidad lo cambian a uno por un plato de lentejas. Destruirá las fotografías y todos los objetos que le hablan de ella. Hará vida con alguna de las otras visitantes; recuerda a una que lo mira y le sonríe. Sobre la mesa de noche apenas dejará el retrato de doña Inés, la madre, lo adornará y cuidará como a un altar, y en ese marco grande pondrá también una foto suya: Creo en la madre y en Dios, en nadie más.
3
Lunes, martes y miércoles por la mañana y por la tarde, acudió Marta al teléfono a aullarle su amor, a pedirle perdón, sin embargo Julio se negó a atenderla: cuando el parlante corría a informarle que desde la calle una mujer lo llamaba, él replicaba: ¡Que coma mierda!, estoy dormido, y murmuraba: ¡Puta! Entonces Marta le enviaba recados que a todos hacían reír: “Díganle que lo amo. Que me perdone. Que ese señor no es capaz de hacerme nada. Que está muy viejo. Que lo hago por los niños. Que lo pienso. Que soñé con él. Que me hace falta”.
El parlante traducía los mensajes a sus propios términos: “Te manda a avisar tu señora que a ese man no se le para. Que fresco. Que lo hace por el billete…”, y en tono solidario, tocándole el hombro, le decía: “Tranquilo, eso se limpia con agua y jabón”.
4
Es jueves. Julio durmió mal. Mejor dicho: durmió muy bien y soñó, mas, al despertar y comprobar que semejante belleza había sido un sueño, sintió una mezcla de tristeza y rabia que le quitó el apetito. No fue al restaurante y se quedó tendido en el camastro mirando al techo y tratando de no pensar en Marta, imaginando un agua mágica que pudiera lavarle la memoria.
—Te traje queso. No está salado –le dice Zarco, cuyo aspecto es el de un ángel custodio parado en el vano de la puerta.
Julio se incorpora y recibe el plato plástico con un vaso de refresco, un trozo de queso y un pan. Zarco toma asiento al lado suyo; le dice:
—Yo sé qué le pasa, viejo. Aquí todo se sabe.
—¡Estoy indispuesto, nada más! –responde con desgano, sin dejar de comer.
—Esa mujer lo quiere, viejo. Esa hembra es la suya.
—¡Qué va! Es una puta.
Al decir “es una puta”, lo embarga un dolor íntimo; desea con ardor no haberlo dicho, o que por lo menos Zarco no lo haya oído. Comienza a gimotear.
—Esa mujer haría cualquier cosa por usted y por los niños –Zarco se levanta y se despide.
—Zarco, ¡gracias!
El otro no contesta.
5
No consigue cinta adhesiva. En Lindos Ojos le venden dos cucharadas de almidón para preparar engrudo; lo esparce sobre un papel con la intención de armar los rompecabezas de las fotografías de Marta: la grande está completa; a la otra, a la que desde su llegada a la cárcel había mantenido sobre la pequeña mesa a la izquierda de la cama, le falta medio vientre, un seno y el corazón. Su esposa es una mujer mediada.
Esforzándose por acallar sus sollozos, se agacha a buscar bajo la mesa, bajo la cama, levanta el colchón, quita los tendidos y las cobijas y las sacude al aire, revisa una a una sus ropas, remueve sus pertenencias… En vano: definitivamente su media Marta se ha perdido y esa pérdida es una amputación dolorosa adentro. Llora sin importarle que lo escuchen.
6
—¡Julio, al teléfono!, –grita el parlante desde la entrada a la celda.
Sin siquiera calzarse, sale, trepa al andamio y divisa al corrillo que intenta comunicarse con los presos desde la distancia, desde el otro lado de la malla que separa a Bellavista del mundo de los libres.
Allá está Marta, su Marta, con el vestido blanco que tanto le gusta, el pelo cogido atrás, fija la mirada en la ventana del teléfono en el tercer piso del pabellón octavo. Él se demora contemplándola antes de sacar la mano para indicarle que ya está allí, dispuesto a oírla; repasa el paisaje que la enmarca: lo excita el modo como el viento le agita el cabello.
—Mi amor, lo amo; perdóneme; déjeme explicarle: yo solo lo quiero a usted y estoy sufriendo mucho…
Julio contiene las lágrimas. Los demás ocupantes del andamio lo observan, callados: desde afuera, sus propios amigos o parientes intentan comunicarse, pero ellos no responden para permitirle a su compañero escuchar a la esposa sin dificultades.
—Si me echa, me mato. Yo lo quiero. Déjeme venir el domingo…
Con señas, Julio le dice que no. Ella persevera en que sí, que por favor, que se lo ruega, que la reciba el domingo. Al fin él logra articular dos palabras salvadoras de su honor: ¡No vuelva! Las ruge dos veces, salta del andamio y corre a su camarote. Los otros le gritan a Marta que su marido se ha marchado y tornan a sus conversaciones personales. Ella se queda allí con la ilusión de que su hombre reaparezca a decirle que la perdona y la espera el próximo día de visita. Alumbran tres o cuatro relámpagos; se oye tronar; se desata la lluvia. Los del corrillo de habladores a distancia vuelan a guarecerse. Marta persiste pegada a la malla.
¡Esa vieja es un ánima en pena!, comenta uno de los presos que otea el paisaje por la reja del teléfono.
7
Pendiente de las que llegan de visita, toma café en el local aledaño a la entrada del pabellón. Se pregunta qué le pasaría a su madre, siempre tan madrugadora. Llegaron la madre y la novia de Zarco; llegó la muchacha que lo mira pero pasó por su lado sin verlo; llegó Bicicleta-dos y ya estuvo con Lalo y con Pepo, a quince mil pesos cada uno. Bebe un sorbo. ¡Qué cosa tan dulce! Ni señas de doña Inés. Llegan las visitantes con bolsas de comestibles y sus hombres las reciben con sonrisas, abrazos y besos, y se van a sus habitaciones a charlar y a amarse. Las madres remolinean en el patio mientras sus hijos atienden a sus mujeres. La mamá de Zarco, alta y robusta y también de ojos claros, se le acerca a parlotear, a hacerlo reír. Son las diez. El sol quiere despellejar espaldas y rostros, pero no hay dónde ocultarse, no hay espacios libres. Si su madre llegara subiría al camarote. ¿Qué le pasaría?, se pregunta de nuevo. Doña Berta prosigue sus graciosas historias. Él piensa: Esta señora es un caso.
Empiezan a llamar para el almuerzo. Julio aún no tiene apetito; además, los domingos él come lo que traen su esposa y su madre. Pero Marta no volverá, ¿y si su madre no viene? ¿No le convendría ir al bongo, al restaurante oficial de la cárcel, y ahorrarse los dos mil pesos que le costaría el almuerzo en uno de los puestos de comida? Resuelve esperar un rato más. Pasa la muchacha que a veces lo mira, y lo mira. Buenos días, señorita, le suelta él; ella lo saluda como se saluda al conocido de un hermano preso, nada más. Es hermana de Carlos López, un extorsionista. Tiene cara de pilla, igual a él, piensa Julio viéndola alejarse con un cigarrillo encendido. Se figura a Carlos López con la novia, desnudos, en el lecho.
Aparece doña Inés y se detiene a charlar con los guardias. Julio la ve y sonríe. Doña Berta se esfuma. Él se arrima a la reja. Doña Inés suspende su cháchara, se despide de los guardianes y entra al patio. Madre e hijo se prodigan abrazos y besos y se enrumban hacia el interior del pabellón, hacia el dormitorio en el tercer piso.
8
Piensa: Le quedó la carne igual a la de Marta, con aliños y poca sal. Las yucas también le quedaron mejores esta vez. ¡Qué vieja! ¡Tan pobre y traerme fiambre con carne y huevo! Las mamás son lo máximo. ¿Cómo será no tener mamá? ¿Cómo será tener papá? ¡Qué guerrera es esta vieja! ¡Las viejas no dejan caer el mundo!
A la anciana la conmueve ver a su muchacho devorar el fiambre enviado por la esposa. Sabe que su silencio es debido a la tristeza. ¿Qué podría alegrarlo?, ¿cómo distraerlo? Decide guardar silencio para no meter la pata.
—¿Qué hay de los niños?
Agradece al cielo que haya iniciado una conversación y aprovecha para extenderse refiriéndole las travesuras de sus nietos, los dos de Julio y los catorce de los demás hijos. Julio no le presta atención, pero al oír el nombre de su esposa mira a la madre, quien a su vez está escrutándolo como si hubiera dicho “Marta” con el propósito de estudiar sus reacciones al escucharlo. Se siente atrapado, cogido, y hace un gesto de pura aceptación de la derrota.
—¿Qué hay de Marta?
—Está muy triste… ¿Le gustaría que estuviera aquí?
—Ella no va a volver.
—¿A usted le gustaría tenerla aquí?
—Ella no va a volver –machaca Julio con algo de autoritario y algo de vencido en su voz.
Se le desborda el llanto, descarga la vasija del fiambre y esconde el rostro entre las manos; doña Inés le acaricia el pelo, luego abandona el camarote.
Aún lloroso, se percata de que su madre se ha ido; guarda las vasijas y organiza las ropas de la cama antes de salir a buscarla, lo cual no es necesario: ya ella regresa y se para a la entrada con los brazos en cruz. Dice:
—¿Quiere ver a Marta?
—Sí.
—¡Páseme una toalla! –le ordena.
¿Una toalla? No comprende. Le mira el semblante: no la encuentra tan arrugada como otras veces y se extraña de esa juventud repentina.
—¡Páseme cualquier trapo!
Le entrega la toalla limpia; la anciana se va, sube al andamio del teléfono y allí empieza a volear la prenda como si fuera una excursionista comunicándose por medio de una bandera con sus compañeros en la colina opuesta. Él, con temor de que sus camaradas la juzguen deschavetada, la aguarda de pie en la puerta de la celda. La exploradora sonríe, cesa sus señales y se pone a conversar con dos jóvenes.
Transcurren quince o veinte minutos. Aparece Marta.
Julio se afana a su encuentro, la abraza y la besa. De un camarote salen Zarco y su amiga y empiezan a aplaudir. Luego se les juntan los de otros camarotes y otras celdas, con sus mujeres, y se forma un gran aplauso en torno de la sólida totalidad conformada por los dos enamorados que lloran felices.
De Historias de la cárcel Bellavista (1997)
BICICLETA-DOS
1
Cada domingo, Bicicleta-dos es una de las primeras en entrar a la visita, no porque llegue a la fila desde la noche anterior sino porque compra a un guardia el ficho con un número entre el cien y el doscientos. Prefiere desprenderse de diez mil pesos y ahorrarse los trabajos que conlleva pernoctar a la intemperie. Hoy ha debido resignarse a hacer lo de las demás: enfilarse para recibir la papeleta y esperar su turno: es la 4.235. Mira atrás y exclama:
—¡Hay por los menos mil viejas!
—Por lo menos mil –asiente la anciana parada a su espalda.
Entrará al pabellón cuatro a las doce del día y si acaso alcanzará a atender a cinco o seis clientes, aparte del dueño del camarote, quien la goza gratis además de cobrarle una comisión del veinte por ciento sobre lo realizado.