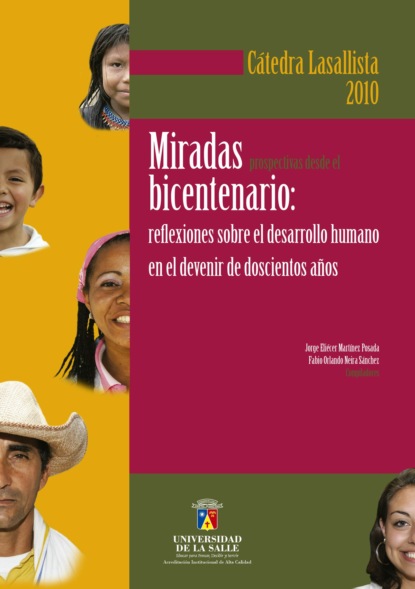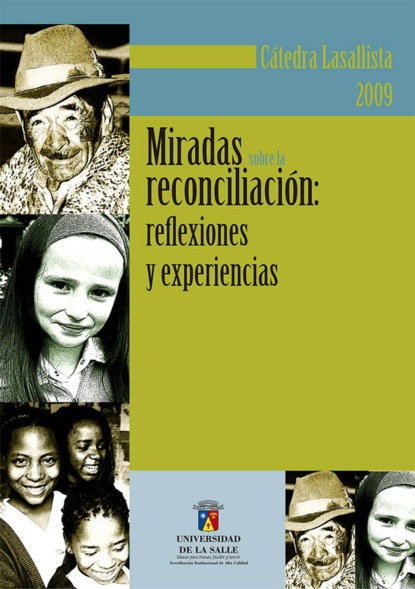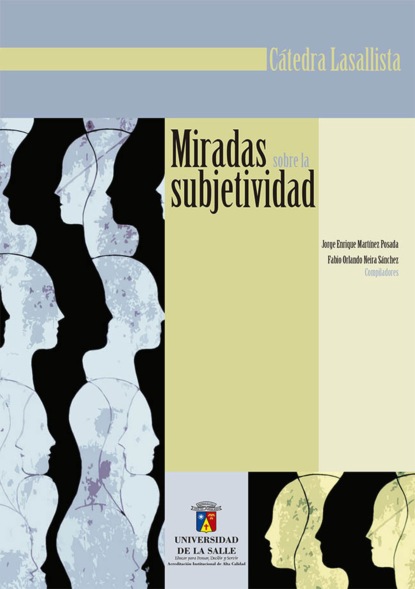Cartografías de la universidad en lo local, lo regional y lo global
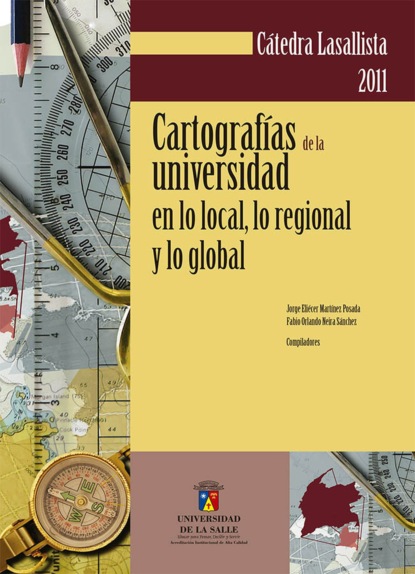
- -
- 100%
- +
3. La crisis institucional: “Resultado de la contradicción entre la reivindicación de la autonomía en la definición de valores y objetivos de la Universidad y la presión creciente para someterla a criterios de la eficiencia y la productividad de naturaleza empresarial o de responsabilidad social” (De Sousa, 2005, p. 14).
Ante la lógica del neoliberalismo, se afirma que la Universidad es irreformable y por ello es mercantilizada, para luego ser definida desde la globalización neoliberal, cuando debe responder ante los problemas de educación identificados por el Banco Mundial y por la Organización Mundial del Comercio:
[…] mercantilización consiste en inducir a la Universidad pública a sobreponerse a la crisis financiera mediante la generación de ingresos propios, especialmente a través de alianzas con el capital, sobre todo industrial. En este nivel, la Universidad pública mantiene su autonomía y su especificidad institucional, privatizando parte de los servicios que presta. El segundo nivel consiste en eliminar paulatinamente la distinción entre Universidad pública y privada, trasformando la Universidad, en su conjunto, en una empresa, una entidad que no produce solamente para el mercado sino que produce en sí misma como mercado, como mercado de gestión universitaria, de planes de estudio, de diplomas, de formación de docentes, de evaluación de docentes y estudiantes. Saber si este nivel fue ya conquistado es una cuestión de retórica en cuanto a su efecto sobre la Universidad como bien público (De Sousa, 2005, p. 16).
Al contemplar el vínculo entre estos elementos con el desarrollo global, se ratifica la Universidad como “un bien público tanto en el Norte como en el Sur, pero con consecuencias muy diversas”, y se agudizan las desigualdades entre universidades del Norte y universidades del Sur.
El lugar del conocimiento es uno de los ejes estructurales para la comprensión de la transformación de la Universidad, la razón fundamental se encuentra en aquello que De Susa Santos ha denominado paso del conocimiento universitario al pluriuniversitario. Es decir, que se distingue un conocimiento disciplinar que predominó durante el siglo XX y
[…] cuya autonomía impuso un proceso de producción relativamente descontextualizado con relación a las necesidades del mundo cotidiano de las sociedades [sic]… En la lógica de este proceso de producción de conocimiento universitario la distinción entre conocimiento científico y otros conocimientos es absoluta, tal como lo es la relación entre ciencia y sociedad. La Universidad produce conocimiento que la sociedad aplica o no, por más que sea socialmente relevante, es indiferente o irrelevante para el conocimiento producido. La organización universitaria y el ethos universitario fueron moldeados en este modelo de conocimiento (De Sousa, 2005, pp. 25-26).
Dicho modelo descrito fue desestabilizado en términos de su productividad y como consecuencia de ello emerge otro modelo denominado pluriuniversitario, caracterizado por ser contextual y cuyo principio organizador es de carácter aplicativo. No obstante, su lugar para cuestionar el conocimiento universitario se encuentra en una tensión en la relación ciencia-sociedad:
[…] La sociedad deja de ser un objeto de las interpelaciones de la ciencia, para ser ella misma sujeto de interpelaciones a la ciencia… Es un conocimiento transdisciplinar que por su propia contextualización obliga a un diálogo o confrontación con otros tipos de conocimiento, lo que lo convierte internamente en más heterogéneo y más adecuado para ser producido en sistemas abiertos menos perennes y de organización menos rígida y jerárquica (De Sousa, 2005, p. 26).
Al analizar la transición del tipo de conocimiento universitario generado y la mercantilización de la Universidad, se despliega un punto de trascendencia que muestra una transformación eminentemente política. El punto en el cual se cuestionaba el lugar político de la nación equivalía a cuestionar la Universidad pública; sin embargo, la globalización neoliberal cumplió con un efecto devastador ante la idea de proyecto nacional, y este se convirtió en un obstáculo para el capitalismo global.
El ataque neoliberal tuvo por objetivo primordial al Estado nacional y específicamente a las políticas económicas y sociales en las que la educación venía ganando peso. En el caso de la Universidad pública, los efectos de este ataque no se limitaron a la crisis financiera, porque también repercutieron directa o indirectamente en la definición de prioridades de investigación y de formación, no solamente en las ciencias sociales y humanísticas sino también en las ciencias naturales, especialmente en las más vinculadas con proyectos de desarrollo tecnológico. La incapacidad política del Estado y del proyecto nacional repercutió en una cierta incapacidad epistemológica de la Universidad, en la generación de desorientación en relación con sus funciones sociales. Las políticas de autonomía y de descentralización universitaria, adoptadas entre tanto, tuvieron como efecto dislocar las bases de esas funciones de los designios nacionales para los problemas locales y regionales (De Sousa, 2005, p. 30).
Como parte del análisis se reconoce un lugar especial a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), afirmando que en medio de la mercantilización han llegado a cuestionar la territorialidad, y han proliferado las fuentes de información y las posibilidades de enseñanza-aprendizaje a distancia.
Lo que hace falta saber, por un lado, es en qué medida esta transformación afecta la investigación, la formación y la extensión universitarias, cuando ellas se vuelvan disponibles y fácilmente accesibles, y por otro lado, qué impacto tendrá su ausencia en los lugares y los tiempos en donde no estén disponibles o difícilmente accesibles (De Sousa, 2005, p. 32).
Luego de presentar este panorama, el énfasis del documento se encuentra en todas aquellas ideas que se convierten en posibilidad para orientar una reforma creativa, democrática y emancipadora de la Universidad pública. El autor afirma que el único modo eficaz y emancipador de enfrentar la globalización neoliberal es contraponerle una globalización alternativa, una globalización contrahegemónica.
Globalización contrahegemónica de la Universidad, en cuanto bien público, significa específicamente lo siguiente: las reformas nacionales de la Universidad pública deben reflejar un proyecto de nación centrado en las preferencias políticas que califiquen la inserción del país en contextos de producción y de distribución de conocimientos cada vez más transnacionalizados y cada vez más polarizados entre procesos contradictorios de transnacionalización, globalización neoliberal y globalización contrahegemónica (De Sousa, 2005, p. 33).
A partir del conjunto de elementos que han sido desglosados por el autor, se tiene que pensar una reforma es posible si se contempla como la posibilidad de configurar respuestas positivas ante las demandas establecidas por la sociedad para democratizar radicalmente la Universidad. El sentido que se destaca corresponde a un punto de finitud en la historia de exclusión de grupos sociales y saberes, y ratifica que no es posible una solución nacional sin articulación global. Bajo dicha mirada, la globalización contrahegemónica de la Universidad como bien público, propuesta por De Susa Santos,
[…] mantiene la idea de proyecto nacional, solo que lo concibe de un modo no nacionalista ni autárquico. En el siglo XXI solo habrá naciones en la medida en que existan proyectos nacionales de calificación de la inserción en la sociedad global […]. La dificultad, y a veces el drama, de la reforma de la Universidad en muchos países, reside en el hecho de obligarla a reponer el asunto del proyecto nacional que los políticos de los últimos veinte años, en general, no quisieron enfrentar, porque ella es parte del engranaje de su rendición al neoliberalismo o porque la juzgan sobrepasada como instrumento de resistencia (De Sousa, 2005, p. 34).
La Universidad debe ser protagonista de su propia reforma, lo que requiere un proyecto político exigente y, por eso, se identifican dos aspectos o preconceptos que deben sobrepasarse sin duda alguna: por un lado, la idea de que la Universidad solo puede ser reformada por los universitarios y, por otro, que la Universidad nunca se autorreformará.
Dicha posibilidad es ubicada por el autor en protagonistas como todos aquellos “universitarios que denuncian esta posición conservadora y que al mismo tiempo rechazan la idea de ineluctabilidad de la globalización neoliberal”, el Estado nacional como responsable “siempre y cuando opte políticamente por la globalización solidaria de la Universidad” y ciudadanos que de manera individual o colectiva, u organizados desde diferentes figuras participativas, se encuentren realmente “interesados en fomentar articulaciones cooperativas entre la Universidad y los intereses sociales que representan” (De Sousa, 2005, p. 35). Adicionalmente, se aclara que para los países semiperiféricos y periféricos coexiste un cuarto grupo que puede dar legitimidad y sustentabilidad a la reforma, y se trata del capital nacional. A partir del reconocimiento de dichos protagonistas, los principios ordenadores de la reforma se encuentran en:
Enfrentar lo nuevo con lo nuevo: en este sentido, y teniendo en cuenta que la mercantilización marcó serias transformaciones, pero no se han reducido a ello en su totalidad, se reconoce que los cambios son irreversibles y desde ese lugar: “La resistencia debe involucrar la promoción de alternativas de investigación, de formación, de extensión y de organización que apunten hacia la democratización del bien público universitario, es decir, para la contribución específica de la Universidad en la definición y solución colectiva de los problemas sociales, nacionales y globales” (De Sousa, 2005, p. 36).
Luchar por la definición de la crisis: porque las reformas deben partir de la constatación de la pérdida de hegemonía y concentrarse en la cuestión de la legitimidad. Es decir que se debe reflexionar en torno al contrato educativo. El punto que aquí se resalta es precisamente que el “ataque a la Universidad por parte de los Estados entregados al neoliberalismo fue tan contundente que hoy es difícil definir los términos de la crisis si no es en términos neoliberales [...] el espíritu de la reforma no puede ser el de privatizar la Universidad pública. Obviamente que la reforma tendrá que ir en contra de todo aquello que en la Universidad pública se resiste a su transformación en un sentido progresista y democrático” (De Sousa, 2005, p. 37).
Luchar por la definición de Universidad: aclarando entonces que resolver el tema de la hegemonía está relacionado con el modo como la Universidad podrá luchar por su legitimidad, se encuentra la cuestión de la definición de Universidad. Es decir que se debe reponer el problema generado al considerarse la Universidad como aquello que no es. “Las reformas deben partir del supuesto de que en el siglo XXI solo habrá Universidad cuando haya formación de grado y de postgrado, investigación y extensión. Sin cualquiera de estas habrá enseñanza superior pero no habrá Universidad” (De Sousa, 2005, p. 38). “La definición de lo que es Universidad es crucial para que la Universidad pueda ser protegida de la competencia predatoria y para que la sociedad no sea víctima de prácticas de consumo fraudulento. La lucha por la definición de Universidad permite dar a la Universidad pública un campo mínimo de maniobrar para poder conducir con eficacia la lucha por su legitimidad” (De Sousa, 2005, p. 39).
Reconquistar la legitimidad: a partir de las siguientes cinco áreas de acción que han sido identificadas (acceso, extensión, investigación-acción, ecología de saberes, Universidad y escuela pública).
Crear una nueva institucionalidad: corresponde al campo institucional directamente, y bajo este principio se analiza el tema de la administración de los recursos financieros y humanos, proponiendo como eje su maximización. Una vez más se enfatiza en que la reforma debe orientarse hacia el fortalecimiento de la legitimidad de la Universidad pública, en medio de la globalización neoliberal, con miras a la existencia de una globalización alternativa; por esta razón, se mencionan ideas asociadas a la red nacional de universidades públicas (con la pretensión de compartir recursos y equipamientos, la movilidad de docentes y estudiantes en las redes, una estandarización mínima de planes de curso, organización del año escolar y de los sistemas de evaluación), la democratización interna y la evaluación participativa.
Regular el sector universitario privado: precisamente porque la reforma se encuentra acompañada por dos decisiones políticas; una tiene que ver con la regulación de la educación superior privada, y la otra con la posición de los gobiernos frente al General Agreement on Trade in Services (GATS) en el campo de la educación transnacionalizada.
Tercer hilo: la Universidad en las actuales biopolíticas1
Este hilo presenta una serie de discusiones sobre la Universidad, desde la forma en que unas tecnologías de gobierno pretenden capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las opiniones y los discursos de la Universidad, y en esta proponer la formación de una subjetividad apta para las formas de producción capitalista actual. Por eso, desde esta reflexión biopolítica, el conflicto que vive la Universidad presenta dos miradas: por un lado, el esfuerzo que se realiza para incorporar la Universidad al tejido económico central de las sociedades capitalistas y, por otro, aquellas luchas y resistencias o nuevos horizontes que delimitan el conflicto por parte de diferentes sectores de la población educativa. En este sentido, los temas que permiten desarrollar el análisis corresponden a la Universidad como inversión, la globalización de la Universidad, la respuesta estudiantil, la figura del estudiante precario y su enlace con los movimientos antisistémicos y el conocimiento como “bien común”.
Uno de los puntos centrales de reflexión sugiere que al pensar el conflicto en el cual se encuentra la Universidad, es necesario reconocer una apertura desde la cual aparece su final como aquella institución decimonónica que ha buscado un equilibrio entre las ciencias y las humanidades; por tanto, se pauta el espacio histórico y temporal en el cual ha dejado de ser la institución respetada y se convierte en un objetivo del mundo de los negocios y de las empresas.
Desde la mirada retrospectiva que se realiza frente a la Universidad, emerge su reconocimiento como aquella institución que ha sido productora de la cultura y se encuentra ligada al poder; se evidencia el fortalecimiento paulatino de su papel como reproductor social del sistema capitalista. La transición más fuerte se ubica al reconocer que en las antiguas instituciones se enseñaba el “arte del buen gobierno”, es decir, que lo esencial se orientaba hacia “saber mandar”, pero en las universidades de masas que caracterizan el último siglo lo esencial o característico se enfoca en la transmisión de contenidos técnicos y metodológicos, al igual que en disciplinas que reproducen, mantienen y gestionan la supervivencia del sistema. Por ello, se ha perfilado una distinción ente las capas cultas de la sociedad y las capas denominadas ignorantes.
No obstante, el lugar de la ignorancia no puede ser considerado recíproco, dado que hay una menor tendencia de las personas a estudiar en las culturas del Sur. Por ello, la globalización se convierte en un pilar estructural en esta transición, dado que hay un potencial de creación, saber, conocimiento y cultura de las universidades, anticipado por los intereses empresariales, y que se adscribe al capitalismo cognitivo. Adicionalmente, se consolida una competencia que pretende jerarquizar centros que atraigan a los posibles estudiantes hacia los centros de primera.
Como resultado de este panorama, a partir de la jerarquización mencionada, resulta evidente una dualización de las universidades, debido a que, por un lado, se conforman centros de excelencia con mayor financiación y mejores condiciones, pero en el extremo se ubican aquellas instituciones cuyas condiciones no son las más favorables y, por el contrario, han sido infravaloradas.
La Universidad como inversión describe el escenario en el cual esta ha tomado connotación como empresa. Esta transformación refleja el resultado de su incorporación a los circuitos empresariales y mercantiles de la actual sociedad capitalista. La Universidad-empresa resulta ser el modo de entender la institución que se acerca al mundo empresarial y se aleja del control político. En este sentido, se presentan estos cuatro rasgos esenciales:
1. Aplica la denominación de inversión al tipo de Universidad que resulta de las reformas actuales, que con diferentes medidas dispersas tienen como objetivo incorporar en mayor medida la dinámica universitaria al nivel de investigación y de docencia, es decir, al tejido económico productivo. Como resultado de ello, se tienen efectos focalizados hacia la desfragmentación de la Universidad y el evidente interés hacia proyectos o líneas de investigación que privilegian las ciencias de la vida y que pautan un objetivo hacia la mirada industrial, pero que al mismo tiempo reducen el interés o privilegio de disciplinas que corresponden al orden de las humanidades y las ciencias sociales.
Uno de los efectos más relevantes es el “despiezamiento” de la Universidad, su fragmentación en diversos ciclos, programas de investigación, sectores prioritarios, institutos, fundaciones, etcétera... es decir, una pléyade de grupos y elementos que reciben un trato diferencial [...] la sinergia entre Universidad y empresa no consiste en un encuentro entre dos instituciones diferenciadas, sino en la supeditación de la dinámica universitaria al objetivo económico de rentabilizar los conocimientos adquiridos, vendiéndolos a los potenciales interesados y privilegiando los intereses de las empresas activas en los campos respectivos (Galcerán, 2010, p. 16).
Se afirma que la dinámica emergente beneficia explícitamente a las empresas y posibilita la formación y el desarrollo de ámbitos que aún no son tan fuertes, sobre todo cuando parte de la estrategia consiste en invitar a determinadas empresas para que creen cátedras universitarias o generen mecanismos de apoyo económico que posibiliten generar personal calificado, de manera puntual, “mercancías cognitivas”. En este sentido, como afirma Montserrat Galcerán (2010), “la figura de la Universidad-empresa sea inseparable de la constitución de un ‘mercado del conocimiento’ y de la configuración subjetiva del trabajador cognitivo propio de este tipo de capitalismo” (p. 16).
2. La dinámica se extiende al trato que reciben los propios usuarios, específicamente los estudiantes o jóvenes investigadores, dado que se promueve concebir o pensar su formación como un “capital cultural”, y se genera una proyección laboral desde la cual se motiva a adquirir un trabajo futuro, de tal forma que el joven invierte en su formación y eso le dará garantías en el futuro. No obstante, esto fomenta la competencia y el resentimiento entre esa población, dado que esta noción se vincula directamente con la presión de la rentabilidad para recuperar la inversión realizada y genera tensión frente a los modelos o el sentido de la financiación. “Se olvida sin embargo que, en una sociedad capitalista, el joven tendrá que encontrar un empleo en condiciones que le permitan desarrollar un trabajo que corresponda a sus conocimientos para ser capaz de realizar su ‘inversión’, y que esto no depende en gran parte de sus esfuerzos sino de la estructura de la sociedad y del mercado de trabajo” (Galcerán, 2010, p. 18).
3. La estructura gerencial de la empresa que se traslada a la Universidad hace recaer los cargos de dirección en personal externo, de manera similar al estilo de los gerentes de empresa, de forma que se reducen los órganos colegiados y se establecen criterios de rentabilidad para la concesión de plazas y la financiación.
4. El cálculo económico es el único criterio que se va a tener en cuenta, dado que la formación es asumida como un capital que el beneficiario debe pagar y las tasas aumentan, entonces, es necesario un esfuerzo hacia la autofinanciación.
La globalización de la Universidad refleja que la transformación que esta ha experimentado tiene un alcance global, sin embargo, esta lógica mezcla dos aspectos. Por un lado, la construcción de una Universidad planetaria, es decir, vista desde los noventa como un mercado global por el Banco Mundial y, por otro lado, la constante promoción de centros de educación universitaria de carácter privado, con franquicias por todo el mundo. Como afirma Boaventura de Sousa Santos, desde mediados de aquella década,
[la] opción fue entonces la mercantilización de la Universidad. En este proceso identificó dos fases. En la primera, que va del inicio de la década de1980 hasta mediados de la década de 1990, se expande y se consolida el mercado nacional universitario. En la segunda, al lado del mercado nacional, emergió con gran fuerza el mercado transnacional de la educación superior y universitaria, que a partir de finales de la década se transforma en solución global de los problemas de la educación por parte del Banco Mundial y de la Organización Mundial del Comercio (De Sousa, 2005, p. 25).
Los estudios universitarios se configuran como el conjunto de servicios de carácter cognitivo que se ofrecen en diferentes puntos del planeta, con la finalidad de consolidar una “fuerza de trabajo” especializada y sofisticada. De manera convergente, puede afirmarse que la investigación se convierte en uno de los pilares de la Universidad, cuyo rasgo distintivo es que privilegia el mercado con sus resultados.
Las políticas europeas de investigación tienden a crear un Espacio Europeo de Investigación, similar al Espacio Europeo de Educación Superior. Su objetivo consiste en establecer una red de centros de excelencia científica, desarrollar un enfoque común de las necesidades de financiación de las grandes infraestructuras de investigación, reforzar las relaciones entre las distintas organizaciones de cooperación científica, estimular la inversión con sistemas de apoyo indirecto, desarrollar un sistema de patentes y de capital riesgo, e incrementar la movilidad y el aumento del atractivo de Europa para los investigadores del resto del mundo, de modo que la fuga de cerebros se invierta en dirección a Europa. [...] Hay que prestar algo de atención a la propia denominación de los programas: en la fórmula I+D+i (investigación + desarrollo + innovación), el término innovación está claramente marcado y no significa simplemente la incorporación de conocimiento nuevo, sino que se utiliza en una acepción precisa que incorpora el gasto en I+D externo (subcontratado), el gasto en I+D realizado con los recursos internos de la empresa, la compra de maquinaria y equipo, la adquisición de conocimientos externos, el diseño y preparación de la producción y la distribución así como la formación e introducción de nuevos productos en el mercado (Galcerán, 2010, pp. 23-24).
Hay una respuesta por parte del movimiento estudiantil, a partir del cual se hace evidente una contraposición entre “quienes pretenden rentabilizar económicamente el mercado emergente de la formación, y en especial de la formación universitaria, y quienes pretenden asegurar el derecho a una educación de calidad para toda la población, en especial para la población joven, manteniendo el carácter del conocimiento como ‘bien común’” (Galcerán, 2010, p. 26).
La transformación de la Universidad se encuentra inmersa en la emergencia del capitalismo cognitivo, por ello, el conocimiento se convierte en el negocio que sustenta esa lógica. Se confirma el paso de un capitalismo nacional-imperialista a un capitalismo global, en el cual se desconfigura la idea del Estado de bienestar y, por el contrario, se consolida la perspectiva del capitalismo cognitivo. Como resultado de ello, la investigación en la Universidad se enfoca en el mercado.
Ante esta transformación, el movimiento estudiantil ha estado muy presente y ha realizado acciones como huelgas, ocupaciones y manifestaciones. En el contexto global, se considera la contraposición entre los que rentabilizan el mercado y los que lo cuestionan. Pese a ello, estos movimientos no captan la complejidad, porque primero deben ocuparse de desentrañar las medidas aplicadas frente al lugar de la Universidad.