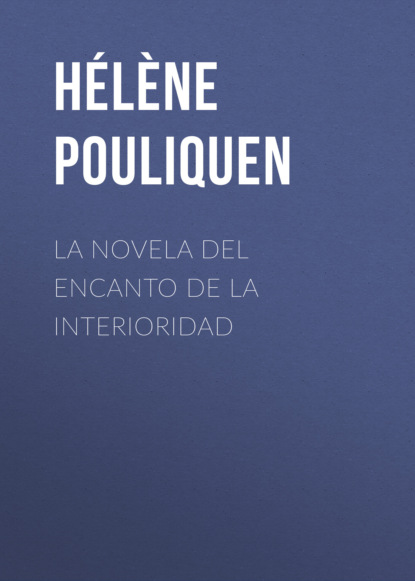- -
- 100%
- +
Pero volvamos a mi París que, si bien no es tan mágico como el de Woody Allen en París a medianoche, despierta en mí hoy una nostalgia que me devuelve a las tardes de cine en el barrio Latino, donde disfrutaba de las películas recientemente estrenadas de Antonioni, Losey y Bergman. Allí también, en estas deliciosas vivencias, completadas en pastelerías vienesas, se encuentra otra raíz de mi largamente alimentada convicción de un encanto en la novela, pero también en el cine y hasta en el matrimonio considerado como una de las bellas artes. Encanto que, por supuesto, tiene más de una cara y se alimenta no solo de amor, curiosidad y deseo de saber, sino también de su contrario: el hastío, por ejemplo. Así que, cuando aparece en la puerta de mi apartamento un mensajero de Air France con un tiquete París-Bogotá y una rosa roja, a pesar de haber visto un libro con la imagen de un bus colombiano de la época de La Violencia, con el maletero repleto de cabezas cortadas —que mi madre había conseguido no sé dónde para desalentarme de venir a Colombia—, aterricé en El Dorado un día de julio de 1965. Estaba intacta mi convicción del encanto y se fortaleció con una Bogotá que, si bien era provinciana, fue muy generosa con la francesita recién desembarcada en un medio de arquitectos y sus bellas casas renovadas de La Candelaria; con uno que otro pintor decidido a conquistarla y a ofrecerle otro matrimonio (¡qué manía!). Fin de la historia (por el momento, pues faltan cincuenta años más).
En la raíz de una convicción alimentada por las vivencias evocadas hasta aquí y dependiente de las circunstancias planteadas hay evidentemente una disposición nata a buscar la felicidad y, si es posible, la dicha y la plenitud, que han resistido a vivencias dolorosas: la muerte de mi padre al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando tenía cinco años; la posterior depresión de mi madre, sola con tres niños chiquitos (aunque también vi cómo era capaz de no dejarse ir; cómo, cuando murió a los noventa y dos años, después de una larga y provechosa vida, por petición suya fue enterrada junto a mi padre: el amor seguía todavía vivo después de sesenta años). También hubo la experiencia de que si bien la muerte acecha, no siempre vence: tras la Liberación, en 1944, soldados norteamericanos libertadores llegaron al pueblito pacífico donde nací exhibiéndose y regalando chewing gum en enormes camiones militares; y por una imprudencia de la niñita de cuatro años que iba sola y encantada a recoger des noisettes y des myrtilles, un camión le pasó por encima, la arrastró, pero solo le peló las piernas: salió caminando. Y la experiencia de momentos perfectos: frente a la enorme chimenea de piedra de las casas típicas bretonas, en donde ardía un fuego de madera, una niñita de seis o siete años, sentada con los recién nacidos de la gata en las rodillas, se sentía en el paraíso, sola pero protegida, en la casa de sus abuelos.
Por supuesto, la neurosis también amenaza y parece empañar la vida. En París, tras haber sido admitida en La Sorbona, tras lograr lo que quería (estaba cursando una licenciatura en Letras Modernas, tras descartar la tentación de la Filosofía), me sentía confusa, a veces desesperada. Mi madre buscó entonces la ayuda de un psicoanalista muy reconocido, y empecé una terapia que duró dos años y que interrumpí para volar a Bogotá, impulsada por la atracción de lo nuevo. Menciono esta experiencia porque pienso que me permitió estar en contacto con mi inconsciente y disfrutar, a mi manera, de lo que Jacques Lacan, en la segunda etapa de su carrera como psicoanalista, indica como el fin del análisis: la coincidencia del paciente con su sinthome, palabra del antiguo francés que no debe ser traducida. La palabra sinthome aparece tardíamente en 1975 en la obra de Lacan, pero antes, en 1963, Lacan afirma que el sinthome (a diferencia del acting out) no necesita interpretación, ya que “no es en sí mismo un llamado al otro, sino un puro goce que no se dirige a nadie”1 (seminario del 23 de enero de 1963). Luke Thurston ([1996] 1997), autor del artículo “Sinthome” del Diccionario introductorio de psicoanálisis lacaniano, subraya una anticipación de “la transformación radical del pensamiento de Lacan, implícito en este pasaje, de la definición lingüística del síntoma como significante al enunciado”. En el resto del análisis, Thurston pasa al seminario del 18 de febrero de 1975 diciendo:
De modo que el síntoma, antes concebido como un mensaje que es posible descifrar con referencia al “inconsciente estructurado como un lenguaje” pasa a ser considerado huella de una particular modalidad del goce del sujeto; este cambio culminará con la introducción del término sinthome. El sinthome designa entonces una formulación significativa que está más allá del análisis, un núcleo de goce inmune a la eficacia de lo simbólico. Lejos de pedir alguna “disolución” analítica, el sinthome es lo que “permite vivir” al proporcionar una organización singular del goce. (180)
En este periodo final de la obra de Lacan, sigue Thurston, se establece “el verdadero estatuto del sinthome como inanalizable […], el sinthome está inevitablemente más allá del sentido”. Thurston señala cómo “Lacan fue un entusiasta lector de James Joyce desde su juventud” y cómo
en el Seminario de 1975-1976, la escritura de Joyce es leída como un extenso sinthome […], [y] Joyce logró evitar la psicosis desplegando su arte como suplencia, como cordel suplementario en el nudo subjetivo. Lacan pone el foco en las “epifanías” juveniles de Joyce (experiencias de una intensidad casi alucinatoria que después eran registradas en textos enigmáticos, fragmentarios) […]. El texto joyceano —desde las epifanías hasta Finnegan’s Wake— entraña una relación especial con el lenguaje, su remodelación como sinthome, la invasión del orden simbólico por el goce privado del sujeto […]. Es así como Joyce pudo inventar un nuevo modo de usar el lenguaje para organizar el goce. (181)
En otro lugar del Diccionario, Dylan Evans ([1996] 1997), autor del artículo “Goce”, alude, después de citar la afirmación de Lacan según la cual “el goce es esencialmente fálico”, a una admisión lacaniana: “Hay un goce específicamente femenino, un ‘goce suplementario’ […] que está ‘más allá del falo’, un goce del Otro. […] Este goce femenino es inefable, pues las mujeres lo experimentan, pero no saben nada sobre él” (103). Pero yo creo que sí, como mujer y como crítica literaria, puedo decir algo sobre el goce, y quiero hacerlo con la novela del encanto, como las novelistas y los novelistas lo hacen, tal vez de manera diferente. La reflexión sobre este punto lo mostrará.
Para esto, en este libro analizo un corpus de novelas tanto colombianas como europeas, rusas o norteamericanas, en conexión con las reflexiones teóricas acerca del inconsciente estético planteado por Jacques Rancière (1998); con una resolución novedosa del problema edípico propuesta por Julia Kristeva (1994); con un tipo de novela de transición entre idealismo y realismo, en el siglo XIX, propuesto por Thomas Pavel (2003), así como con una reflexión sobre el amor del filósofo Alain Badiou. El corpus es abierto y depende de la iniciativa de investigadores que quieran unirse al desarrollo de un trabajo investigativo amplio. Las novelas son tipificadas como novelas del encanto de la interioridad, que difieren de la novela escéptica, cuya tipología estableció, de manera brillante y todavía impactante, el joven Lukács en su Teoría de la novela.

Estoy agradecida, muy especialmente, en primer lugar, con los novelistas e intelectuales que contribuyeron de manera central a mi formación: Jane Austen, George Eliot, Fiódor Dostoievski, Lev Tolstói, Henry James, Marcel Proust, Virginia Woolf, Marguerite Duras, Gabriel García Márquez y Álvaro Mutis, en cuanto a novelistas; Georg Lukács, Lucien Goldmann, Theodor W. Adorno, Julia Kristeva, Pierre Bourdieu, Sigmund Freud, Jacques Lacan, Jacques Rancière, Alain Badiou y André Comte-Sponville, en cuanto a teóricos y críticos.
De igual manera, agradezco a los directivos y estudiantes del Instituto Caro y Cuervo, quienes me apoyaron en el último tramo de este proceso de formación, y a la Editorial Pontificia Universidad Javeriana, por acoger en su catálogo este libro.
Estoy especialmente en deuda con Armando Rodríguez Bello, quien me apoyó en todo momento y en todos los niveles; con Marcel Roa, con Graciela Maglia y con Nicolás Morales —quien siempre será para mí “el hijo de Florence”—, porque me motivaron, dándome el último impulso, milagrosamente, para la producción de este libro.
HÉLÈNE POULIQUEN
Instituto Caro y Cuervo
Yerbabuena (Chía), 23 de mayo de 2018
1 A menos que se indique lo contrario, todas las cursivas en las citas son mías.
I. EL EROTISMO Y EL AMOR COMO PRINCIPALES FUERZAS GENERADORAS DE LA NOVELA DEL ENCANTO DE LA INTERIORIDAD
En este capítulo me propongo llegar a varias posibles definiciones (como todas las definiciones —en el campo de las ciencias humanas y sobre todo en el arte y la literatura—, parciales, falibles, temporarias) de un tipo de novela que resolví designar como del encanto de la interioridad o, en su forma breve, del encanto (más adelante explicaré cómo he llegado a esta formulación), para oponerla a la novela radicalmente escéptica. Para precisar, para poner grandes puntos de referencia, me gustaría referirme a la novela de Gustave Flaubert La educación sentimental, ejemplo claro de novela radicalmente escéptica que el joven Lukács, todavía “metafísico” en su Teoría de la novela —escrita al principio de la Primera Guerra “Mundial” (entre 1914 y 1915)—, designaba como novela ejemplar del romanticismo de la desilusión (su tercer gran tipo del género novelesco, después de la novela del idealismo abstracto, ejemplificado por Don Quijote, y de la novela de educación —el Bildungsroman—, ilustrada por Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister, de Goethe).
Como mi segundo gran punto de referencia estaría En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust, y sobre todo el último volumen de su larga obra, El tiempo recobrado, ejemplo claro, rotundo, de lo que considero una novela no escéptica, no flaubertiana, una novela del encanto de la interioridad. Los momentos perfectos, cuyo análisis es la meta de este último volumen de la obra de Proust, son un tipo de representación artísticamente lograda, perfecta también, del tipo de novela que trataré si no de definir, por lo menos de evocar con suficiente claridad.
La principal dificultad a la cual se enfrenta el relato, breve o largo (la novela), como también la condición humana (para usar la expresión de André Malraux) es, por supuesto, el tiempo, la duración, en el cual el carácter voluble del hombre se hace patente en figuras múltiples. Proust, obviamente, era extremadamente sensible al carácter voluble y destructor del paso del tiempo —es su problemática esencial—. En mi sentido, resolvió el problema objeto de este breve ensayo planteando la problemática de la ausencia histórica de valores —de todos los valores— en el primer tercio del siglo XX en Francia, en los siete tomos de su larga novela, siendo objetiva y detalladamente negativo, pero reservando para el último volumen las explosiones de los momentos perfectos. Los momentos perfectos son una suerte de diamantes, de joyas insertadas en el tejido banal de la vida, que constituyen lo que Alain Badiou (en Metafísica de la felicidad real [2015]) llama encuentros. Los momentos perfectos de Proust, o los encuentros de Badiou, transforman el individuo en sujeto, feliz, dichoso; el héroe de Proust (Marcel) experimenta la mágica eliminación del paso del tiempo destructivo, fuente de angustia por la anticipación inconsciente de la muerte, gracias a la conjunción extratemporal de dos momentos en el tiempo. El momento actual desencadena el mecanismo, maravilloso por su coincidencia —fuera del reino de la razón o la lógica—, automática, podría decirse, con un momento del pasado. El tiempo así abolido permite la vivencia de un momento perfecto bañado por una luz azul. Sin embargo, la vida no ofrece más que un número muy limitado de estos momentos perfectos, que son parte esencial pero muy escasa de la experiencia.
Para la crítica y la teoría literarias de final del siglo XX, el concepto de experiencia que aparece en la obra de Martin Jay, con el ejemplo de Cantos de experiencia ([2005] 2009), de Jacques Lacan (2005), con su concepto tardío del sinthome (véase Thurston [1996] 1997, 180-181), o en la obra de Julia Kristeva —así como la realidad que le corresponde, la vivencia— migra tardíamente, después de haber vencido el concepto de texto heredado de la preeminencia de la lingüística estructuralista formal como modelo para las ciencias humanas, entre las que se incluye el psicoanálisis lacaniano.1
La experiencia, por supuesto, puede ser vivida en distintas tonalidades, las unas violentas o negativas (el rojo, el negro), las otras soleadas (el naranja, el amarillo, el azul) y finalmente en tonos más neutros (el gris, el blanco). Optar por experiencias soleadas o azules es una opción, una toma de partido, cuyo origen, inconsciente o no consciente, puede ser muy difícil de descubrir. Por lo tanto, la novela del encanto de la interioridad tendría, en este momento, para mí, solo dos elementos firmes de definición.
Primero, este tipo de novela no es escéptico. Aquí, para explicar lo que entiendo por escepticismo recurro a la reflexión de Thomas Pavel en La pensée du roman (2003), publicado en español en 2005 con el título de Representar la experiencia. El pensamiento de la novela. Después de analizar la novela idealista premoderna —es decir, la novela bizantina, de caballerías, pastoril, entre otras— y moderna del siglo XVIII —como Pamela, de Samuel Richardson— y de recordar la existencia de una tradición escéptico-cómica en la antigüedad que luego vuelve a aparecer en el Renacimiento —con la obra de François Rabelais—, Pavel evoca brevemente en su libro el escepticismo radical de la novela de Flaubert. Pido, entonces, al lector apelar a sus recuerdos de las dos novelas centrales de Flaubert: Madame Bovary (1856) y La educación sentimental (1869), para entender la expresión de Pavel, que es realmente muy sencilla.
En Madame Bovary se expresa una concepción del hombre, de la vida, de la condición humana, muy sombría (calificada por Pavel de escéptica radical). Los personajes son todos, sin excepción, mediocres. Son seres ilusos, sin asomo de lucidez. Sus acciones, su vida entera, terminan en catástrofes (fracasos, suicidios, muertes tempranas). En La educación sentimental si bien las catástrofes son más medidas, menos radicales, son igualmente inevitables: el héroe central, Frédéric Moreau, enamorado durante toda su vida de una bella dama casada con quien se encuentra al principio de la novela, a los dieciocho años, al principio de su “educación sentimental”, sobre el barco que lo lleva a París, se espanta cuando la dama, veinte años después, viene a entregársele e imprudentemente suelta su cabellera ya totalmente blanca. Frédéric la rechaza y así culmina un “amor” de toda la vida. Hay otro final, igualmente patético y cruel, y que consiste en la evocación, entre Frédéric y su único amigo todavía vivo, de una aventura de su adolescencia, una incursión al prostíbulo de su pueblo natal. Frédéric, que llevaba el dinero necesario para entrar al lugar, se asusta y frustra la aventura. Lo que interesa aquí es el comentario de los dos amigos: esa aventura frustrada fue para ambos ¡lo mejor que les ofreció la vida! ¿Cómo calificar esta doble dimensión del desenlace? ¿Como escepticismo radical o como humor negro? En cualquier caso, la novela de Flaubert ofrece una visión muy poco amable, si no grotesca, de la vida, de la condición humana.
Y, segundo, el encanto de la interioridad, como una visión opuesta a la visión escéptica radical, se construye gracias a una decisión que tiene toda la apariencia de la espontaneidad, en la interioridad del novelista, como una suerte de mecanismo de defensa en contra de la proverbial “maldad del mundo”: el amor. André Comte-Sponville (2012) —en el aparte titulado “El amor y Dios” de su conclusión a la primera parte del libro, titulada “El amor”—, a pesar de declararse ateo, ve necesario dedicar dos páginas de su reflexión a la cercanía entre el amor y Dios, para concluir que
el amor […] no es Dios. Pero que lo hayan divinizado en la mayoría de las civilizaciones hasta hacer de Él el Dios único, en la nuestra, dice algo importante: que el amor es seguramente lo que, en el hombre, se parece más a Dios, lo que nos dio, tal vez, la idea de Dios y, para los ateos, lo que remplaza a Dios. (146; mi traducción)
Después de indicar otros límites que considera no pertinentes (el panteísmo, una religión, un humanismo), Comte-Sponville cierra este aparte retomando los tres elementos esenciales de la polisemia de la palabra amor en griego, sobre las cuales se centra el primer ensayo de su compilación:
Se trata de amar el amor, lo que no es sino un primer paso (amare amabam, nondum amabam [quería amar, aunque no amaba todavía], decía bellamente san Agustín), y luego de amar realmente: no se trata de gozar (eros), de regocijarse (philia) o de desprenderse (ágape). No se trata sino de amar y ser libre. (146)
Inmediatamente, Comte-Sponville se hace la pregunta que le han planteado con frecuencia: “¿De dónde viene el amor si no viene de Dios?” (146). Su respuesta es la siguiente:
Viene del sexo y de las mujeres. Viene del sexo (Freud: todo amor es sexual) pero sin reducirse a eso. Es lo que Freud llama la sublimación […]. Es porque el deseo se enfrenta a la prohibición, especialmente bajo la forma de la prohibición del incesto, que aquel se sublima, como dice Freud, en amor. Si no hubiera en nosotros esta pulsión sexual, si no hubiera en nosotros el deseo, no habría nunca amor. (107)
Entonces, el amor viene de la tensión conyugada del deseo, perteneciente al orden de la naturaleza y, por lo tanto, al orden universal, que se confronta a la ley de una cultura particular. A mí, sin embargo, el análisis de Comte-Sponville en este punto me parece incompleto, puesto que, en efecto, está comprobado que la ley de la prohibición del incesto existe en todas las culturas (para garantizar la exogamia, genética y económicamente ventajosa).
En todo caso, casi todos amamos el amor porque lo hemos “mamado” con la leche de la madre o su sustituto, lo que explica que el amor sea el valor supremo —como dice la canción de Edith Piaf, “sans amour on n’est rien du tout” (sin amor no somos nada)—. Pero la prohibición es también implacable: la frustración, la falta es insalvable. Freud afirma que el amor primigenio, el amor materno, está definitivamente en el pasado. Debemos, entonces, aprender a amar en otro lado, de otra manera.
Dice Julia Kristeva (1996) que se debe aceptar el duelo, la renuncia a ese amor primigenio, dador de vida, como una liberación que nos abre al ancho mundo:
Asumir el fracaso, levantar cabeza, abrir nuevas vías —eterno deslizamiento, salubre metonimia— y, siempre, alejándose del hogar natal, rehacer sin cesar, con nuevos objetos y signos insólitos, esta apuesta de amar-matar, que nos vuelve autónomos, culpables y pensantes. ¿Felices? En todo caso enamorados. (140; mi traducción)
Esta cita de Julia Kristeva es absolutamente extraordinaria y subraya no solo la necesidad de desprenderse del primer objeto de amor, la madre, sino la ambivalencia esencial de la afectividad humana, cuya aceptación significa la posibilidad del pensamiento, así como de la autonomía. El precio por pagar es la culpabilidad, que es inevitable. Vemos claramente indicada en el texto de Kristeva esa ambigüedad esencial del encanto. Entendemos también que la tentación de levantar barreras para proteger el tesoro es grande. La sabiduría popular dice: “Para vivir felices, vivamos ocultos”.
El encanto como posición caracteriza, en todo caso, una franja importante de la axiología2 de la narrativa burguesa en Europa en los siglos XVIII y XIX, durante el periodo máximo de la expansión burguesa, marcada entonces tanto por la ambivalencia como por una afirmación tan rotunda como prosaica: “Debemos cultivar nuestro jardín”, conclusión de Voltaire en su novela, escrita entre 1759 y 1760, Candide o el optimismo.
Solo quisiera dar tres ejemplos esenciales de esta axiología burguesa central: la novela de Voltaire, Candide, que acabo de mencionar, con su moraleja cultivemos nuestro jardín (¿moraleja cándida, también, si viene de un cortesano?, las contradicciones y las ambivalencias abundan en nuestra problemática, como ya lo vimos); la novela Middlemarch (escrita entre 1871 y 1872), de George Eliot, y, para terminar, en este capítulo, El tiempo recobrado, de Marcel Proust.
Middlemarch, de George Eliot: novela femenil y del encanto
La novela de George Eliot es, para nosotros, excepcionalmente interesante y se acompaña de un comentario de la autora que puede constituir la definición de un segundo tipo de encanto, después del encanto de Candide y antes del encanto de El tiempo recobrado. Permítanme, entonces, en primer lugar, un relativamente largo (y solo aparente) rodeo por algunos apartes de Middlemarch, novela que considero el centro del periodo tratado en este primer capítulo, así como de su axiología esencial. En realidad, se trata de definir una de las primeras etapas históricas de ese repliegue hacia el refugio de la interioridad que veo en la reflexión de George Eliot, en esta obra además claramente marcada por una posición femenil.3 Lo femenil, a pesar de la misoginia marcada de la ideología burguesa, empieza a penetrar esta axiología a partir de lo que Jacques Rancière llama el régimen estético. La claridad de mi texto exige aquí, antes del análisis de algunos apartes de Middlemarch, una breve exposición de este concepto de Rancière.
El filósofo y analista literario elabora esa concepción en su obra, breve pero revolucionaria, El inconsciente estético (2001). En los capítulos primero y tercero, Rancière ofrece una hipótesis esencial a mi planteamiento en este ensayo. En el primer capítulo, titulado “Del psicoanálisis del arte al inconsciente estético”, establece claramente la utilidad para el filósofo, el esteta (y no el psicoanalista), de la teoría psicoanalítica: no se trata “de la aplicación al campo estético de la teoría freudiana [o lacaniana] del inconsciente” (2001, 9; mi traducción); ni tampoco se trata de “psicoanalizar a Freud”. Le interesa “saber lo que [las figuras literarias y artísticas escogidas por Freud] prueban y lo que les permite probarlo” (10).
Rancière concluye que estas figuras
son los testimonios de la existencia de cierta relación entre el pensamiento y el no-pensamiento, de cierto modo de pensamiento en la materialidad sensible. De lo involuntario en el pensamiento consciente y del sentido en lo insignificante. […] si la teoría psicoanalítica del inconsciente es formulable “en cierto momento histórico” es porque existe ya, fuera del terreno propiamente clínico, cierta identificación de un modo inconsciente del pensamiento, y el terreno de las obras del arte y de la literatura se define como el campo de efectividad privilegiada de este inconsciente. (11)
Pero, para seguir con su reflexión, Rancière debe precisar lo que entiende por estética. No se trata de la “ciencia o la disciplina que se ocupa del arte”, como es el sentido tradicional, banal, de la palabra, sino de “un modo de pensamiento que se despliega a propósito de las cosas de pensamiento. […] es un régimen histórico específico de pensamiento del arte” (12). El filósofo subraya que este uso de la palabra estética es reciente y remite a la Estética de Baumgarten (publicada en 1750); esta palabra
designa el campo del conocimiento sensible, de este conocimiento claro, pero todavía confuso que se opone al conocimiento claro y distinto de la lógica […]. [La estética] es una configuración específica del campo del arte […], es una transformación del régimen de pensamiento del arte. (Rancière 2001, 12-14)
En el capítulo tercero, titulado “La revolución estética”, Rancière afirma que el régimen estético se constituye como una revolución en el campo de la literatura y de las artes, que reemplaza al régimen representativo (anterior a la segunda mitad del siglo XVIII), racional, aristotélico, del clasicismo francés (que se ubica entre 1650 y 1750, aproximadamente). En el régimen representativo, el pensamiento es la “acción que se impone a una materia pasiva” (25), y que obedece a reglas que trascienden la obra misma.