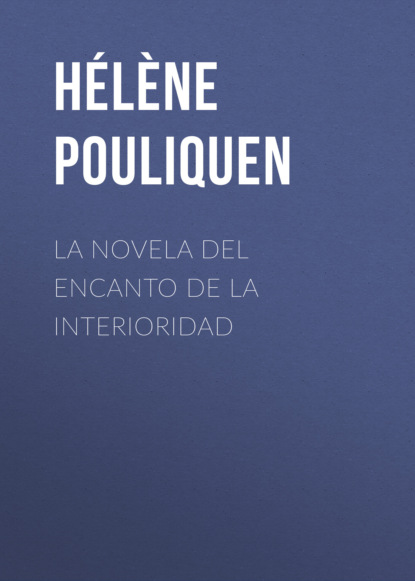- -
- 100%
- +
La revolución estética que da paso a un nuevo régimen, al régimen estético, es “la abolición de un conjunto ordenado de relaciones entre lo visible y lo decible, el saber y la acción, la actividad y la pasividad”. Este conjunto ordenado es remplazado por “cierto salvajismo existencial del pensamiento en donde el saber se define no como el acto subjetivo de captación de una idealidad objetiva, sino como cierta afección, una pasión y hasta una enfermedad de lo vivo” (26).
Por eso, este régimen se caracteriza por la “identidad de los contrarios [con la cual] la revolución estética define lo propio del arte […]. La obra depende de su propia ley de producción y es en sí misma su propia prueba”. Se trata de “una producción no condicionada” y que, sin embargo, es de una “absoluta pasividad” (27). Reconocemos aquí las características principales del discurso romántico que surge de una interioridad, que no obedece a ninguna regla, ni de concepción ni de expresión, y que desembocará, en el siglo XX, en las obras de James Joyce, de Dadá y del surrealismo (con su característica escritura automática), con un discurso totalmente ajeno a una organización racional.
Después de esta aclaración acerca del régimen estético de Rancière, analicemos ciertos apartes de Middlemarch. En el “Preludio”, encontramos una introducción a la heroína —problemática, diría Lucien Goldmann, que actualiza así el metafísico concepto de héroe demónico del joven Lukács—, que vive en un periodo de expansión de la democracia inglesa, de los centros de poder hacia la provincia y la periferia, en las décadas de 1820 y 1830. Esta heroína, Dorothea Brooke, se define en contraste con santa Teresa de Ávila, la reformadora de los conventos de las Carmelitas en el siglo XVII en España, cuya vida es presentada aquí como heroica. Dice Eliot:
La naturaleza apasionada, focalizada en ideales elevados de Teresa, exigía una vida épica […]. Encontró su epos en la reforma de una orden religiosa […]. En los trescientos años siguientes, estos ideales épicos no desaparecieron y muchas Teresas nacieron, pero ya no encontraron ninguna vida épica posible […], tal vez solo una vida de errores, fruto de cierta grandeza espiritual inadecuada a la mediocridad de las oportunidades; tal vez un fracaso trágico que no encontró un poeta sagrado para ser contado y se hundió sin lágrimas, en el olvido. ([1871-1872] 1992, 1-2; mi traducción)
En efecto, para “estas Teresas nacidas muy tardíamente, no hubo la ayuda de un orden social coherente que pudiera cumplir la función de conocimiento para un alma ardiendo de voluntad” (2). Y por eso, así concluye George Eliot el “Preludio”, “se dieron vidas llenas de errores, debido a la indefinición muy inconveniente con la cual el poder supremo diseñó las naturalezas de las mujeres”. Desafortunadamente, si bien “aquí y allá un polluelo de cisne es arreado, con malestar, dentro del grupo de paticos sobre el lago oscuro […], nunca encuentra la corriente viva de compañerismo con su propia clase de patas palmadas” (2).
Sin embargo, esta visión desesperada de la condición de los idealistas que, como el personaje Dorothea, viven en una sociedad banal, en la cual se ausentan cada vez más los altos ideales, se matiza en el “Final”. Allí, George Eliot afirma que
los actos que determinaron su vida no habían sido idealmente bellos. Eran el resultado mezclado de un joven y noble impulso que luchaba dentro de las condiciones de un medio social imperfecto, en el cual los sentimientos elevados tienen con frecuencia la apariencia del error, y una gran fe, el aspecto de una ilusión […]. Una nueva Teresa ciertamente no tendría la oportunidad de reformar la vida de un convento, y tampoco una nueva Antígona de usar su heroica piedad para enfrentarse a todo para dar un funeral a su hermano: el medio en el cual sus hechos ardientes tomaron forma se fue para siempre. Su naturaleza plena […] se regó en canales que no tienen grandes prestigios en la tierra. Pero el efecto de su ser sobre las personas que la rodearon se difundió de manera incalculable: la expansión del bien en el mundo depende parcialmente de actos no históricos; y si las cosas no van tan mal para usted y para mí como pudieran haberlo hecho es en parte gracias a la gente que vivió con fe una vida oculta y que descansa en tumbas que nadie visita. (760-766)
Tenemos aquí, en este final, el planteamiento medido y sutil de una axiología burguesa decimonónica de lo que llamo encanto: el ideal de una vida discreta, oculta, pero satisfactoria para el ser y beneficiosa para la sociedad y el mundo.
Esta posición definía ya a la novela Candide o el optimismo, de Voltaire (1759-1760), obviamente con matices diferentes. Tenemos así dos textos, uno inglés y otro francés, característicos de la ficción en la modernidad europea, con una concepción amable de la condición humana. Esto no quiere decir que no hay, al lado de esta concepción relativamente amable, en su conclusión, un juicio más negativo de la condición humana, sino que nuestra reflexión se sitúa en oposición a la reflexión de la novela radicalmente escéptica (el modelo aquí, recordémoslo, es la novela de Flaubert). Esta reflexión analiza una novela que llamo del encanto, a sabiendas de que entre los dos extremos posibles están todas las obras que Thomas Pavel (2005) llama de síntesis y de que no hay obra literaria (y tampoco condición humana) totalmente positiva, ni siquiera en la posición del idilio, que es radicalmente idealista.
El idilio es una posición incompatible con la posición del encanto, justamente por su idealismo extremo: la posición del encanto se define tanto por el rechazo del mundo como por la posibilidad (que no es garantía) de la felicidad. Esta felicidad es consecuencia de una organización de la vida en un espacio propio, de dimensiones reducidas, lejos del mundanal ruido, según la feliz expresión de fray Luis de León, poeta del siglo XVI español, y que sirve de título en español para la cuarta novela de Thomas Hardy: Far from the Madding Crowd (1874). En esta novela, la multitud del mundo es evocada como enloquecedora: estar lejos de esta multitud, en un lugar cerrado, limitado, pequeño, privado, es el ideal. El poema de Alphonse de Lamartine de 1820 titulado “El vallecito” (“Le vallon”) es el ejemplo perfecto, la encarnación pura, del lugar ideal en este tipo de visión de mundo, característica del primer romanticismo europeo.
La novela de Hardy es una referencia contemporánea de Middlemarch, de Eliot. Aunque su mensaje es bastante diferente del mensaje de la novela de Eliot, vemos en ella los grandes rasgos de la axiología burguesa de un periodo intermedio, marcado por una ideología romántica, en Europa occidental (Inglaterra y Francia, principalmente). Este periodo es ampliamente definido por una frontera superior y una frontera inferior: 1750 y 1930, respectivamente; es decir que se ubica entre la modernidad temprana (16001750) y la modernidad tardía (1930-hoy).4
Estos son los rasgos, a su vez, del género dominante en este amplio lapso: la novela. Este género toma formas muy diversas y, entre estas, señalo un tipo específico, a su vez múltiple, cuya dimensión afirmativa, positiva, y cuyo origen en un tipo particular de erotismo son característicos: la novela que se aparta del escepticismo radical flaubertiano, la novela del encanto de la interioridad.
La axiología burguesa en Candide o el optimismo, de Voltaire
La novela Middlemarch, ya presentada en su axiología esencial, se sitúa, aproximadamente en el centro de la modernidad burguesa (1750-1930). Me centraré ahora, para precisar las características del periodo, en un breve análisis de Candide o el optimismo, de Voltaire, publicado por primera vez en 1759, con adiciones posteriores. Candide tiene, de manera clara y muy afirmativa, una axiológica sencilla y positiva relacionada con el pensamiento (burgués de segunda o tercera generación) de su autor, Voltaire (1694-1778): no preocuparse de asuntos “metafísicos”, no meterse con los asuntos de los poderosos (lo que trae grandes desgracias), contentarse con un trabajo modesto, cultivar nuestro jardín. En la “Conclusión” (capítulo 30) de la obra, los tres héroes (el filósofo metafísico Pangloss, el héroe ingenuo y pasivo Candide y Martin el hombre promedio) “se encontraron con un buen viejo que tomaba el fresco frente a su puerta, bajo un techo de naranjales” (Voltaire [1759] 1861, 153; mi traducción). El anciano y su familia, dos hijos y dos hijas, en perfecta simetría, representan en esa conclusión de la novela el modelo de la sabiduría y del buen vivir, que consiste en no ocuparse de los asuntos ajenos y mucho menos de los asuntos de los poderosos. A Pangloss, quien, curioso como siempre, le pregunta acerca de un muftí, un privilegiado, que acaba de ser ahorcado por una turba popular en Constantinopla, el anciano le contesta:
Ignoro totalmente la aventura de la cual me está hablando; en general presumo que los que se ocupan de los asuntos públicos acaban a veces miserablemente; pero nunca me informo de lo que se hace en Constantinopla; me contento con mandar vender allí los frutos del jardín que cultivo. (153)
Este anciano les ofrece a los paseantes sorbetes de su fabricación, una abundancia de frutas, exóticas para sus invitados franceses (naranjas, limones, piñas, pistachos), y café moca. Después, “las dos hijas de este buen musulmán perfumaron las barbas de Candide, de Pangloss y de Martin” (154). Candide le pregunta al turco acerca de sus tierras, que presume vastas y magníficas. El anciano contesta que no tiene sino veinte arpendes (medida mínima de tierra, muy modesta) y que los cultiva con sus hijos. Finalmente enuncia el meollo de su sabiduría (y la receta de la felicidad): “El trabajo aleja de nosotros tres grandes males: el aburrimiento, el vicio y la necesidad” (ibíd.). Enseguida los tres amigos sacan conclusiones del discurso del anciano. Los dos sabios (Pangloss no puede evitar caer en el discurso vacío) resumen los implícitos de las afirmaciones del turco. Para Candide son dos verdades. Le parece, en primer lugar, que “este buen anciano se ha labrado una suerte mucho mejor que la de los seis reyes con los cuales hemos tenido el honor de cenar”; y, en segundo lugar, formula la moral de la historia: “Debemos cultivar nuestro jardín”. Martin, el hombre común, enuncia la regla de vida esencial: “Trabajemos sin razonar, es la única manera de hacer soportable la vida”.
Finalmente, todo termina bien: la receta de Martin (meollo de la sabiduría burguesa, centrada en el trabajo) se pone en práctica entre el grupo de amigos:
Toda la pequeña sociedad abrazó este loable propósito; cada uno empezó a ejercer sus talentos. El pequeño terreno produjo mucho. Cunégonde era en verdad muy fea; pero resultó ser una excelente pastelera; Paquette bordaba; la vieja se ocupaba de la ropa. (Ibíd.)
Candide corta la palabra a Pangloss, especialista de los discursos metafísicos y verbosos, reiterando: “Debemos cultivar nuestro jardín”. Es decir, debemos sacar todo el provecho posible de nuestro pequeño espacio propio: allí está la felicidad posible y la medida justa de la satisfacción que se puede lograr en la tierra.
Esta fórmula es el meollo del tipo central de la axiología de la burguesía triunfante en el centro de Europa, entre 1750 y, como lo dije, 1930. Para terminar y justificar este límite inferior del periodo dibujado, señalaré aquí una última variante histórica de la forma del encanto, en donde el novelista mismo se propone, en su texto, descubrir y analizar el origen íntimo de esta forma. Esta variante se encuentra en El tiempo recobrado, último momento de la larga obra de Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, publicada entre 1913 y 1927.
Los momentos perfectos en El tiempo recobrado, de Marcel Proust
Proust se refiere a su experiencia íntima esencial, la experiencia que da sentido a su vida y a su obra, como a momentos perfectos. Estos momentos y su amplia descripción y análisis son el objeto no solo de El tiempo recobrado, sino la meta de toda la novela: son el modo de recobrar el tiempo. Si bien los volúmenes anteriores de En busca del tiempo perdido son novelas críticas que muestran que en el mundo el amor verdadero no existe (Un amor de Swann) y tampoco la amistad ni, en general, ningún sentimiento genuino; si bien los momentos perfectos son pocos y no duran (están fuera del tiempo), para Proust, estos justifican la vida y producen una felicidad absoluta y una plenitud sin falla. A su vez, el análisis y la explicación de estos momentos perfectos, en El tiempo recobrado, son la dimensión propiamente estética de la obra: tenemos aquí un cuestionamiento del realismo en la novela o, mejor, una ilustración de la oposición establecida por Jacques Rancière, a nivel conceptual, entre un régimen mimético (racionalista, realista) y un régimen estético (cuya ilustración y explicación se encuentra, de manera muy amplia, magnífica, insuperable, aquí, en el texto de Proust). Voy a tratar de sintetizar este texto magistral, que no se presta realmente a la síntesis. Pero por su brevedad, este ensayo, sin embargo, exige la síntesis.
El análisis de los momentos perfectos, de la verdadera experiencia humana central y tema sustancial de una genuina creación estética, empieza en la página 219 de mi edición para concentrarse en las sesenta páginas siguientes: corazón y cerebro de En busca del tiempo perdido, en su conjunto, y, a la vez, su punto de llegada en El tiempo recobrado.
En primer lugar, el narrador en primera persona cuenta cómo llega en carruaje a una matinée musical, en la casa de la princesa de Guermantes, gran aristócrata parisiense. El narrador anota el primer elemento de su análisis: “El cansancio y este aburrimiento” que lo acompañaron, solo, en la víspera, en un viaje en tren de regreso a París; su esfuerzo de novelista potencial por fijar “la línea que, en uno de los campos considerados más bellos de Francia, separaba, sobre los árboles, la sombra de la luz” (Proust [1927] 1954, 219; mi traducción). Se trata del tipo de esfuerzo que Rancière señalaría como característico del régimen mimético o realista y que Proust, aquí, designa como si llevara a simples “conclusiones intelectuales”, poco reconfortantes e incluso deprimentes, mas no a la creación literaria, exaltante.
Al siguiente día, el de la matinée, con la expectativa de un momento de esparcimiento, en compañía de antiguas relaciones o amigos, el protagonista experimenta “un vivo placer”, pero no se hace ilusión: renuncia, después de la experiencia de la víspera, a ser un gran novelista o, simple-mente, un novelista. No le quedan, entonces, sino estos tipos de “placeres frívolos” de un mundano. Piensa que no hay razón para renunciar a estos, ya que él no sirve para algo más valioso, más elevado, como lo constató con una decepción mayúscula:
Tenía ya la prueba de que no servía para nada, que la literatura ya no podía causarme ninguna dicha, bien sea por mi culpa, porque no tenía talento, bien sea por la suya, si ella era mucho menos cargada de realidad de lo que había creído. (220)
El narrador concluye: “¡Qué poca dicha en esta lucidez estéril!”. Y sigue: “En cuanto a las dichas de la inteligencia, ¿podía llamar así estas frías constataciones que un ojo lúcido o mi razonamiento correcto producían sin ningún placer y se mantenían infecundas?” (220). Así, en este momento, se observa cómo está planteada la problemática: la dicha que procura la literatura en el creador no viene ni de la lucidez ni de la capacidad de un razonamiento correcto. Las frías constataciones no la generan.
Pero cuando todo parece perdido para él, casualmente, la puerta de la plenitud se abre: un movimiento reflejo para evadir un vehículo le procura una dicha que hace que se desvanezca instantáneamente el descorazonamiento que le embargaba por la constatación de la inutilidad de su vida. Ya había experimentado este tipo de dicha, en diversas épocas de su vida: con la vista de árboles que creyó reconocer durante un paseo en coche alrededor de la pequeña ciudad costera de Balbec; con la vista de los campanarios de otra localidad, Martinville; al probar el sabor de una magdalena mojada en una infusión. Y en muchas otras ocasiones, “como por encanto […], sin que haya hecho ningún razonamiento nuevo, encontrado argumento decisivo alguno, las dificultades, insolubles hace poco, habían perdido toda importancia […], toda inquietud acerca del porvenir, toda duda intelectual, se había desvanecido” (221).
Y así como en el pasado “había postergado la búsqueda de las causas profundas” de estas vivencias inesperadas de una dicha plena, total, ahora el narrador está “absolutamente decidido a no resignar[se] a ignorar por qué”. Pero antes de buscar la causa de esta dicha, precisa las sensaciones que la acompañan: “Un azul profundo embriagaba mis ojos, impresiones de frescura, de deslumbrante luz se arremolinaban alrededor mío” (220). Piensa que repitiendo el gesto que provocó las maravillosas sensaciones, focalizándose en estas sensaciones y no en el movimiento material que las disparó (se tropezó involuntariamente contra unos adoquines mal alineados en el patio del hotel particular de los Guermantes), la visión maravillosa se repetirá. Y así será, pero solo brevemente.
Lo que quiere es “resolver el enigma de felicidad”, planteada por la repetición de la emoción sentida en Venecia, cuando tropieza sobre unos adoquines desiguales del baptisterio de San Marcos y que le había dado una dicha semejante a una certeza y suficiente, sin más pruebas, “para hacer que la muerte me pareciera indiferente” (222). Esta vivencia, totalmente fortuita e inesperada, pertenece a lo que es fundamental y particular para el escritor, lo que justifica su obra y su existencia, aquello que las hace bellas y significativas, lo que las hace pertenecer al régimen estético (Rancière 1998).
Proust se declara resuelto a encontrar la solución al enigma que se le plantea nuevamente, luchando contra la tendencia común a “pasar el papel que representamos antes de la tarea interior que tenemos que hacer” (217). Felizmente el mismo tipo de dicha se repite muy pronto cuando un empleado de la princesa trata, infructuosamente, de no hacer sonar una cuchara contra un plato durante el concierto, produciendo un sonido idéntico al escuchado durante la parada del tren, la víspera, cuando el pretendiente a novelista se esforzaba por describir la línea de separación entre la luz y la sombra en una fila de árboles (esfuerzo en vano, puesto que el espectáculo es aburrido, así como su descripción por el novelista potencial).
Luego se multiplican los “signos” (223) del mecanismo, involuntario y misterioso, que lo llena de dicha: mientras sigue esperando en la biblioteca para no interrumpir el recital, el mayordomo de la princesa le trae una colación, acompañada de una servilleta almidonada, “que tiene exactamente el tipo de tiesura y de almidonado que la toalla” con la cual pudo, a duras penas, secarse a su llegada a Balbec, hace tiempo. Con esta coincidencia de sensaciones separadas por un largo periodo de tiempo, surge de nuevo la dicha:
Y no solo disfrutaba de estos colores, sino de todo un instante de mi vida que los sostenía y que, sin duda, había sido aspiración hacia ellos, pero que algún sentimiento de cansancio o de tristeza me había impedido disfrutar en Balbec, pero que ahora, limpiado de lo que hay de imperfecto en la percepción exterior, puro y desencarnado, me hinchaba de alegría. (224)
Finalmente, Proust llega a “la causa de esta felicidad, del carácter de certeza con el cual se imponía” (226). Permítanme citar el pasaje maravilloso en donde encuentra la causa de esta dicha, cuyo descubrimiento fue tan postergado, y que no es otra sino la abolición del tiempo, el tiempo recobrado:
En efecto, esta causa la adivinaba comparando estas diversas impresiones felices, que tenían en común que las experimentaba a la vez en el momento actual y en un momento alejado en el tiempo, de tal manera que el pasado traslapaba el presente y me hacía dudar en cuanto a en cuál de los dos me encontraba; de hecho, el ser en mí que disfrutaba de esta impresión, la disfrutaba en lo que tenía en común en un día antiguo y ahora, en lo que tenía de extratemporal, era un ser que no aparecía sino cuando, por una de estas identidades entre el presente y el pasado, podía encontrarse en el único medio en el cual pudiese vivir, disfrutar de la esencia de las cosas, es decir, fuera del tiempo. Esto explicaba que mis inquietudes acerca de mi muerte hubieran cesado en el instante mismo en el que había reconocido inconscientemente el gusto de la pequeña magdalena, ya que, en este momento, el ser que había sido era un ser extratemporal y, en consecuencia, no preocupado por las vicisitudes del porvenir. Este ser nunca había venido hacia mí, nunca se había manifestado sino fuera de la acción, fuera del disfrute inmediato, cada vez que el milagro de una analogía me había hecho escapar del presente. Solo él tenía el poder de hacerme recobrar los días antiguos, el tiempo perdido, ante el cual los esfuerzos de mi memoria y de mi inteligencia fracasaban siempre. (226-227)
Pero Proust quiere ir mucho más allá de la dicha, de la plenitud personal momentánea (aunque esta plenitud de los momentos perfectos es la única justificación, además del disfrute, de la vida y la única manera de evadir la angustia de la muerte) para plantear la problemática estética. En efecto, no se trata solo de revivir un momento del pasado, sino de
mucho más, tal vez; algo que, común al pasado y al presente, es mucho más esencial que ambos. Tantas veces, a lo largo de mi vida, la realidad me había decepcionado porque, en el momento en que la percibía, mi imaginación, que era mi único órgano para gozar de la belleza, no podía aplicarse a ella, en virtud de la ley inevitable según la cual no se puede imaginar sino lo que está ausente. Y, de pronto, el efecto de esta dura ley se veía neutralizado, suspendido, por un expediente maravilloso de la naturaleza, que había hecho brillar una sensación —ruido del tenedor y del martillo, mismo título del libro, etc.— a la vez en el pasado, lo que permitía a mi imaginación disfrutar de ella, y en el presente en donde el estremecimiento efectivo de mis sentidos por el ruido, el contacto de la tela, etc., había agregado a los sueños de la imaginación aquello de lo cual están habitualmente desprovistos, la idea de existencia y, gracias a este subterfugio, había permitido a mi ser obtener, aislar, inmovilizar —la duración de un rayo— lo que nunca aprehenda: un poco de tiempo en estado puro. El ser que había renacido en mí, con semejante estremecimiento de dicha, cuando había oído […], ese ser no se nutre sino de la esencia de las cosas, solo en esta encuentra su subsistencia, sus delicias. Languidece en la observación del presente en donde los sentidos no pueden aportarle, en la consideración de un pasado que la inteligencia reseca, en la espera de un porvenir que la voluntad construye con fragmentos del presente y del pasado, a los cuales le quita todavía más de su realidad, no conservando de ellos sino lo que conviene al fin utilitario, estrechamente humano, que les asigna. Pero si un ruido, un olor, ya oído o respirado hace tiempo, vuelve a serlo, a la vez en el presente y en el pasado, reales sin ser actuales, ideales sin ser abstractos, inmediatamente la esencia permanente y generalmente escondida de las cosas se ve liberada y nuestro verdadero yo, el cual parecía muerto, a veces desde hacía mucho tiempo, pero no lo era completamente, se despierta, se anima, recibiendo el celeste alimento que le llega. (228)
El texto de Proust no solo establece claramente, en un nivel filosófico, el aporte particular (estético) de la literatura, sino que subraya, como segundo punto, la dicha, la plenitud de felicidad, el disfrute absoluto que es susceptible de aportar al escritor (quien lo transmite al lector, de manera concreta). Adicionalmente, se propone, como tercer punto, profundizar en las múltiples relaciones que se establecen, en el proceso, entre disfrute y dolor; elementos opuestos, pero necesariamente interrelacionados de múltiples maneras. Estas relaciones, de carácter complejo, entre lo positivo y lo negativo son también relaciones entre lo masculino y lo femenino, no solo en el texto literario (lo estético), sino en el ser humano (lo ético). De esta manera, Proust se acerca así a las revelaciones de una nueva disciplina en pleno desarrollo, mientras él escribe su obra: el psicoanálisis.
Estoy sugiriendo así la existencia de una línea de novelas marcadas por la búsqueda del polo positivo en la experiencia del ser humano y en sus productos estéticos evocada, hasta ahora en mi propuesta, por Candide, de Voltaire (siglo XVIII); Middlemarch, de George Eliot (siglo XIX); Lejos del mundanal ruido, de Thomas Hardy (siglo XIX), y El tiempo recobrado, de Proust (durante el primer tercio del siglo XX), pero en la cual retrocederé más adelante, para evocar el arte de Henry James y seguir, cronológicamente, con las novelas de Virginia Woolf (La señora Dalloway, de 1930) y Marguerite Duras (El encanto de Lol V. Stein, de 1964). No quiero olvidar ni la experiencia de la dicha y la plenitud, ni la experiencia de la negatividad y el dolor, ni la dimensión estética, ni la mezcla entre lo masculino y lo femenino, solo temo el desarrollo incontrolable de la problemática, pero espero así renovar a mi manera, desde mi punto de vista particular (como mujer, francesa, relativamente arraigada en Colombia y con una larga experiencia), la reflexión sobre la novela, nutrida de las ideas del joven Lukács, de Theodor W. Adorno, de Lucien Goldmann, de Julia Kristeva, de Thomas Pavel, de Jacques Rancière y de Alain Badiou. Por lo pronto, en este capítulo, me falta evocar la reflexión de Proust sobre la función y el lugar del dolor y de la negatividad, en su novela.