Pasquines, cartas y enemigos
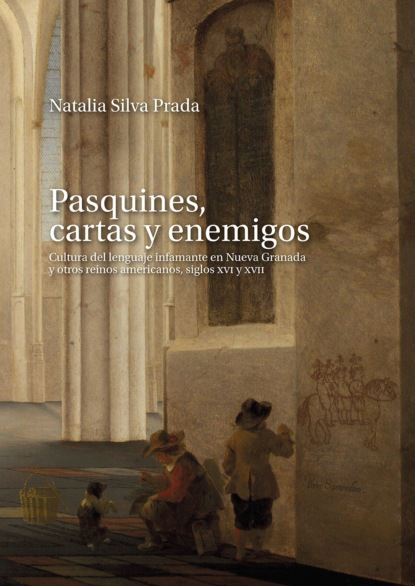
- -
- 100%
- +
El capítulo 3 estudia una vertiente de la cultura escrita, la de la comunicación formal epistolar y legítima entre los vasallos, el rey y el papa, mientras que los capítulos 4 y 5 hacen alusión a expresiones escritas subversivas, es decir, a aquellas que tomaban por asalto el espacio público destinado a usos oficiales. El graffiti y el pasquín se oponían a los edictos, ordenanzas, excomuniones, pregones y toda clase de comunicaciones que eran monopolio de las autoridades civiles y eclesiásticas. En estos tres capítulos daremos cuenta de unas pocas expresiones del inmenso universo escriturario de la edad moderna en el que la escritura se había vuelto cosa cotidiana y se entrelazaba con otras expresiones comunicativas como los “rumores, las coplas y los cantares”98 o los “teatros de imágenes” que “sirvieron para la propaganda y la retórica barrocas”.99 Las tipologías del escrito a las cuales me referiré en varios capítulos del libro, además de los mencionados, buscan individualizar a sus autores y entender las motivaciones que los llevaron a utilizar ciertos tipos de escritura dependiendo de circunstancias específicas como la necesidad de acusar abusos, defenderse o saldar cuentas. Este ejercicio nos permite hacer un pequeño aporte a los “usos sociales de la escritura”100 en la América española de los siglos xvi y xvii vinculados con el tema del conflicto político. Con esta perspectiva se busca trascender la idea de la escritura como un sistema gráfico, postura que habrían privilegiado en otro tiempo los estudios estructuralistas.101 En las cartas de los vasallos veremos la forma en que estos se apropiaban del formulismo retórico y lo modificaban dependiendo de sus propias necesidades, lo cual permite hacer explícitas las variantes de la comunicación en función de la específica posición social y política de quien hacía uso del mecanismo de la súplica a través de cartas, memoriales e informes.
En el caso del uso del graffiti o de los pasquines mostraremos la existencia de una libertad comunicativa mayor que puede explicarse por el uso casi regular del anonimato. Podemos considerar el anonimato como una práctica política estrechamente vinculada a la cultura política de la época moderna y a la relación entre el poder político y el monopolio de la escritura. Este enfoque ayuda a complementar aquel que ha sido tradicionalmente más atendido por los historiadores del libro y de la lectura,102 quienes han centrado sobre todo la atención en los editores, lectores, redes de distribución y economía más que sobre la identificación de escrituras murales, sus anónimos autores y sus posibles intenciones al publicar en los espacios públicos.103 Ya Antonio Petrucci sostuvo a comienzos de la década de 1990 que esta subdisciplina de la historia llamada historia de la escritura debía convertirse en una historia de los actos de escritura, es decir, en la historia de las funciones, usos y prácticas relacionadas con lo escrito.104
11 Las seis partes de este libro fueron publicadas entre 1549 y 1589. Existen diversas ediciones impresas en varias ciudades españolas y en Amberes.
12 El frecuente uso de la sinonimia en la obra de Dueñas es estudiado por José Luis Herrero Ingelmo. Véase Herrero Ingelmo, “‘La ‘amplificatio verborum’. Sinonimia y traducción de un texto renacentista, ‘El espejo del pecador’ (1553), de fray Juan de Dueñas”. En Lingüística para el siglo XXI: III Congreso organizado por el Departamento de Lengua Española, coordinado por Jesús Fernández González et ál., 913-918 (Salamanca: Universidad de Salamanca, 1999).
13 Fray Juan de Dueñas, Espejo de la consolación de tristes (Toledo: Pero Rodríguez, 1587), 47.
14 Ibíd.
15 Emilio Lledó, Lenguaje e Historia (Madrid: Taurus, 1996), 21.
16 Jesús María Usunáriz, “Introducción”. En Aportaciones a la historia social del lenguaje: España siglos xiv-xviii, editado por Rocío García Bourrellier y Jesús María Usunáriz (Madrid-Frankfurt: Iberoamericana-Vervuert, 2006), 18.
17 Natalie Zemon Davis, Fiction in the Archives. Pardon tales and their tellers in sixteenthcentury France (Stanford: Stanford University Press, 1987).
18 Lynn Hunt, Politics, Culture and Class in the French Revolution (Berkeley: University of California Press, 1984); New Cultural History. Essays (Berkeley: University of California Press, 1989); The Family Romance of the French Revolution (Berkeley: University of California Press, 1992).
19 Carlo Ginzburg, I benandanti. Stregoneria e culti agrari tra Cincuecento e Seicento (Turín: Einaudi, 1966); Il formaggio e i vermi: il cosmo di un mugnaio del ’500 (Turín: Einaudi, 1976); “El inquisidor como antropólogo”. En Tentativas, 215-227, (Rosario: Prohistoria, 2004).
20 Arlette Farge, Subversive words: Public Opinion in Eighteenth-century France (University Park, PA: Pennsylvania State University Press, 1995).
21 Peter Burke, Popular Culture in Early Modern Europe (Nueva York: Harper & Row, 1978); Hablar y callar. Funciones sociales del lenguaje a través de la historia (Barcelona: Gedisa, 1996).
22 Roger Chartier, El mundo como representación. Historia cultural: entre práctica y representación (Barcelona: Gedisa, 1992); El presente del pasado. Escritura de la Historia, historia de lo escrito (México: Universidad Iberoamericana, 2005).
23 Robert Darnton, “Los campesinos cuentan cuentos: el significado de mamá oca”. En La gran matanza de gatos y otros episodios en la historia de la cultura francesa (México: Fondo de Cultura Económica, 1987).
24 Mijaíl Bajtín, Estética de la creación verbal (México: Siglo XXI editores, 1999) y La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. El contexto de François Rabelais (Madrid: Alianza, 1993).
25 Clifford Geertz, The interpretation of cultures: selected essays (Nueva York: Basic Books, 1973).
26 Pierre Bordieu, Ce que parler veut dire. L’economie des échanges lingüistiques (París: Librairie Arthème Fayard, 1982).
27 Michel de Certeau, La invención de lo cotidiano. 1 Artes de Hacer (México: Universidad Iberoamericana, 2000).
28 Michel Foucault, Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines (París: Gallimard, 1966).
29 Reflexión basada en el texto de Miguel Ángel Cabrera y él a su vez en Carroll Smith-Rosenberg y Joan W. Scott. Miguel Ángel Cabrera, Historia, lenguaje y teoría de la sociedad (Madrid: Cátedra, 2001).
30 Serna y Pons, La historia cultural. Autores, obras, lugares (Madrid: Akal, 2005), 186.
31 Serna y Pons, La historia cultural, 186-187.
32 Serna y Pons, La historia cultural, 186.
33 Richard Rorty, ed., The linguistic turn; recent essays in philosophical method (Chicago: University of Chicago, 1967).
34 Un acercamiento detallado a esta temática puede verse en Adolfo Vásquez Rocca, “La posmodernidad, nuevo régimen de verdad, violencia metafísica y fin de los metarrelatos”. Eikasia. Revista de filosofía, n.o 38 (2011): 63-83. Consultado el 12 de marzo de 2019. http://www.revistadefilosofia.com
35 Hayden White, El contenido de la forma. Narrativa, discurso y representación histórica (Barcelona: Paidós Ibérica, 1992).
36 Esta reflexión se basa en Roger Chartier, El presente del pasado, 34.
37 Serna y Pons, La historia cultural, 199.
38 Peter Burke, “Prefacio”. En Aportaciones a la historia social del lenguaje. España siglos xiv-xviii, editado por Rocío García Bourrellier y Jesús María Usunáriz, 9-12 (Madrid-Frankfurt: Iberoamericana-Vervuert, 2006).
39 Carmela Pérez-Salazar, Cristina Tabernero y Jesús M. Usunáriz, Los poderes de la palabra. El improperio en la cultura hispánica del Siglo de Oro (Nueva York: Peter Lang Publishing, 2013).
40 Cristina Tabernero y Jesús María Usunáriz, Diccionario de injurias en los siglos XVI y XVII (Kassel, AL: Reichenberger, 2019).
41 En la introducción al libro pionero que editó con Roy Porter entendemos que se refería a la historia social del habla y a la historia social de la comunicación. Peter Burke y Roy Porter, eds., The Social History of Language (Nueva York: University of Cambridge, 1987), 1.
42 Claudia Carranza y Rafael Castañeda García, coords., Palabras de injuria y expresiones de disenso. El lenguaje licencioso en Iberoamérica (San Luis Potosí: El Colegio de San Luis, 2016).
43 Véase mi colaboración, Natalia Silva Prada, “La comunicación política y el animus injuriandi en los Reinos de las Indias: el lenguaje ofensivo como arma de reclamo y desprestigio del enemigo”. En Palabras de injuria, 13-57.
44 Sobre esta temática hay algunos trabajos precedentes relativos a la historia del Nuevo Reino de Granada. Véanse Charles Bruno, (Re) Writing history in Juan Rodríguez Freyle’s “Conquista y descubrimiento del Nuevo Reino de Granada” Myth, Irony, Satire (Tesis doctoral, University of Wisconsin, 1990); Natalia Silva Prada, “La ironía en la historia: un documento del siglo XVII cartagenero expuesto al análisis textual”. Anuario de historia regional y de las fronteras, n.o 7 (2002): 321-354; Carmen de Mora, Escritura e identidad criollas. El Carnero, Cautiverio feliz e Infortunios de Alonso Ramírez, 2.ª ed. (Ámsterdam-Nueva York: Rodopi, 2010); Carmen de Mora, “Sátira social y burla en El Carnero de Rodríguez Freile”. En Palabras de injuria, 59-88.
45 Para un estudio sistemático sobre la blasfemia, véase David Nash, Blasphemy in the Christian World: A History (Oxford; Nueva York: Oxford University Press, 2007). Sobre este tema específico y para el Nuevo Reino de Granada pueden consultarse Andrés Vargas Valdés, Errores, reniegos e irreverencia. Los delitos de palabra y su significado en el tribunal inquisitorial de Cartagena de Indias, 1610-1660 (Bogotá: Universidad del Rosario, 2017); Karla Luzmer Escobar Hernández, “¿Del dicho al hecho hay mucho trecho? El delito de blasfemia en los tribunales de Cartagena y Lima 1570-1700”. Fronteras de la Historia 14, n.o 1 (2009): 13-39; José Enrique Sánchez B., “La herejía: una forma de resistencia del negro contra la estructura social colonial (1610-1683)”. En Inquisición, muerte y sexualidad en la Nueva Granada, editado por Jaime Humberto Borja Gómez (Santafé de Bogotá: Ariel-Ceja, 1996), 41-67.
46 Esta tesis fue defendida en la Universidad de Chile en el año 2003.
47 María Eugenia Albornoz Vásquez, “La Injuria de Palabra en Santiago de Chile, 1672-1822”. Nuevo Mundo Mundos Nuevos (2005). Consultado el 15 de marzo de 2020. DOI: https://doi.org/10.4000/nuevomundo.240
48 Este coloquio tuvo lugar los primeros días de octubre de 2019 en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México y en El Colegio de México.
49 Peter Burke, Hablar y callar, 11.
50 Usunáriz, “Introducción”, 17 y 18.
51 Peter Burke, The historical anthropology of early modern Italy. Essays on perception and communication (Cambridge: Cambridge University Press, 1987), 11.
52 Peter Burke, “Prefacio”. En Aportaciones a la historia, 10.
53 En los testimonios, la expresión “dixo que”, seguida de una frase o una imprecación puede considerarse como parte de ese lenguaje oral no reelaborado. Usunáriz, “Introducción”. En Aportaciones a la historia, 19.
54 Usunáriz, “Introducción”. En Aportaciones a la historia, 20.
55 Sobre este tipo de lenguaje, véase el trabajo precedente de Natalia Silva Prada, ‘Los Reinos de las Indias’ y el lenguaje de denuncia política en el mundo Atlántico (s.xvi-xvii) (Charleston, SC: CreateSpace, 2014).
56 James Epstein, Radical expression: political language, ritual, and symbol in England, 1790-1850 (Nueva York: Oxford University Press, 1994); In practice: studies in the language and culture of popular politics in modern Britain (Stanford: Stanford University Press, 2003).
57 Epstein, Radical expression, 77.
58 Burke, Hablar y callar, 39.
59 Félix Segura Urra, “Verba vituperosa: el papel de la injuria en la sociedad bajomedieval”. En Aportaciones a la historia, 149.
60 Ibíd.
61 Uno de los estudios pioneros sobre la defensa del honor en las sociedades hispanoamericanas del periodo monárquico y en particular sobre su significado en los grupos plebeyos es el editado por Lyman Johnson y Sonya Lipsett-Rivera, The faces of honor: sex, shame, and violence in colonial Latin America (Albuquerque, NM: University of New Mexico Press, 1998). En este mismo libro véase en particular una aproximación desde la historia social al uso de los insultos y de los gestos en la tardía Buenos Aires colonial. Lyman Johnson, “Dangerours Worlds, Provocative Gestures, and Violent Acts”, 127-150.
62 Burke, Hablar y callar, 18.
63 Carmen Bernand y Serge Gruzinski, Historia del Nuevo Mundo. Del descubrimiento a la conquista, la experiencia europea (México: Fondo de Cultura Económica, 1996), 290.
64 Ibíd.
65 Expresión del oidor de la Audiencia de Manila Cristóbal Téllez de Almazán en una carta de 1599. AGI, Filipinas, 18b, r.9, n.126, f.327v.
66 Ibíd.
67 Ibíd.
68 AGNM, Inquisición, v.1497, f.290r.
69 Cf. Beatriz Cárceles de Gea, “La función de defensa del privilegio entre el antiguo y el nuevo régimen”. Mélanges de la Casa de Velázquez 33, n.o 2 (2003). Consultado el 5 de marzo de 2020. http://journals.openedition.org/mcv/204. DOI: 10.4000/mcv.204; Beatriz Rojas, coord., Cuerpo político y pluralidad de derechos. Los privilegios de las corporaciones novohispanas (México: Instituto Mora, 2007).
70 Thomas Duve, “El ‘privilegio’ en el antiguo régimen y en las Indias. Algunas anotaciones sobre su marco teórico legal y la práctica jurídica”. En Cuerpo político, 34.
71 Jorge Cañizares-Esguerra, “La conquista como batalla de contratos”. En Espaços coloniais: domínios, poderes e representaçôes, editado por Carmen Alveal y Thiago Días (Brasil: Alameda, 2019), 281.
72 Segura, “Verba vituperosa”, 150-151.
73 Francisco Domínguez Matito, “Ofende quien puede: observaciones para un catálogo funcional del sentimiento de la injuria en el teatro aúreo”. En Los poderes de la palabra. El improperio en la cultura hispánica del Siglo de Oro, editado por Carmela Pérez-Salazar, Cristina Tabernero y Jesús M. Usunáriz, 89-101 (Nueva York: Peter Lang Publishing, 2013).
74 Xavier Theros, Burla, escarnio y otras diversiones. Historia del humor en la Edad Media (Barcelona: Ediciones de la Tempestad, 2004).
75 Cf. el glosario del apéndice 1.
76 Antonio Castillo, “Voces, imágenes y textos. La difusión pública del insulto en la sociedad áurea”. En Los poderes de la palabra, 59-73.
77 Segura, “Verba vituperosa”, 152.
78 Segura, “Verba vituperosa”, 153.
79 Segura, “Verba vituperosa”, 157.
80 Jan Plamper, “Historia de las emociones: caminos y retos”. Cuadernos de historia contemporánea, n.o 36 (2014): 17-29; Jan Plamper, The History of Emotions. An Introduction (Oxford: Oxford, University Press, 2015); José Javier Díaz Freire, “Presentación del Dossier Emociones e Historia”. Ayer 98, n.o 2 (2015): 13-20; Leydi Paola Bolaños Florido, “El estudio sociohistórico de las emociones y los sentimientos en las ciencias sociales del siglo XX”. Revista de estudios sociales, Universidad de los Andes, n.o 55 (2016): 178-191. DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res55.2016.12; Mariana Labarca Pinto, “Emociones, locura y familia en el siglo XVIII: apuntes sobre un debate historiográfico en curso”. Nuevo Mundo Mundos Nuevos. Consultado el 5 de marzo de 2020. http://journals.openedition.org/nuevomundo/68648. En octubre de 2020 fue publicado un dossier en Colombia sobre historia de las emociones que incluye artículos de Peter Stern, Margarita Garrido, Jorge Melo entre otros, titulado, Emociones, sentimientos morales y política, siglos xviii-xx. Cf. Revista Historia Crítica, n.o 78 (2020).
81 Jane-Dale Lloyd e Ilán Semo, “Introducción”. En Aproximaciones a la arqueología de las emociones coordinado por Jane-Dale Lloyd e Ilán Semo (México: Universidad Iberoamericana, 2019), 5.
82 Margarita Garrido, “Do Recognition and Moral Sentiments Have a Place in the Analysis of Political Culture? Honor, Contempt, Resentment and Indignation in the late Colonial Andean America”. Storia della Storiografia 67, n.o 1 (2015): 67-85. “Do Recognition and Moral Sentiments Have a Place in the Analysis of Political Culture? Honor, Contempt, Resentment and Indignation in the late Colonial Andean America”. Storia della Storiografia 67, n.o 1 (2015): 67-85.
83 Sebastián de Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana o española (Madrid: Luis Sánchez, 1611), 26.
84 Ibíd.
85 Monique Scheer, “Are Emotions a Kind of Practice (and Is That What Makes Them Have a History)? A Bourdieuan Approach to Understanding Emotion”. History and Theory 51, n.o 2 (2012): 193-220.
86 Jan Simon Hutta, Benno Gammerl y Monique Scheer, “Feeling differently: Approaches and their Politics”. Emotion, Space and Society 25 (2017): 87-94.
87 Hay un primer artículo corto del colombiano Eduardo Posada, “El proceso de los pasquines”. Boletín de Historia y Antigüedades 8 (1903): 721-728.
88 Henri D’Almeras, Marie-Antoinette et les pamphlets révolutionnaires: avec une bibliographie de ces pamphlets: les amoureux de la Reine (París: Librairie Mondiale, 1907).
89 Hector Fleischmann, Les Pamphlets libertins contre Marie-Antoinette (París: s.e., 1908).
90 Raoul Vèze, Galanteries à la cour de Louis XVI, d’aprés les mémoires, les rapports de police, les libelles, les pamphlets, les satires, chansons du temps (París: Bibliothèque des curieux, 1911).
91 Gastão Mello de Mattos, Panfletos do século xvii (Lisboa: Academia Portuguesa da História, 1946).
92 José María Jover, 1635 historia de una polémica y semblanza de una generación (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Jerónimo Zurita, 1949).
93 Natalie Zemon Davis, Society and Culture in Early Modern France: Eight Essays (Stanford: Standford University, 1965); Teófanes Egido, Sátiras políticas de la España moderna (Madrid: Alianza, 1973); E.P. Thompson, “The moral economy reviewed”, Past and Present, 1971; Carlo Ginzburg, “La colombara ha aperto gli occhi”, Quaderni storici 13-38(2) (1978): 632-639; Peter Burke, Popular Culture in Early Modern Europe, (Nueva York: Harper & Row, 1978).
94 Antonio Castillo Gómez, “Introducción. ¿Qué escritura para qué historia?”. En Culturas del escrito en el mundo occidental. Del Renacimiento a la contemporaneidad, dirigido por Antonio Castillo Gómez, 1-16, (Madrid: Casa de Velásquez, 2015).
95 Natalia Silva Prada, La política de una rebelión: los indígenas frente al tumulto de 1692 en la ciudad de México (México: El Colegio de México-Centro de Estudios Históricos, 2007), 27-82.
96 Natalia Silva Prada, “El disenso en el siglo XVII hispanoamericano: formas y fuentes de la crítica política”. En Cultura política en América. Variaciones regionales y temporales, coordinado por Riccardo Forte y Natalia Silva Prada (México: Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa, 2006), 20.
97 Xavier Gil Pujol, Tiempo de política. Perspectivas historiográficas sobre la Europa moderna (Barcelona: Universidad de Barcelona, 2006), 412.
98 Antonio Castillo Gómez, Entre la pluma y la pared. Una historia social de la escritura en los siglos de oro (Madrid: Akal, 2006), 9.
99 Ibíd.
100 Castillo Gómez, Entre la pluma, 12.
101 Antonio Bolívar Botia, El estructuralismo. De Lévi-Strauss a Derrida (Madrid: Ediciones Pedagógicas, 2001).
102 Una excelente reflexión metodológica e historiográfica sobre los derroteros de la historia de la lectura y de la escritura puede consultarse en Antonio Viñao Frago, “Por una historia de la cultura escrita: observaciones y reflexiones”. Signo. Revista de historia de la cultura escrita 3, Universidad de Alcalá de Henares (1996): 41-68.
103 Natalia Silva Prada, “La escritura anónima: ¿Especie sediciosa o estrategia de comunicación política colonial?”. Andes. Antropología e Historia 16, Universidad Nacional de Salta, Argentina (2005): 223.
104 Antonio Petrucci, “Pratiche di scrittura e pratiche di lettura nell’Europa moderna. Presentazione”. Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Serie III 23-2 (1993), 382.
Capítulo 2 La enemistad y el enemigo ‘capital’: conceptos para ingresar en el mundo de las pasiones
Emociones y enemistad
La historia de las emociones o de los sentimientos inaugurada por Lucien Febvre105 forma hoy parte de la nueva historia cultural.106 La historia como disciplina, y pese a algunos intentos primigenios, ha llegado más de un siglo tarde al reconocimiento de la posibilidad real de incluir a las emociones en el estudio de los procesos históricos. 107 Es solo en los primeros años del siglo xxi cuando los historiadores han comenzado a apropiarse con mayor seguridad de un concepto cuya definición sigue en discusión,108 pero que, en el conjunto de obras de las ciencias sociales, la neurociencia y la psicología posee ya una abundante gama de trabajos de investigación.109 Antes aún de que surgieran preocupaciones disciplinarias por el tema de las emociones, la conciencia de su importancia ya rondaba entre teólogos como el obispo y profesor decimonónico de la Universidad de Chile, don Justo Donoso. El autor del Manual del párroco americano se preguntaba: “¿Qué es la historia del género humano sino el cuadro de las pasiones humanas desenfrenadas?”.110 A pesar de que, al contrario de los filósofos antiguos, de los escolásticos y neoescolásticos, opinaba que en sí mismas las pasiones no eran buenas ni malas, afirmaba de forma radical que ellas eran la causa de las revoluciones, los asesinatos y las devastaciones. Creía que bien dirigidas podían producir felices efectos, aunque no explicaba cómo esto podía funcionar para pasiones como el odio y la cólera.
En este capítulo vamos a detenernos únicamente en un ángulo mínimo de las posibilidades analíticas que ha abierto la historiografía “emocionológica”111 y es en el tema de las pasiones, específicamente en una manifestación de estas relacionada con el odio y con la ira, que, entre otras, conllevan a la enemistad.
La pasión en cuanto afección es algo que se padece, ya sea desde el dolor o desde el placer. Para Aristóteles, la apetencia, el miedo, la ira, el coraje, la envidia, la alegría, el amor, el odio, el deseo, los celos y la compasión eran parte del espectro de la pasión. La diferencia entre pasión y emoción puede estar relacionada con su permanencia temporal. Mientras que la emoción se experimenta en un tiempo presente, la pasión puede proyectarse al futuro y convertirse en algo grave. Los sentimientos serían algo más duradero y definitivo.112 Sin embargo, los escritores antiguos no establecían diferencias entre la emoción y la pasión, pero sí consideraban categorías presocráticas opuestas como mundo sensible y mundo inteligible que en Tomás de Aquino serán reemplazadas por el apetito sensitivo y el apetito intelectual. Al apetito sensitivo corresponderían las pasiones y al apetito intelectual la voluntad, encargada de doblegar a las pasiones.113 En su obra Itinerario para párrocos de indios, el obispo de Quito, don Alonso de la Peña Montenegro (1596-1687), veía el origen de las pasiones en las potencias sensitivas. A su vez, siguiendo al médico Diógenes de Apolonia, relacionaba las pasiones con causas fisiológicas. La calidad de los humores, según las teorías médicas en boga, influía en la alteración de las pasiones, pero la acción del demonio era la que en última instancia podía ocasionar amor o aborrecimiento hacia el prójimo e interferir con el libre albedrío.114






