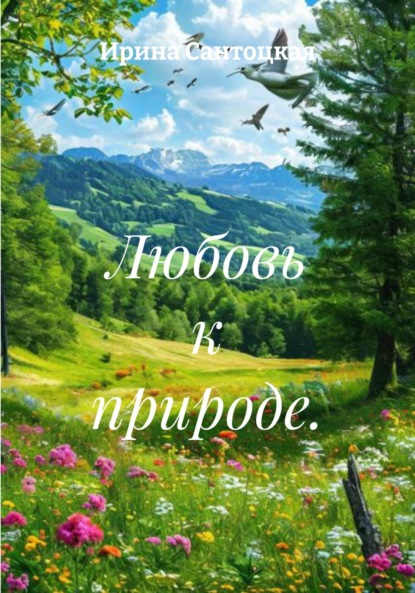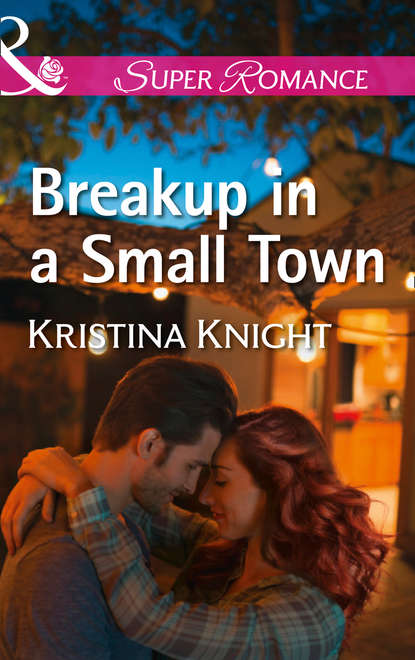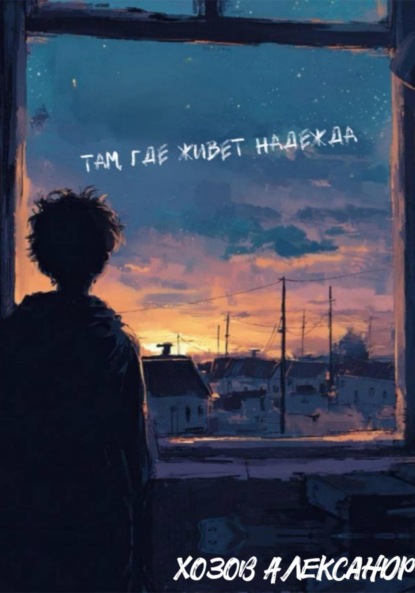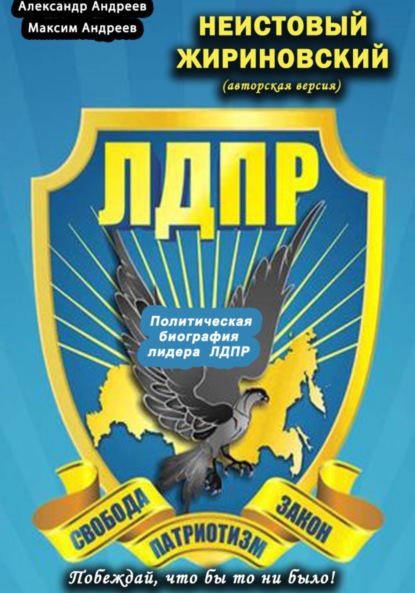Integración, interpretación y cumplimiento de contratos
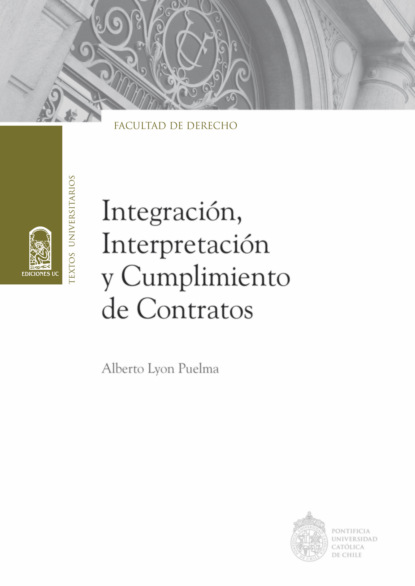
- -
- 100%
- +
91. Es falsa la disyuntiva entre intención de los contratantes y la literalidad de las palabras
92. Sentido y alcance del artículo 1560 del Código Civil, en especial de la expresión “conocida claramente la intención de los contratantes”. La importancia de lo literal de las palabras
93. Cuándo debe primar la intención por sobre lo literal de las palabras
94. La voluntad psicológica es inexistente cuando ha surgido un conflicto de interpretación. Dicha voluntad psicológica se comprueba con la escrituración
95. Tampoco existen medios de prueba legalmente aceptados y eficientes para probar la voluntad psicológica
96. El conocimiento claro de la intención de los contratantes supone necesariamente que el contrato ya ha sido integrado en conformidad a lo dispuesto en el artículo 1546 del Código Civil
SECCIÓN SEGUNDA. LA REGLA DE LA EXTRAPOLACIÓN DE EFECTOS (ARTÍCULO 1565)
97. Contenido de la regla de interpretación
98. Lo que se extrapola en la regla contenida en las dos normas del Código Civil es la razón o fórmula contenida en el acuerdo
99. Origen de la regla del artículo 1565 del Código Civil
100. Problemas a que puede dar lugar la aplicación de la norma del art. 1565
SECCIÓN TERCERA. LA REGLA DE LA CONVENIENCIA CON LA TOTALIDAD (ARTÍCULO 1564 INCISO 1 DEL CÓDIGO CIVIL)
101. La regla del artículo 1564 inciso 1
102. Las cláusulas de un contrato se interpretan unas por otras, pero de la manera que mejor convenga al contrato en su totalidad
103. El concepto de totalidad del contrato
104. Lo que se debe correlacionar son todas las cláusulas del contrato, así como cada una de sus partes
105. No solo las cláusulas se correlacionan, sino también las declaraciones de las partes
106. Esta regla de la conveniencia con la totalidad incluye a otros contratos celebrados entre las mismas partes y sobre la misma materia. La regla del inciso 2 del artículo 1564
107. Asimismo, esta regla de la conveniencia con la totalidad incluye la aplicación práctica que hayan hecho de las cláusulas ambas partes o una de ellas con aprobación de la otra
SECCIÓN CUARTA. LA REGLA DE LA VOLUNTAD VIRTUAL (ARTÍCULO 1563 INCISO 1 DEL CÓDIGO CIVIL)
108. La regla del artículo 1563 inciso 1
109. La norma se aplica en caso de que no exista voluntad contraria. Implicancias
110. Las cláusulas de uso común se presumen, aunque no se expresen
SECCIÓN QUINTA. LA REGLA DE LA PRODUCCIÓN DE EFECTOS (ARTÍCULO 1562 DEL CÓDIGO CIVIL)
111. Concepto y sentido de la norma
112. A qué producción de efectos se refiere la norma
113. Carácter obligatorio de la regla de interpretación
SECCIÓN SEXTA. LA REGLA DE LA RESTRICCIÓN DE EFECTOS (ARTÍCULO 1561 DEL CÓDIGO CIVIL)
114. Introducción
115. La materia sobre la que se ha contratado. Significado
116. Carácter obligatorio de la regla de interpretación
SECCIÓN SÉPTIMA. LA REGLA SUBSIDIARIA FINAL (ARTÍCULO 1566 DEL CÓDIGO CIVIL)
117. Contenido de la norma y explicación
118. Subsidiariedad de la norma
119. Requisitos para interpretar la norma en contra del que la dictó
120. Redacción de las cláusulas por parte de abogados
ÍNDICE TEMÁTICO
BIBLIOGRAFÍA
PRÓLOGO
A la pregunta de qué es una Convención se suele contestar que es un acuerdo de voluntades que crea, modifica o extingue derechos y obligaciones. Mirado el contrato desde esa perspectiva, lo único que se exige para resolver los conflictos es leer sus cláusulas y aplicarlas como si formaran parte de un manual de instrucciones. Esta visión conduce a una simplificación de las cosas a tal nivel que solo genera modelos de resolución de conflictos formales, donde solo se observa la infracción de los derechos y obligaciones, así como sus consecuencias (los perjuicios) desligados de lo que realmente ha constituido el acuerdo, ignorando la realidad económica que condujo a la contratación (causa, objeto y naturaleza del acto) y, consiguientemente, aquella que se genera con motivo del incumplimiento. Con esa mirada, entonces, donde no existe marco dentro del cual debe entenderse una obligación, no se puede descubrir cuándo debe considerarse cumplida ni cuándo incumplida. Se trata de un criterio reduccionista. El contrato es, antes que nada, una ordenación racional de medios para la obtención de un resultado económico concreto. Su causa, es la representación que las partes se hacen de ese resultado al momento de la contratación y, el objeto, son los medios económicos que aportan las partes para la obtención del resultado pretendido. Es esta perspectiva la que nos permite llegar a todos los rincones del contrato, resolviendo lo que haya de resolverse con criterios de verdad, evitando los fundamentos retóricos cuando no francamente panfletarios. Esta es la perspectiva que domina en los países más avanzados, habiéndose impuesto a pesar de legislaciones menos sofisticadas que la nuestra.
Contrariamente a lo que se dice, en lo que se refiere a la resolución de conflictos civiles y comerciales, el orden jurídico chileno es uno de los más sofisticados en su género. Contamos con uno de los mejores códigos civiles del mundo. Pero lamentamos decir que ninguno de nosotros hemos estado a su altura. Hemos sido partícipes de la creación de un criterio muy poco sofisticado de interpretación de nuestros textos legales, porque no hemos comprendido realmente la profundidad de sus preceptos y las categorías normativas que contienen.
La prescripción de que los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a la que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan de la naturaleza de la obligación, ha sido pasada en silencio más veces de la que hemos deseado, a pesar de haber sido invocada (solo mencionado) en casi todos los fallos de nuestros tribunales. En la práctica, se sabe poco de la buena fe contractual y se aplica menos. Esto conduce al abuso, a la apropiación de la riqueza que produce el contrato de una forma discordante con su propósito, pues no se considera que los derechos que emanan para una de las partes solo pueden entenderse como tales en la medida que se haya asegurado el propósito de la contraparte, que tales derechos no permiten reclamar los resultados económicos del contrato a costa de los resultados que en rigor le corresponden a su contraparte. No es cierto que el contrato permita a las partes optimizar, mejorar o aumentar sus beneficios mediante la utilización de su posición contractual, porque si esta le otorga ese derecho personal, lo hace en el entendido que se debe procurar que la contraparte obtenga también el resultado económico que pretendía obtener cuando contrató y, por ende, que existen obligaciones de colaboración y de respeto al derecho ajeno que son intrínsecas a todo contrato, porque emanan de la exigencia contenida en el artículo 1546 del Código Civil y, en último término, en la dignidad del otro.
La riqueza que crea el contrato debe repartirse respetando lo que las partes se representaron al momento de la contratación. Tal representación se conoce proyectando lo que el cumplimiento perfecto de sus obligaciones produce. Si esa riqueza se repartiese según esos cánones de distribución, probablemente caminaríamos hacia una mejor distribución de la riqueza. Esta distribución se ha ido tornando más equitativa durante el tiempo, pero ya avanzado el camino, se hace difícil identificar los obstáculos que impiden mejorarla. Puede sorprender que se diga que el cumplimiento perfecto de los contratos, o si se quiere, el cumplimiento de buena fe de los mismos, puede incidir significativamente en esta materia. Pero los invito a considerar, por ejemplo, lo siguiente: cuando se conviene que el precio de una transacción en un mercado oligopólico debe determinarse durante la ejecución del contrato según los precios de mercado, el precio que de esta forma se imponga, constituirá siempre un incumplimiento de las obligaciones del contratante encargado de hacerlo, porque no lo hace de buena fe. Y si se piensa que si así fuere pactado debería así también cumplirse, considérese entonces que, cuando se conviene que el precio del contrato será el que resulte de ese preciso mercado oligopólico, la estipulación sería nula, porque adolecería de objeto ilícito dado que se estaría condonando el dolo futuro; y también adolecería de causa ilícita, ya que, en estos casos, ella sería contraria a las buenas costumbres o al orden público. En estos casos, el contrato se cumpliría de buena fe si, mutatis mutandi, se considerara el precio obtenido en un mercado competitivo. Considérese también lo siguiente: en un contrato de tracto sucesivo, donde el precio del servicio se debiera ajustar durante su vigencia según una sana competencia, se infringe el contrato cuando el prestador acomoda sus precios a los de sus competidores, porque, en tal caso, no se produce una efectiva competencia sino una puramente nominal. De esto se infiere que, toda infracción al modelo económico de mercado cometida por uno de los contratantes, constituye un incumplimiento de sus obligaciones de colaboración y respeto al derecho ajeno, siempre que influya en las condiciones del referido contrato.
Entonces, este trabajo que se pone a disposición de todos, es un llamado para aumentar la calidad en la aplicación del orden jurídico que tenemos, teniendo presente que su contenido es fruto del trabajo de más de un centenar de generaciones.
EL AUTOR
Capítulo Primero
Parte General.
La Integración e Interpretación del Contrato
LA INTENCIÓN DE LOS CONTRATANTES
1. Qué es la intención de los contratantes
1.1. Es necesario precisar el concepto que tenemos de intención, voluntad y acuerdo o consentimiento para los efectos de la integración e interpretación de un contrato. En este sentido, cualquiera que se enfrente a la tarea de desentrañar la voluntad de las partes en un contrato debe reconocer que lo que se expresa con la palabra intención en el artículo 1560 del Código Civil es un decir bastante grueso, porque la intención de los contratantes es una buena mezcla de psiquismo o subjetivismo por un lado y racionalidad objetiva por otro, con el agregado de que lo que haya de buscarse dentro de la mente de una persona solo es la parte expresada de lo que ella pensaba, pero ni siquiera eso, sino aquella parte expresada que fue aceptada por la contraria y viceversa. Entonces, algo que parece en principio un concepto sencillo o simple de definir –como es la palabra intención o voluntad de las partes– es en realidad una abstracción jurídica bastante compleja, que es necesario precisar antes de iniciar un estudio completo del tema de la interpretación e integración de los contratos.
1.2. Lo primero que debe afirmarse es que no es que exista una intención de los contratantes que se encuentre dentro de la realidad objetiva como si se tratara de un hecho. La intención de los contratantes es algo que se deduce de ciertos hechos o circunstancias mediante la aplicación de ciertas reglas de racionalidad atendidas las obligaciones contraídas y el resultado esperado por las partes. Por eso, la intención de los contratantes es un código que se extrae de lo que objetivamente las partes han hecho, elementos que se encuentran fuera de su realidad psicológica, tales como palabras, comportamientos, figuras contractuales e indicios que se dejan con ocasión de la celebración de un contrato. Si eso es lo que se denomina “intención de los contratantes”, entonces difícilmente podemos decir que la tarea del intérprete sea la de encontrarla, antes bien sería la de construirla. Es importante tener presente esta cuestión, porque la mayoría de nosotros siempre ha pensado que la intención de las partes es una cosa que debe probarse en un juicio, como si se tratara de una parte de la realidad objetiva, cuando, en verdad, se trata de una mera abstracción creada por nuestro ordenamiento jurídico a fin de ordenar las cosas para que parezcan lo que en realidad debieran ser, atendidas las consecuencias que el mismo ordenamiento extrae.
1.3. Si se realiza un breve análisis de las normas contenidas en los artículos 1546 y 1560 y siguientes del Código Civil, cualquiera podrá darse cuenta de que lo que se ha dicho precedentemente es básicamente correcto. El conocimiento de la intención de las partes es el resultado de un procedimiento jurídico, más que un proceso cognoscitivo. Es cierto que el resultado de ese procedimiento se encuentra marcado por hechos reales o materiales, como pueden ser los términos de un contrato consensual, real o solemne, pero es cierto también que eso solo es una parte de la intención de los contratantes, pues a dichos hechos o realidades objetivas deben aplicarse las normas contenidas en las disposiciones citadas, que nos obligan a extraer conclusiones mediante razonamientos lógicos después de haber hecho un análisis racional, económico y jurídico de la naturaleza de esos mismos hechos o realidades objetivas. En el fondo, el orden jurídico desentraña la intención de los contratantes, o mejor dicho, la común intención de las partes, a través de una investigación psicológica-subjetiva de su voluntad y, al mismo tiempo, de una investigación técnico-objetiva del modelo contractual usado por ellas; de una investigación individual de la voluntad de las partes y de una investigación típica o normal de lo que se hace por el común de las personas en casos similares; y de un reconocimiento de lo que las partes han dicho o hecho y de una investigación de lo que se debería haber hecho o dicho.
1.4. Además, es necesario observar que la intención de los contratantes no es, en sí misma, y muy por el contrario, la intención de cada una de las partes. Está bien que se diga por algunos que el Código Civil chileno se diferencia del Código de Napoleón en el sentido de que el primero no habla de la intención “común” de los contratantes y el segundo sí; pero sostener que el artículo 1560 del Código Civil chileno nos obliga a buscar la intención de cada una de las partes es muy distinto. La interpretación no aspira –como frecuentemente se dice en homenaje al dogma de la voluntad– “a acertar, de hecho, qué haya pensado, creído y querido esta o aquella parte en su interior, al momento de emitir o recibir la declaración, pues las suposiciones, las creencias y las intenciones puramente interiores que las partes puedan haber concebido y alimentado en el acto del negocio no tienen trascendencia jurídica para determinar el sentido y la interpretación de aquel”.1
1.5. Lo que resulte del proceso descrito precedentemente es lo que se denomina intención de los contratantes. Como puede observarse, solo una parte de ella está compuesta por lo que verdaderamente es la voluntad de los contratantes. Todo lo demás son conclusiones jurídicas. Por eso decimos que, en realidad, la intención es una abstracción jurídica, porque si bien tiene un integrante por el cual se nos insta a efectuar una investigación psicológica, esto es, a conocer claramente la intención de los contratantes, al mismo tiempo se no obliga a seguir un criterio técnico (1563 inciso 1, 1564 inciso 1); por otra parte, se nos exige seguir un criterio individual (1564 inciso 2 y 3), pero también un criterio típico o de normalidad (1563 inciso 2).
La “teoría de la voluntad” ve en la voluntad negocial de las partes, entendida como realidad sicológica, el verdadero fundamento de las consecuencias jurídicas y, por ende, considera que el verdadero objeto de la interpretación contractual es la voluntad exteriorizada de algún modo en las declaraciones, pero no en el contrato que, como complejo de sentido inteligible, resulta de las declaraciones bilaterales. Pero, como ha dicho Karl Larenz, “la declaración puede abarcar elementos y consecuencias de los que no tenía conciencia, al menos de un modo indubitado, el declarante al momento de emitirla y que, por consiguiente, superan los límites de su ‘actual voluntad negocial’”. Y como el mismo Larenz se encarga de decir, “una interpretación de este tipo no extrae las consecuencias de una presunta voluntad hipotética, sino de la idea fundamental y de la finalidad del contrato, del contexto total y de la naturaleza genérica del contrato respectivo, por estar conjuntamente comprendidas en el sentido del mismo”.2
1.6. Salvo excepciones3, los criterios que se nos exige aplicar son por cierto obligatorios para el juez. No son presunciones ni consejos, sino reglas conducentes a obtener una conclusión que se considera por el derecho como “la intención de los contratantes”. Extraídas las conclusiones en virtud de las reglas de interpretación que el Código contempla, debe estimarse claramente conocida la intención de los contratantes y, por ende, debe estarse a dichas conclusiones por sobre lo literal de las palabras. Este es el sentido del artículo 1560 del Código Civil, y por eso se ha dicho que la intención de los contratantes es una abstracción jurídica, porque la aplicación de las disposiciones contenidas en los artículos sobre interpretación de los contratos no es que sea prueba de voluntad de las partes o de la intención de los contratantes, sino que, fundamentalmente, las conclusiones obtenidas a través de su aplicación, o digámoslo más claramente, el resultado de ese proceso deductivo o inductivo realizado por la ley y aplicado por el juez es, en sí mismo, la intención de los contratantes.
1.7. Discrepamos, por consiguiente, de la opinión de don Jorge López Santa María, según la cual “el artículo 1560 del Código Civil prescribe que el intérprete no puede pasar por encima de las palabras sino cuando llega a conocer claramente la intención de los contratantes”; y que “no hay, por tanto, lugar, como ocurre en el régimen francés, para voluntades virtuales”; y que “el artículo 1560 del Código Civil empleando las expresiones ‘claramente conocida’, ha querido decir que la intención debe tener el carácter de evidencia; en consecuencia, no solamente es necesario probarla, sino que la prueba debe procurar al juez una convicción sin equívoco”4. Asimismo, discrepamos de la de don Carlos Ducci Claro, según la cual “al establecer el Código chileno que el intérprete debe estar a la intención ‘claramente’ conocida, modifica sustancialmente el sistema interpretativo del Código de Napoleón; el juez ya no queda entregado a una libre y subjetiva investigación psicológica; la intención debe serle probada y esta prueba significa una manifestación objetiva de la misma. Conocer con claridad la intención significa que esta ha sido exteriorizada, manifestada, en forma evidente. Es esta exteriorización de la voluntad –independiente de los términos en que ha sido expresada– la que permite al juez determinar lo que realmente se ha querido encontrar más allá o en el silencio de los términos expresos”.5, 6
Estas opiniones –que parecen ser mayoritarias en la doctrina chilena– son, a nuestro modesto entender, completamente equivocadas, pues confunden lo que son las reglas de interpretación de los contratos con la prueba de la intención de las partes. Las pruebas aceptadas por nuestra legislación civil, como la de testigos, la documental, la inspección personal, etc., sirven para probar los hechos sobre los que se basan los supuestos jurídicos contemplados por las reglas de interpretación e integración de los contratos; pero las conclusiones que se extraen de la aplicación de estas últimas son obligatorias para el juez que conoce del proceso, a tal punto que constituyen la intención de los contratantes y, por ende, ellas deben entenderse conocidas por el juez. De manera entonces que en el derecho chileno no solo hay espacio para algo que pueda entenderse como una suerte de voluntad virtual, sino que, además, esa suerte de voluntad virtual es atribuida por nuestro ordenamiento jurídico directamente a las partes e impuesta de manera obligatoria al juez que conoce de la causa, conclusión esta última que se confirma y consolida por lo dispuesto en el artículo 1546 del Código Civil. “La interpretación no es, considerada en sí, constatación de un hecho, y lógicamente ha de mantenerse diferenciada de las comprobaciones fácticas que la preceden y que recaen, ya sobre el hecho de la declaración o del comportamiento, ya sobre las circunstancias concomitantes. En efecto, a diferencia de la prueba, la interpretación no se propone formar una convicción acerca del punto de si un hecho se haya producido realmente alguna vez o no, o de si algo ha ocurrido en un determinado momento y de una cierta manera, sino que solo pretende aclarar la idea, el significado en que se haya de entender la fórmula usada o la actitud mantenida”7.
Son interesantes e ilustrativas las palabras de Stolfi8, quien señala que con la expresión “conocida la intención de los contratantes debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras”, se ha querido decir que “la voluntad real no debe obtenerse únicamente por los medios facilitados por la gramática y el diccionario, sino que [por] todos los que suministre la lógica… Porque la manifestación de voluntad es eficaz en cuanto manifieste con exactitud el pensamiento, en defecto de locuaz es necesaria deducirla del conjunto de las varias disposiciones, del fin práctico que las partes se hayan propuesto y de todas las demás circunstancias de hecho que puedan contribuir a la averiguación en tal sentido y que deben, por consiguiente, tenerse en cuenta con el mayor cuidado”.
1.8. En consecuencia, por mucho que pueda darse por conocida por el juez la intención de los contratantes, si en conformidad a las reglas de interpretación contenidas en el Código se llega a una intención contrapuesta, el juez no puede considerar sus propias convicciones, porque la claridad del conocimiento de dicha intención es una condición necesaria de las conclusiones que se extraen en virtud de la aplicación de esas reglas y no de la convicción que alguna prueba en particular sobre la voluntad psicológica pueda haber más o menos influido sobre el juez9.
El Código Civil chileno no ha modificado el sistema de interpretación del Código de Napoleón, el cual tampoco establece –como se dice– una suerte de libre y subjetiva investigación psicológica de la intención de los contratantes10, pues con la voz claramente se está aludiendo a la intención de los contratantes, la que se extrae mediante la aplicación de las reglas de interpretación e integración que contiene el Código. Por otra parte, si las conclusiones extraídas al amparo de esas reglas no son claras, no es que esas conclusiones queden subyugadas a lo literal de las palabras usadas por las partes, como parece concluir la posición dominante, sino que no priman sobre ellas y, por ende, debe aplicarse la regla final contenida en el artículo 1566 del Código Civil.
2. Los métodos que permiten desentrañar la intención de los contratantes
2.1. Si se analiza, entonces, qué es la interpretación de los contratos considerando la intención de las partes como una abstracción que se extrae del proceso deductivo e inductivo establecido por la ley, se debe llegar a la conclusión de que esa interpretación no es otra cosa que el proceso mismo. La doctrina ha descrito este proceso como la aplicación de métodos o criterios de interpretación que dan cuenta del análisis de las distintas cosas o elementos que conforman esta abstracción jurídica denominada intención de los contratantes, y que redundan en una investigación subjetiva, objetiva o técnica, individual y típica.