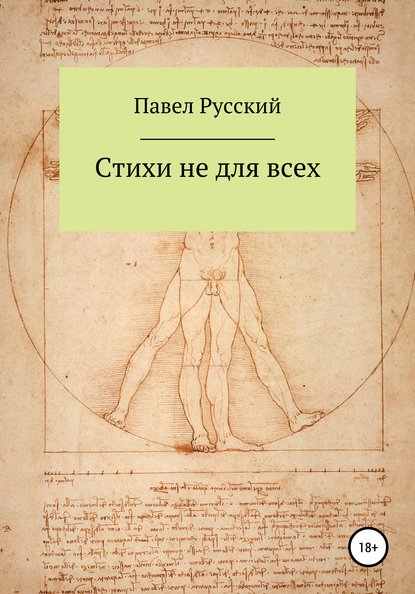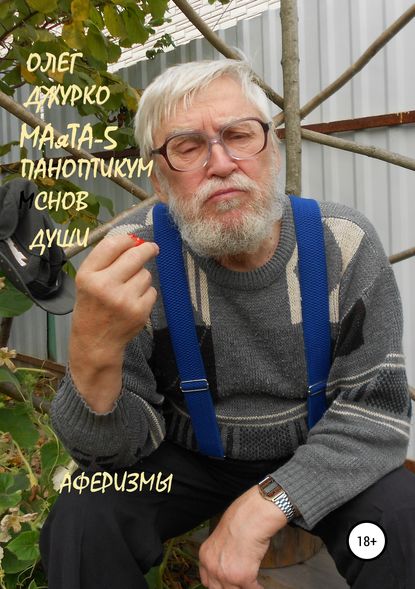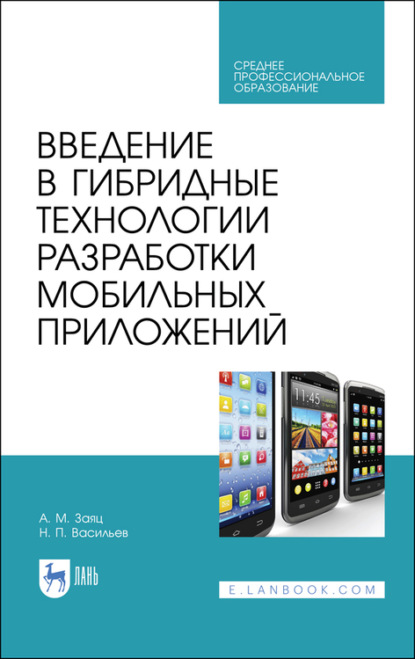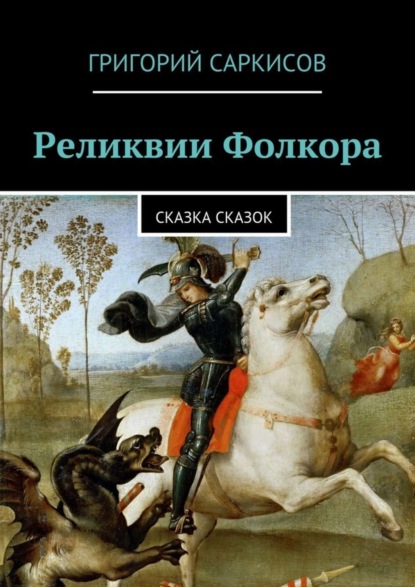Integración, interpretación y cumplimiento de contratos
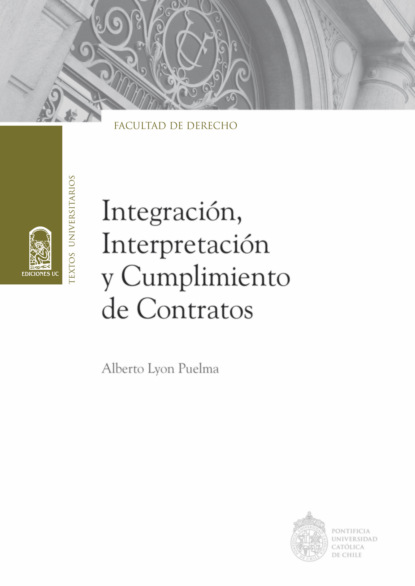
- -
- 100%
- +
2.2. Es más, aun cuando se estimare que la intención de los contratantes es un hecho que debe ser probado, y no un proceso inductivo y deductivo elaborado por la ley, como hemos afirmado, no puede caber duda alguna de que la integración del contrato, que es distinta al proceso de interpretación, según se verá, no puede ser concebida como objeto de prueba, sino como un imperativo de lógica y racionalidad que se deriva de la naturaleza del contrato y, por lo mismo, una cuestión que precede al proceso de interpretación. Primero se integra el contrato y solo después se puede interpretar el mismo, porque no se puede interpretar algo que no se encuentra completo o pleno; y la plenitud se alcanza una vez realizada la integración. Así se ha fallado11.
2.3. Estos métodos se diferencian, en particular, según la diferente orientación que los inspira, en: (a) interpretación psicológica o subjetiva, y a ella contrapuesta, (b) una interpretación técnica (objetiva); (c) interpretación individual; y como antitética, (d) una interpretación típica, (e) una interpretación en función recognoscitiva; y como contrapuesta a ella, (f) una interpretación integradora”12.
En las palabras de Betti y Schleiermacher13, cada uno de estos criterios o investigaciones se explica de la siguiente manera:
(a) Subjetiva o psicológica se califica a las características de un criterio dirigido a “investigar en la objetivación del espíritu la mens del que la ha actuado, según los cánones hermenéuticos de la autonomía de la totalidad…” Es decir, se trata de averiguar cuál ha sido la voluntad de los contratantes sin limitarse al sentido literal de las palabras, en términos tales que este sentido literal no necesariamente refleja la conciencia común de los contratantes en aquello que denominamos acuerdo. Se trata de descubrir una psicología, esto es, el verdadero pensamiento íntimo que unió a los contratantes. Nuestro Código Civil, al igual que otros14, no se refiere a la intención de cada una de las partes, sino a la intención de los contratantes, que es algo distinto a las primeras, pues esa intención, al ser de los contratantes, se entiende que se refiere a la de ambos, esto es, a la común, respecto de la cual se produce el acuerdo, la que por cierto exige un grado de objetivación que no requieren las primeras, las que ni siquiera necesitan haberse exteriorizado y que, por lo tanto, para los fines del derecho, resultan despreciables. En esta parte, “si el intérprete se muestra capaz de descubrir la voluntad común de las partes, realizando lo que le prescribe el sistema subjetivo, será sobre todo gracias a su inteligencia y a su buen sentido”15.
(b) Objetiva o técnica, en cambio, se califica a la investigación “dirigida a replantearse el problema propuesto en la anterior, indagando la solución independientemente de la conciencia refleja que haya podido manifestarse en su autor, encuadrándola –en el caso de un contrato– no ya en la totalidad individual de ambas partes16, sino en la totalidad del ambiente social, según el punto de vista corriente en torno a la autonomía privada”. Esto significa que debe ponerse el acento en la racionalidad implícita del contrato celebrado según el punto de vista corriente, racionalidad que obviamente escapa a la psiquis individual y se manifiesta en la estructura misma de las relaciones económicas y jurídicas y en la aplicación del principio de la buena fe y de los usos no en su dimensión interpretativa, sino normativa, donde se presupone una común convicción de las exigencias del tráfico y que constituye en el fondo una opinión necesaria para los interesados.
(c) Individual, es la interpretación que parte del criterio de considerar las declaraciones de las partes en la específica situación en que se emiten, y de atribuirles un significado dependiente, en cuanto sea posible, del particular modo de ver en ellas manifestado y en las situaciones y relaciones existentes entre las partes en concreto, teniendo en cuenta las circunstancias individuales del caso.
(d) Típica, es la interpretación que “parte del criterio de clasificar por tipos o clases las declaraciones y los comportamientos, teniendo en cuenta el género de circunstancias en que se desenvuelven y a que responden, atribuyendo a cada uno de estos tipos un resultado uniforme, sin tener en cuenta aquella que en el caso concreto pueda ser la efectiva y diversa opinión de las partes”.17
2.4. “La diferencia entre interpretación objetiva y subjetiva se refiere no ya a los medios a utilizar para fijar el contenido del negocio, sino al resultado mismo al que interesa llegar, cualesquiera sean los medios y criterios adoptados: significado objetivo conforme al general modo de entender, o significado que responda al entendimiento concreto de las partes”.18
Esta afirmación que hemos transcrito precedentemente solo se debe aceptar de manera general, porque el resultado al que se pretende llegar influye, a veces sustancialmente, en el costo de los medios y, por lo mismo, parece imposible no considerarlos si se quiere atender únicamente al resultado, toda vez que este mismo resultado es la consecuencia de los medios empleados. El tema será analizado con detención más adelante, pero advertimos desde ya la indisoluble relación que existe entre los medios y el resultado.19
Por otro lado, el resultado que responde al entendimiento concreto de las partes –que corresponde a una interpretación puramente subjetiva– sería en este caso el resultado de un entendimiento ajeno a la figura contractual usada y, por lo mismo, debe considerarse necesariamente si las reglas aplicables a esa figura contractual en específico son precisamente las que deben tenerse presente para efectuar una interpretación objetiva atendiendo a sus resultados típicos o se debe recurrir a la naturaleza de la relación contractual escondida, disfrazada o verdaderamente querida por las partes.
Lo señalado precedentemente tiende a templar la omnipotencia formal de las técnicas expuestas, porque, a la postre, es difícil, quizás imposible, que la interpretación subjetiva se aleje de tal modo de la objetiva que amenace con contradecirla en términos sustantivos.
2.5. “La diferencia entre interpretación individual e interpretación típica concierne a los criterios de selección y apreciación de trascendencia del material interpretativo; la interpretación típica se traduce en una limitación de la elección a los únicos elementos y circunstancias de carácter típico –es decir, normalmente influyentes para el juicio común– y una valoración de ellos según criterios constantes, mientras que la interpretación individual acarrea una extensión de la selección de medios interpretativos a todas las circunstancias concomitantes y su estimación según criterios variables”.20
De esta manera, son dos los elementos que deben combinarse; por una parte, se tienen en consideración los elementos y circunstancias típicas que se dan en los distintos contratos teniendo en cuenta el género de circunstancias en que se desenvuelven y a que responden versus el particular modo de ver manifestado por las partes y en las situaciones y relaciones existentes en concreto entre ellas; y, por otra parte, se tienen en consideración las circunstancias típicas según criterios constantes versus la consideración de las circunstancias individuales del caso según criterios variables.
2.6. Estos métodos no son verdaderamente excluyentes, aunque se presenten como tales, porque su aplicación exclusiva es impensable atendida la composición misma del concepto de intención de los contratantes. Se trata en realidad de “varias muestras de criterios diferenciales que se hallan entre sí lógicamente entrelazadas y aunque antitéticas, complementarias a su vez. Entre ninguno de estos criterios puede haber exclusión recíproca, en el que uno sea la negación pura y simple del otro. Así, si la investigación individual puede significar el descartar o el diferir del criterio típico o normal, ello no supone que tenga que significar tal cosa necesariamente, ni que por su naturaleza el criterio individual sea algo irracional. En otras palabras, los criterios sobredichos se reconducen unos a otros, pero solo cuando con ello no se advierta una pura negación de los otros sino cuando contraponiéndose a los otros, constituya su indispensable complemento, de forma que encuentre en los otros un punto de sutura con el mismo”.21 Tales puntos de sutura solo se encuentran en aquellas conclusiones que los métodos interpretativos tienen en común o resultan complementarios entre sí. En este sentido, puede ser que una interpretación objetiva derivada de la naturaleza del contrato arroje como resultado que la obligación de una de las partes debe ascender por ejemplo a $100, porque el deudor debe hacerse cargo de los gastos del pago, por ejemplo, y que, producto de una interpretación típica, se concluya que el pago debe hacerse en un lugar distinto del domicilio del deudor, lo que supone $10 por concepto de gastos de traslado, cantidad que sumada a los $90 que constituía el monto original de la obligación, arroje como resultado que ella deba ascender a $100. Pues bien, ambas interpretaciones se complementan entre sí, pues recíprocamente se fundamentan.
2.7. En resumen, la interpretación es un procedimiento complejo que obliga al intérprete a aplicar estos cuatro criterios distintos a una sola realidad, algo así como si se colorearan en distintas partes diversas transparencias y se aplicaran cada una sobre una misma plantilla, de manera que la vista de todas ellas sobrepuestas nos otorgue una visión conjunta de lo que el contrato fue en realidad para los efectos del derecho.
No obstante, los referidos procedimientos siempre irán destinados a una de dos cosas: (a) o a buscar o integrar la voluntad de los contratantes, esto es, su psicología; o (b) a buscar o integrar la voluntad de los mismos mediante la naturaleza del contrato, ya sea extrayendo de su lógica o racionalidad intrínseca un determinado contenido de voluntad, ya sea suponiendo o presumiendo que su voluntad era al respecto la determinada por la costumbre o la ley. Todo ello según se verá en el número siguiente.
3. Qué es la interpretación propiamente tal y sus reglas
3.1. La interpretación propiamente tal es la que consiste en determinar cuál ha sido la voluntad psicológica de las partes mediante análisis y deducciones que se hacen a sus declaraciones o a los comportamientos de las partes. Se trata de determinar el sentido de las declaraciones de las partes o el sentido y alcance de sus comportamientos relevantes, cuando ellos son ininteligibles o pueden producir dos o más alternativas en cuanto a lo que se quiso decir o hacer. No hay por consiguiente ninguna cosa que deba agregarse, sino que hay que decidir cuál es la alternativa que corresponde a la verdadera voluntad psicológica de las partes. Para tales efectos, el orden jurídico chileno consagra diversas reglas que el intérprete debe seguir, reglas que se encuentran contenidas en los artículos 1561 y siguientes del Código Civil. Dichas reglas son las que se expresan a continuación. Sin embargo, es necesario advertir que ninguna de ellas puede ser aplicada si las partes nada hubieren convenido, ya por una declaración, ya por un comportamiento, pues, en tal evento, estaríamos integrando el contrato, el que solo puede hacerse conforme a las reglas del artículo 1546 del Código Civil.
(a) Regla de la extrapolación: Se encuentra contenida en el artículo 1565 del Código Civil de la siguiente manera: “Cuando en un contrato se ha expresado un caso para explicar la obligación, no se entenderá por sólo ese hecho haberse querido restringir la convención a ese caso, excluyendo los otros a que naturalmente se extienda”. Y por lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 1564 del Código Civil, que dispone que las cláusulas de un contrato “podrán también interpretarse por las de otro contrato entre las mismas partes y sobre la misma materia”.
Las normas mencionadas precedentemente pueden aparecer como si fueran muy distintas entre sí, pero lo que ambas hacen es extrapolar la razón, la fórmula contenida en un acuerdo expreso y claro de ambas partes para interpretar una cuestión convenida de tal forma entre ellas que da lugar a dos o más alternativas. Extrapolar es aplicar conclusiones obtenidas en un campo a otro. Esta extrapolación puede ser simple, en el sentido que la fórmula que se extrapola puede estar completamente desarrollada por las partes, como es el caso de lo previsto por el inciso segundo del artículo 1564, o puede ser compleja, en el sentido que la fórmula puede no estar diseñada para aplicarse a un caso distinto, pero si se cambia lo que hay que cambiar (mutatis mutandi), se extrae la regla abstracta que se puede aplicar a un caso distinto resolviéndose la cuestión sobre la base de la misma fórmula, como es el caso de lo dispuesto en el artículo 1565. En este segundo caso, es preciso que la fórmula o la razón que se extrapola de lo convenido por las partes surja naturalmente de lo dicho por ellas y no sea una construcción nacida de la aplicación de otros elementos, como ocurre en el caso de la integración, según veremos.
(b) Regla de la producción o conservación de efectos: Se encuentra contenida en el artículo 1562 del Código Civil y establece que “el sentido en que una cláusula puede producir algún efecto, deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno”.
Esta regla obedece al principio según el cual una expresión inadecuada del pensamiento no autoriza al intérprete para argumentar que el acto fue inútilmente estipulado.22
(c) Regla de la restricción de efectos: Se encuentra contenida en el artículo 1561 del Código Civil que establece que “por generales que sean los términos de un contrato, sólo se aplicarán a la materia sobre que se ha contratado”. Esta regla, que parece redactada como si fuera todo lo contrario a la regla de la extrapolación antes mencionada, quiere decir que el campo de aplicación de los derechos y obligaciones contraídos por las partes se encuentra limitado por la materia sobre la que se ha contratado, esto es, fundamentalmente por la causa y por el objeto del contrato. No quiere decir que ellas no se pueden aplicar a otro contrato si, por el contrario, el motivo que tuvieron las partes para establecerlas fue precisamente dar un marco general para las relaciones de negocios entre ellos, pues, en tal evento, la materia del contrato habría sido esa misma.
(d) Regla de la aplicación práctica: Se encuentra contenida en el inciso 3 del artículo 1564 del Código Civil, que dispone que las cláusulas de un contrato se interpretarán “por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes, o una de las partes con aprobación de la otra”.
Esta regla se fundamenta en el hecho de que si una parte ha cumplido la obligación de una determinada manera, o aprobó la manera en que su contraparte la cumplió, no puede sostener después que dicha forma de cumplimiento no corresponde a la intención de los contratantes, primero porque esa sería la manera en que fue entendida al principio por ambas partes y, segundo, porque, en tal caso, vendría contra sus propios actos al sostener una posición distinta23.
(e) Regla de la voluntad virtual: Se encuentra contenida en el inciso primero del artículo 1563 del Código Civil, que dispone que “en aquellos casos en que no apareciere voluntad contraria deberá estarse a la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato”.
Esta regla, en la que se funda la existencia en Chile de una interpretación integradora, ordena que el juez deba interpretar una expresión oscura que dé lugar a dos o más interpretaciones distintas eligiendo aquella que mejor calce con la naturaleza del contrato.
(f) La regla contenida en el inciso final del artículo 1563 del Código Civil de que “las cláusulas de uso común se presumen, aunque no se expresen”, es propiamente una norma de integración de los contratos y no procede tratarla a propósito de lo que se dice en materia de interpretación.
(g) Por último, se debe decir que, por su aplicación práctica, la más importante de todas las reglas dadas por el Código es la regla contenida en el inciso 1 del artículo 1564 de que las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándole a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad. Se debe agregar que, por lógica, esta debiera ser una regla de interpretación que debiera aplicarse después de tener un contrato integrado y que, por lo mismo, es una norma que exige un análisis de todas las cláusulas de un contrato, tanto de aquellas introducidas por las partes como de las que ordena introducir la ley en virtud de los artículos 1546 e inciso 2 del 1563, ambos del Código Civil.
4. Qué es la integración del contrato: el papel que desempeñan la buena fe, la naturaleza de la obligación, las costumbres y la ley
4.1. El artículo 1546 del Código Civil dice que los contratos deben ejecutarse y cumplirse de buena fe y, por consiguiente, obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan de la naturaleza de la obligación o que por la ley o la costumbre se entienden pertenecerle.
4.2. Es importante tener presente que la disposición citada no establece que los contratos obligan a todo lo que emana de la buena fe, sino que –por exigirlo la buena fe– obligan a todo lo que emana de la naturaleza de la obligación, lo que es muy distinto. En efecto, la buena fe es un concepto que no puede definirse a priori, pues se manifiesta según las circunstancias y, por lo tanto, es una actitud del ser humano en función de algo que se espera de él. Lo que se espera de él por parte del orden jurídico es una actitud de constante respeto y consideración a la dignidad de los otros como fin en sí mismo y no como un medio del que se puede disponer para fines egoístas. Llevado este concepto al contrato, significa entonces una actitud activa de colaboración mediante conductas positivas y negativas tendientes a la obtención del fin del contrato, que no es otra cosa que la satisfacción del interés o necesidad de las partes. Es por ello que Emilio Betti ha definido a la buena fe contractual como “una actitud de cooperación que vincula al deudor a poner energías propias al servicio de los intereses ajenos, a la vista de un cumplimiento del que responde con todos sus bienes”.24, 25
4.3. Es por esto, entonces, que la buena fe se encuentra en el centro del tema de la integración e interpretación de los contratos, ya sea determinando sus lineamientos o estableciendo sus restricciones. En efecto, dado que el contrato es esencialmente una ordenación racional de la voluntad para la obtención del fin propuesto por las partes, es evidente que la buena fe opera en la dirección de provocar efectivamente el resultado y, por tanto, no solo dirige la forma como deben entenderse las palabras y los compromisos de las partes, sino que también, de ser necesario, establece todo lo indispensable para obtener dichos resultados y también restringir o limitar aquellos expresamente establecidos por las partes y que no son necesarios o que, eventualmente, perturben la obtención del resultado previsto. La buena fe, por consiguiente, opera de doble manera: aclarando y dando el rumbo a los compromisos asumidos y corrigiéndolos mediante el establecimiento de nuevas obligaciones.
4.4. La doctrina alemana26 y la italiana están contestes en considerar a la buena fe predominantemente contractual bajo tres aspectos distintos que se diferencian del modo siguiente: (a) Ante todo, se dice, la buena fe lleva a ampliar las obligaciones contractuales ya existentes y tiende a integrarlas con obligaciones primarias y secundarias (mejor sería decir instrumentales), con existencia propia o accesoria, obligaciones que en cuanto a su contenido son predominantemente de conservación y de respeto al derecho ajeno. (b) La buena fe lleva, de igual modo, a mitigar las obligaciones asumidas por el contrato y a transformar el contenido de las relaciones contractuales, operando en ellas una conversión, o eventualmente una resolución, según las exigencias de adaptación a circunstancias sobrevenidas. Para nosotros, no es necesario un recurso textual a la buena fe; no obstante, cuando se trata de señalar la ratio iuris de normas que previenen la adaptación de las condiciones del contrato a circunstancias sobrevenidas, es preciso reconocer que esa ratio iuris no hay que encontrarla en una presunta o eventual manifestación de la voluntad de las partes, sino que se halla en aquella exigencia fundamental de reciprocidad que es esencial al criterio de la buena fe; y por lo tanto, desde el punto de vista señalado, respecto de la cuestión de esa ratio iuris, la referencia a la buena fe es aceptable, aun en relación con nuestro Código. (c) La buena fe, en fin, es considerada en cuanto que lleva a descubrir un abuso de derecho o conduce a prevenir el ir contra el propio acto, estableciendo una serie de limitaciones, conforme a una exigencia de coherencia en el comportamiento antecedente y en el subsiguiente.
Así concebida la buena fe en materia contractual, no es un elemento de la interpretación de los contratos, sino que es la fuente inspiradora de todos los criterios de interpretación que hemos descrito y también el elemento corrector de todos ellos. Cristián Boetsch27 sostiene, sin embargo, que “la buena fe se nos presenta como un criterio de interpretación que el juez deberá aplicar al momento de determinar el sentido y alcances del contrato”; y que ello”se traduce en [que] toda aplicación de una norma contractual que conduzca a un resultado deshonesto debe ser rechazad[a]”. A pesar de que estamos de acuerdo en general con lo señalado por dicho autor, debemos precisar que una cosa es que la buena fe sea la fuente inspiradora de todos los criterios de interpretación que hemos descrito y otra cosa distinta es que sea un criterio de interpretación de los contratos. El principio de la buena fe en materia de interpretación de los contratos se aplica a través de las reglas contempladas en el Código Civil, pero no es un criterio de interpretación individual o independiente, porque eso significaría entregar al juez la libertad para aplicar lo que él entiende que es de buena fe, que es lo mismo que entregarle a las partes la determinación de si han actuado de buena fe. Es esencial entender que el Código Civil chileno, por lo menos en materias contractuales, ha concebido una buena fe objetiva, que se descubre de y en la naturaleza del contrato.
4.5. La forma como interviene la buena fe en materia contractual ha dado lugar a distinguir entre la interpretación propiamente tal –lo que ya se ha analizado someramente– y la integración de los contratos. La integración del contrato consiste fundamentalmente en completar los vacíos existentes en un acuerdo de voluntades mediante el expediente de recurrir al desarrollo lógico y coherente de la fórmula elaborada por las partes y de su estructura para iluminar aquel contenido implícito o marginal del negocio que no está expreso en él y que ha quedado en sombras para la conciencia de las partes. De esta suerte, la integración consiste en completar la voluntad de los contratantes mediante conclusiones lógicas y jurídicas que se extraen del conjunto de cuanto haya sido hecho o dicho por las partes y sean inferibles y reconocibles por medio de un nexo necesario28.
Uno podrá preguntarse qué tiene que ver la buena fe con esto de que los vacíos se completan recurriendo a la estructura del contrato, pues ha sido una constante dentro de nuestra tradición jurídica considerar a la buena fe por un lado como un criterio de interpretación y la naturaleza del contrato por otro lado como otro criterio distinto, en circunstancias que si se tiene en consideración que la buena fe es una actitud de colaboración para obtener el fin del contrato y, por otro lado, que la estructura del contrato está dispuesta por ese mismo fin y por los medios que se utilizan para obtenerlo, uno podrá concluir, entonces, que lo uno y lo otro son la misma cosa, porque todo lo que exige la buena fe en un caso concreto estará necesariamente determinado por el fin que persigue el contrato y, por ende, por la naturaleza del mismo.