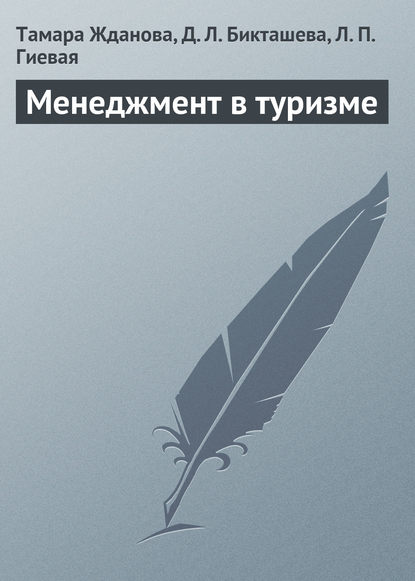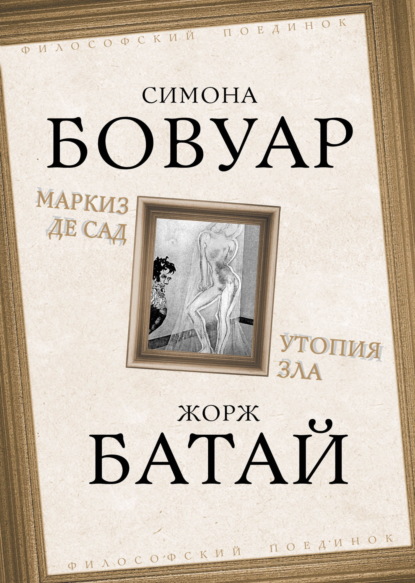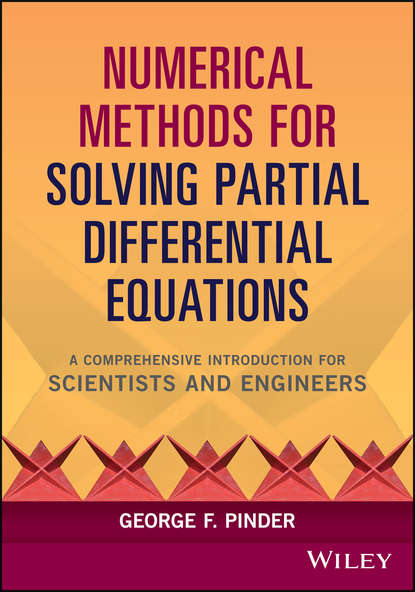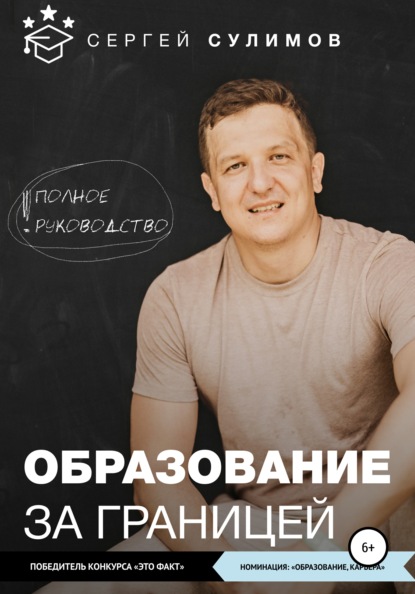Integración, interpretación y cumplimiento de contratos
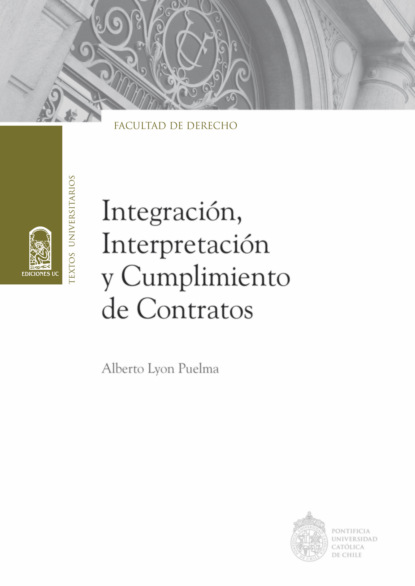
- -
- 100%
- +
4.6. La necesidad de integrar el contrato se encuentra establecida en el artículo 1546 del Código Civil, disposición que establece que los contratos deben ejecutarse y cumplirse de buena fe y por consiguiente no solo obligan a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan de la naturaleza de la obligación o que por la ley o la costumbre pertenecen a ellos. Según esto, entonces, la buena fe viene a obrar creando derechos y obligaciones atendida la naturaleza del contrato, esto es, atendiendo fundamentalmente al fin del mismo y a los medios utilizados para producirlo.
4.7. La buena fe no es un concepto que se pueda usar para fundamentar cualquier conclusión. No se trata de hacer un flexible uso del lenguaje con el que se pueda justificar una decisión sin que se tenga que explicar la razón por la cual se usa este concepto. No es una palabra que pueda dar sustento a decisiones judiciales por sí misma, pues por sí misma es enteramente vacía, ya que, como se ha dicho, se trata de una actitud que se espera en función de algo que se encuentra predefinido y que le da un contenido concreto a este concepto genérico que la ciencia del derecho agrupa bajo el concepto de buena fe.
En otras palabras, se trata de una buena fe objetiva, una conducta que se deduce de la estructura del contrato y no de una buena fe subjetiva, que actúa sin un rumbo fijo, sin un criterio de lógica y racionalidad, sino, por el contrario, a través de un criterio objetivo en cuanto exige una conducta consecuente con el compromiso asumido por las partes y le entrega, por ende, un rumbo a los mismos, de manera que todo lo que se aleje de él debe evitarse y todo lo que requiere debe imponerse, dentro, por cierto, del marco dibujado por la misma estructura.29
La integración del contrato se hace como una exigencia de la buena fe, pero lo que la buena fe exija en cada caso estará determinado por la propia estructura y naturaleza del contrato y no por lo que cada cual entienda que es propio de un comportamiento de buena fe, lo que introduciría un elemento de gran inseguridad para lo que son o deben ser las relaciones contractuales. Es por ello que el artículo 1546 del Código Civil no dice que los contratos deban interpretarse o integrarse según los criterios de la buena fe, lo que a la postre resultaría vago, sino que, porque deben ejecutarse y cumplirse de buena fe, obligan a todas las cosas que emanan de la naturaleza de la obligación, lo que es muy distinto.
4.8. Pero el artículo 1546 del Código Civil no solo se limita a suponer criterios de lógica y racionalidad intrínsecos en la naturaleza del contrato para interpretar o integrar la voluntad de las partes como una exigencia de la buena fe, sino que agrega también a la costumbre y a la ley como otros de los elementos que, según la naturaleza del contrato, deben servir de fuentes para interpretarlo e integrarlo. El artículo 1546 no establece que el contrato se interpreta y se integra con las costumbres del lugar, sino que con aquellas costumbres que exija la naturaleza de la obligación o del contrato, que es muy diferente. No se trata de cualquier costumbre, sino de aquella necesaria para obtener el fin del contrato mediante la estructura que las partes se dieron; no se trata, por consiguiente, de interpretar e integrar el contrato con costumbres ajenas a su naturaleza, sino según su naturaleza.
4.9. De esta forma, entonces, se puede señalar que lo que el artículo 1546 establece respecto de la integración del contrato es que debe hacerse recurriendo a la naturaleza del mismo o a la naturaleza de la obligación, según el criterio de la buena fe. Es por ello que la naturaleza del contrato es quizás y a nuestro juicio, el único y el más importante elemento para integrarlo e interpretarlo, pues el otro que se encuentra a una altura similar es la voluntad psicológica de las partes, la que se demuestra o prueba mediante los medios establecidos por nuestra legislación y por las demás normas establecidas en los artículos 1560 del Código Civil, según tendremos ocasión de tratar más adelante. Por mientras, la idea que se debe tener presente es que, en realidad, no existen sino dos maneras de interpretar e integrar el contrato: a través de la búsqueda de la voluntad psicológica o subjetiva de los contratantes o mediante las conclusiones lógicas y racionales o las costumbres que se pueden extraer de su naturaleza, esto es, del análisis de su causa y de su objeto.
4.10. Emilio Betti30 y otros autores31 postulan la existencia de una interpretación integradora, por un lado, y de una integración pura, por otro, señalando al respecto que la primera “presupone conceptualmente un determinado contenido del negocio concreto, sea explícito o implícito, una idea (precepto) del negocio, expresada o no con una fórmula adecuada”, en circunstancias que la integración pura, que se hace por medio de normas supletorias o dispositivas, “presupone, por el contrario, justamente la carencia de un precepto colegible de la fórmula y, por tanto, una laguna no sólo en la fórmula, sino en la misma idea (precepto) de la reglamentación negocial”.
4.11. Pero en esta materia, la legislación italiana es diferente a la nuestra porque el equivalente al artículo 1546 de nuestro Código Civil, que es el artículo 1374 del Código Civil italiano, dice expresamente lo siguiente: “El contrato obliga a las partes no solamente a lo que en él se hubiere expresado, sino también a todas las consecuencias que del mismo se deriven según la ley, a falta de ésta, según los usos o la equidad”. De manera entonces que, por una parte, el Código Civil italiano se desalinea del nuestro en cuanto señala que las únicas normas de integración se deben extraer de la ley y, a falta de esta, según los usos y la equidad, en circunstancias que, en el nuestro, como ha sido dicho ya en reiteradas ocasiones, la fuente de integración no es ni la ley ni los usos y costumbres, sino simplemente la naturaleza del contrato o todo lo que por la ley o la costumbre se entienda pertenecerle a dicha naturaleza.
Por consiguiente, nosotros no podemos estar de acuerdo con la interpretación de Betti y Larenz en la parte de que la interpretación pura se hace “por medio de normas supletorias o dispositivas” y en la parte de la supuesta existencia de una interpretación integradora distinta a la interpretación pura. En la primera, porque el texto literal de nuestro Código Civil señala expresamente lo contrario y, en la segunda, por lo que diremos a continuación.
Creemos que no existe una interpretación integradora. Nosotros entendemos que hay interpretación cuando la declaración o el comportamiento de las partes dan a entender dos o más cosas distintas y procede elegir con cuál de ellas nos quedamos. En cambio, hay integración simplemente cuando no hay declaración o comportamiento del cual podamos inferir alguna conclusión, sino que la desprendemos de un análisis de la naturaleza del contrato ya sea mediante la aplicación de un criterio de lógica y racionalidad o por medio de las costumbres aplicadas según cuál sea la naturaleza del contrato. Una cosa distinta es que para determinar cuál alternativa elegir en materia de interpretación, según el artículo 1563 del Código Civil, deba preferirse la interpretación que mejor calce con la naturaleza del contrato, lo cual da un indicio de que puede haber una interpretación integradora, pero lo que está ocurriendo en realidad no es que exista tal interpretación, sino solo que frente a dos o más interpretaciones contrapuestas entre sí, debe preferirse aquella que corresponda a la voluntad común integrada conforme a las reglas lógicas y racionales o mediante las costumbres o la ley. En otras palabras, el resultado de la integración opera en materia interpretativa como una regla por la cual debe preferirse una alternativa a otra, pero no es que exista una interpretación integradora como contrapuesta o distinta a la integración pura. Si a esta dualidad se le desea llamar interpretación integradora e integración pura, lo aceptamos, pero la denominación no cambia en absoluto la realidad de las cosas, cual es simplemente que la interpretación integradora no es diferente a la integración pura, a lo menos en nuestro Derecho Civil32.
4.12. El problema que estamos discutiendo tiene mayor relevancia práctica de la que se piensa, pues se sostiene que la integración pura tiene aplicación solo a nivel de efectos (objeto) de los actos o contratos, pero nunca a nivel de causa o motivo del acto, posición esta que puede encontrar algún sustento en el artículo 1546, según tendremos ocasión de analizar más adelante. Esto quiere decir que uno puede integrar los derechos y obligaciones, pero no se pueden integrar los motivos de las partes, o sea, la causa del contrato. En cambio, se ha dicho por la doctrina que uno sí puede interpretar la causa o motivo del acto o contrato cuando de las declaraciones o comportamientos de las partes pueden desprenderse dos o más alternativas distintas o contrapuestas. Betti, aunque no lo dice expresamente, da a entender que sí se podría hacer una interpretación integradora de la causa, pero nunca una integración pura de la misma, la que solo la circunscribe a sus efectos33. Nosotros pensamos que sí puede haber una integración pura de la causa del contrato por aplicación de la regla según la cual debe elegirse la interpretación que mejor calce con la naturaleza del contrato, pues dicha regla solo exige que no exista voluntad contraria, con lo que se deja abierta la puerta para que pueda integrarse la causa aun cuando no exista voluntad, porque cuando no existe ninguna, obviamente tampoco puede existir una contraria. Así, si en ausencia de declaraciones o comportamientos de las partes, es necesario deducir cuál ha sido su voluntad respecto a si los motivos del contrato alcanzaban o no a una determinada cosa, esto es, a algunos resultados previsibles respecto de los cuales las partes callaron, es obvio que por aplicación de esa regla del artículo 1563 del Código Civil, esa voluntad debe integrarse pura y simplemente recurriendo a la naturaleza del contrato y, por ende, integrarse con una voluntad virtual en razón del principio de la buena fe, no tanto porque se haya integrado el contrato en materia de causa porque lo ordene el artículo 1546, sino porque, cuando no hay voluntad contraria, el artículo 1563 inciso primero nos obliga a aplicar la regla de integración contenida en el artículo 1546 del Código Civil, concebida para determinar el objeto de los actos jurídicos, ahora para determinar con mayor precisión su causa; y, con mayor razón, en el caso de que surjan en materia de causa dos o más alternativas que emanan de las declaraciones o comportamientos existentes de las partes, pues ese mismo artículo exige que se elija una que calce con lo que se hubiere concluido según las reglas de integración concebidas para determinar el objeto de los actos jurídicos, aplicadas ahora a la causa.
Se podrá decir que el artículo 1563 del Código Civil nada dice respecto de que se debe aplicar el artículo 1546 para integrar la causa, ya sea que exista o no una declaración o comportamiento de las partes, pero es de advertir que el artículo 1563 señala que no habiendo voluntad contraria, debe preferirse la interpretación que mejor calce con la naturaleza del contrato y resulta que para extraer alguna conclusión que calce con la naturaleza del contrato es inevitable, por exigirlo así el criterio de la buena fe, extraer las conclusiones lógicas y racionales que se deriven de la naturaleza del contrato, lo cual incluye su causa, o aplicar las costumbres y la ley apropiadas según la naturaleza del contrato, lo que incluye la causa del contrato. En otras palabras, el artículo 1563 inciso 1, al no distinguir entre objeto y causa al referirse a la naturaleza del contrato, incluye a los dos, porque –como veremos– ambos determinan esa naturaleza.
Por otra parte, también debe hacerse presente que es imposible que de un contrato no pueda desprenderse ninguna declaración o comportamiento respecto de cuál pueda ser su causa, pues en tal caso faltaría uno de los elementos de existencia del mismo acto o contrato, con lo cual el contrato dejaría de ser interpretable o integrable por inexistencia o nulidad.
5. Qué es la integración a nivel de efectos y dónde se fundamenta
5.1. Lo que el Código está señalando con la disposición del artículo 1546 es que la naturaleza de lo que debe darse, hacerse o no hacerse puede determinar por sí mismo prestaciones adicionales a las previstas por las partes en razón de que constituyen antecedentes o consecuencias inevitables de lo dicho por ellas o que se entienden como tales ya sea por la costumbre o por la ley. Estas consecuencias inevitables se pueden derivar del análisis intrínseco de los propios derechos y obligaciones, así como también del análisis de la causa del contrato, esto es, de su resultado, lo que significa en la práctica que es el fin el que determina los medios.
5.2. Lo que se está integrando aquí son solo los efectos del acto, esto es, sus derechos y obligaciones, pues si bien se recurre a la causa, se hace para integrar los efectos, pero en lo que toca a la causa, no hay ninguna ampliación, corrección o modificación, sino que solo se ha tomado esta para determinar cuáles deberían ser o haber sido los derechos y obligaciones necesarios para obtener ese resultado previsto por las partes, el cual no ha sufrido ninguna modificación ni se ha integrado de ninguna manera.
5.3. De esta suerte, la integración a nivel de efectos se extrae de dos fuentes, a saber: de la naturaleza de la prestación, esto es, de los efectos mismos y de la naturaleza de la causa de la obligación. Sin embargo, cuando se alude, como lo hace la ley, al concepto de naturaleza de la obligación, se está aludiendo a la causa y al objeto de la obligación y del contrato y no solo a lo que debe de darse, hacerse y no hacerse, pues la naturaleza de la obligación no es lo mismo que la naturaleza de la prestación. Desde luego que la naturaleza de la prestación forma parte de la naturaleza de la obligación, pero esta naturaleza se encuentra determinada también por el resultado que se pretende obtener por su intermedio, pues sería absurdo pensar que lo que constituya una cosa está conformado solo por los medios para obtener el resultado global y no por ese resultado. Sería como definir al hombre por los átomos de carbono de que está compuesto y no por su conciencia, que es, al fin y al cabo, el resultado final de la combinación de átomos de carbono utilizada.
5.4. Decíamos anteriormente que lo que debe de darse, hacerse o no hacerse es la naturaleza de la prestación, pero que esta última es solo una parte de la naturaleza de la obligación. La pregunta que debe formularse, sin embargo, es cómo la naturaleza de la prestación, esto es, lo que debe de darse, hacerse o no hacerse, puede determinar prestaciones adicionales o incluso restringir las prestaciones expresamente pactadas. Está claro que eso se puede hacer recurriendo a la causa, pero no queda claro que ello pueda deducirse de la prestación misma. Cualquier ejemplo que podamos imaginarnos de casos en que la naturaleza de la obligación integra los efectos del contrato es porque ello se ha realizado mediante un análisis de los objetivos o resultados que las partes pretendían obtener con el contrato, esto es, por medio de su causa.
5.5. La naturaleza de la prestación tiene indudablemente dos significados: Por un lado significa lo que debe de darse, hacerse o no hacerse, esto es, aquello en lo que consiste la prestación, como, por ejemplo, construir una casa o hacer la tradición de una bicicleta, o abstenerse de celebrar un determinado acto, como no ejecutar o celebrar un contrato o no hacer competencia a una empresa; y por otro lado, puede significar también la relación que existe entre lo que una parte debe dar, hacer o no hacer y lo que la otra parte debe dar, hacer o no hacer, a su vez; esto es, la relación existente entre las dos prestaciones. La relación existente entre las dos prestaciones es siempre una relación de comparación entre ellas. No es una relación de comparación entre sus fines, sino una comparación entre lo que cada una es frente a la otra. Esta comparación puede dar lugar a tres alternativas: o no puede existir ninguna comparación, pues solo hay una sola prestación; o existe una prestación que es equivalente a lo que la otra se obliga a su vez; o la equivalencia no se encuentra en las prestaciones, sino en otra cosa. La comparación entre lo que las prestaciones son o no son dice relación ciertamente con el objeto del contrato, pero puede influir en su resultado, es decir, en su causa, y por lo mismo puede también integrarla, porque la forma como alguien pretende obtener el dominio de una cosa, a saber, si se hace a través de un negocio conmutativo o aleatorio, influye en el cumplimiento en el concepto de utilidad final del contrato, del cual hablaremos más adelante.
5.6. Lo único que se puede determinar analizando en qué consiste una obligación es en cuanto a las cosas que dicen relación con la prestación misma y no con el contrato, porque si se pretendiera determinar cuestiones relativas al cumplimiento del contrato, no se puede resolver la cuestión recurriendo solo a aquello en lo que consiste la obligación, sino recurriendo a la causa del contrato o a la comparación entre lo que una parte debe dar, hacer o no hacer y lo que la otra debe dar, hacer o no hacer a su vez. Por ejemplo, si Pedro le compra un caballo a Juan en $100, y Juan le hace tradición del caballo, es imposible resolver la cuestión de si Juan ha cumplido el contrato si no sabemos cuál era el objetivo que las partes pretendían obtener con el contrato, pero podemos, no obstante, resolver cuestiones relativas a cómo debe cumplirse la prestación, o dónde debe hacerse, pues es de la naturaleza de la obligación de dar o entregar un caballo, que este no pueda entregarse en el mar o en un mall, sino en un lugar adecuado para recibir un animal de esta envergadura, a menos que el hecho de que se entregue en el mar o en un mall sea necesario para obtener el resultado previsto por las partes. Esto no quiere decir que mediante el análisis de la causa no se pueda determinar cómo o dónde cumplir la prestación. Muy por el contrario, lo razonable es esperar que ello se pueda hacer mediante un análisis de la causa, pero está claro que algunas cosas sí podremos resolverlas a través de un análisis de la naturaleza de la prestación.
5.7. Cuando recurrimos al objeto para determinar la naturaleza del contrato, lo que importa verdaderamente será entonces la estructura económico-patrimonial de las obligaciones y derechos de las partes. Con esto de la estructura económico-patrimonial del objeto del contrato se quiere aludir a la relación de equivalencia económica o patrimonial existente entre las obligaciones asumidas por las partes en un contrato, a saber, si es propia de la de un contrato gratuito u oneroso, conmutativo o aleatorio34, todo lo cual será objeto de estudio más adelante.
6. Qué es la integración a nivel de causa y dónde se fundamenta
6.1 Algo diferente es lo que ocurre cuando hablamos de que pretendemos integrar la causa. Hemos dicho precedentemente que la integración a nivel de causa se produce cuando se pretende ampliar o completar los resultados del contrato fijados por las partes en la declaración (causa), según una aplicación de las reglas de lógica y racionalidad derivadas de la naturaleza del contrato o mediante las costumbres o la ley atendida también esa naturaleza, todo ello con el objeto preciso de concluir alguna cosa respecto de los efectos del contrato, esto es, sobre sus derechos y obligaciones. Sin embargo, es necesario precisar esto que se ha dicho, pues, a primera vista, puede parecer un tanto vago y carecer de fundamento legal, pues el artículo 1546 del Código Civil solo autoriza a completar o modificar las obligaciones, pero no autoriza expresamente a completar o modificar la causa del contrato.
Concretamente, lo que se quiere decir con esto de integrar la causa de los contratos es que mediante el expediente de recurrir al desarrollo lógico y coherente de la fórmula elaborada por las partes en cuanto a la obtención de determinados resultados u objetivos, se puede recurrir a esa misma estructura que se desprende de todo cuanto haya sido dicho o hecho por las partes, para iluminar aquel contenido implícito o marginal de lo que importa la complementación de tales objetivos o resultados, aunque no hubieren sido expresamente dichos en el acto o hayan quedado en sombras para la conciencia de las partes y sean inferibles y reconocibles por medio de un nexo necesario.
6.2. Respecto a la cuestión de la legalidad de este procedimiento, debe decirse que es cierto que el artículo 1546 solo autoriza a integrar las obligaciones de un contrato, desde el momento en que señala que “los contratos obligan o todas las cosas que emanan de la naturaleza de la obligación…”, con lo que puede pensarse que el Código está refiriéndose a que debe recurrirse a la naturaleza de lo que debe darse, hacerse o no hacerse para ampliar o restringir precisamente eso que debe darse, hacerse o no hacerse. Según esto, podría sostenerse que puede resultar más allá de la ley recurrir a la naturaleza del resultado o causa que se pretende obtener con el contrato para ampliar o restringir ese mismo objetivo con otros que deben suponerse por ser inevitables y consecuenciales de cuanto las partes hayan dicho o hecho. Sobre esta cuestión, debe volverse a repetir lo que se ha dicho en el párrafo anterior, esto es, que cuando se alude al concepto de naturaleza de la obligación, como lo hace la ley, se está aludiendo a la causa y al objeto de la obligación y no solo a lo que debe darse, hacerse o no hacerse, pues la naturaleza de la obligación no es lo mismo que la naturaleza de la prestación. Desde luego que la naturaleza de la prestación forma parte de la naturaleza de la obligación, pero esta naturaleza se encuentra determinada también por el resultado que se pretende obtener por su intermedio, pues sería absurdo pensar que lo que constituya una cosa está conformado solo por los medios para obtener el resultado global y no por ese resultado.
De esta manera, cuando el Código alude al concepto de naturaleza de la obligación, se está refiriendo también, o desea incluir con ello, al concepto de causa del contrato, que es, por lo demás, el principal elemento de todo contrato, pues constituye su fin. En consecuencia, la fórmula del Código debe leerse así: “los contratos no solo obligan a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan de la naturaleza de la prestación o de la naturaleza de su causa”, dado que, como se ha dicho, el concepto de naturaleza de la obligación incluye los conceptos de naturaleza de la prestación y naturaleza de la causa.
6.3. Por otro lado, una cosa es que se pueda integrar la causa con resultados u objetivos adicionales a los previstos por las partes, por ser ellos inferibles de cuanto haya sido dicho y hecho por las partes, y otra cosa muy diferente es que la causa así integrada pase por segunda vez a integrar los efectos del acto o contrato, ampliando o modificando de nuevo las obligaciones contraídas por las partes. O sea, el resultado proveniente de esa voluntad virtual de las partes puede también exigir, por requerimientos de lógica o racionalidad o por ordenarlo la costumbre o la ley, el nacimiento de obligaciones y derechos que no fueron expresamente pactados por ellas. Esto pudiere parecer discutible, pues estaríamos integrando el objeto del acto con una voluntad virtual que habría nacido, a su vez, de la integración del objeto del contrato. Cuando se integra el objeto, lo que se hace es recurrir a la fórmula implícita en el negocio jurídico ejecutado o celebrado, pero parece discutible o extraño volver a integrar los efectos, recurriendo a una causa ya integrada. Lo que cabe es reflexionar entonces sobre la legitimidad de lo anterior, sobre si la ley autoriza un procedimiento como el descrito.
6.4. En nuestra opinión, el procedimiento no solo es legítimo, sino que, además, se encuentra autorizado por nuestra legislación. Es legítimo, en la medida que la causa integrada de esa manera se derive de cuanto han dicho o hecho los contratantes y siempre que constituya una consecuencia necesaria de sus declaraciones y comportamientos, de forma que sea de presumir que si hubieran querido excluirlas, habrían tenido que referirse al caso de manera expresa, porque una actitud de omisión al respecto habría constituido una negligencia de su parte que, por lo mismo, no puede ser relevante para el orden jurídico. De esta forma, es inconcuso que ellas corresponden a la voluntad de los contratantes y si así lo hacen, resulta indiscutible que formaban parte de los resultados del contrato, los cuales de suyo tienen autoridad para determinar los medios supuestos por las partes para alcanzarlo. Se encuentra, por su parte, autorizado por nuestra legislación civil, porque el artículo 1563 inciso 1 del Código Civil solo establece que no se aplicará la interpretación que mejor calce con la naturaleza del contrato cuando exista voluntad contraria, lo que, de ser así, nos obliga a determinar cuál es la interpretación que mejor calce con la naturaleza del mismo, sin ningún tipo de limitaciones, pues dicha disposición no las contempla.