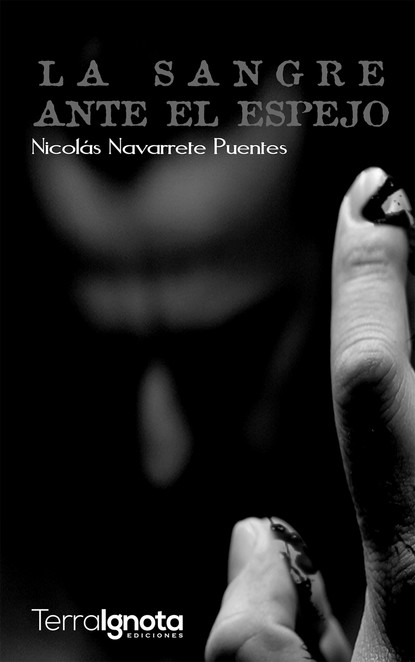- -
- 100%
- +
Había pasado mucho tiempo, de manera que corrí como para recuperarlo. Esa certeza de haber perdido algo que no volverá te impulsa, te arroja hacia el mundo antes de alcanzar a percibir la inutilidad del apuro. El tiempo ya se ha ido, pero uno quiere vivir más rápido, se empeña absurdamente en alcanzarlo a sabiendas de que es imposible: durante el tiempo que ya pasó permanecimos dormidos y sucedieron mil muertes, cuatro mil nacimientos, un número indeterminado de seres se unieron o se separaron, algunas voces fueron acalladas y muchas otras se levantaron para denunciarlo, alguien perdió su libertad, otros más su voluntad, uno que otro éxito que servirá como ejemplo a cambio de tantas vidas desperdiciadas, las tendencias cambiaron, el mundo es normal porque la sociedad se adecuó a un modo de vida determinado y mientras yo retozaba en mi habitación, y en tanto que otro se despedía de su rutina al ser despedido, a su vez, de su empleo mediocre, un anciano exhalaba su último suspiro en Asunción a causa de un cáncer terminal, una mujer ganaba la lotería en Brasilia y planeaba su viaje a Europa, un obrero perdía su último centavo en Birmingham y pensaba en el suicidio, un hombre joven deambulaba perdido por las calles de Oaxaca, una pareja ansiaba disfrutar de las mieles del amor pero no se atrevían a decirlo, una cantante perdía su voz a causa del tabaco y se empleaba en un almacén de cadena, los niños no paraban de crecer, los adultos no dejaban de mentir, los grandes señores del mundo no terminaban de enriquecerse y los demás se movían por las calles o las oficinas en busca del sustento diario, y la pequeña Blanca repetía «payasos, todos payasos» y yo pensaba que tenía razón mientras corría desesperado hacia la calle en busca del tiempo perdido, y qué mejor que encontrar a Rita para pedirle que me acompañara, que voláramos juntos, que dejáramos atrás este mundo miserable y obsceno, con Braulio incluido, sí, tu querido Braulio que no es más que un idiota y que va a terminar tan podrido como uno de aquellos rufianes que te seguían el día que te conocí…
A toda velocidad y sin mucha lucidez salí a la calle y tan pronto sentí la bofetada del viento helado me froté los ojos y miré alrededor; aunque nadie en la calle Diez parecía reparar en mi presencia, yo me sentía en ese momento el centro del mundo: es lo que se siente en los grandes momentos, en los días en los que se sabe que algo va a suceder y se tiene una misión por cumplir. Avancé tras tomar la decisión de no volver atrás, crucé la avenida y di una postrer mirada a la casa donde había crecido; una imagen mental como un presentimiento me la reveló abatiéndose encima de mi madre, cayendo por el peso de su historia, de la fatalidad o simplemente como un símil de los sueños derrumbados de sus habitantes.
—No saldrás aún, no de esta manera —dijo una sombra que pasó junto a mí. Suspiré con odio y como para desmentir a mi insondable opositor emprendí nuevamente mi carrera a sabiendas de que la inseguridad infundida por ese espectro en mi camino había minado mi capacidad para seguir corriendo de la manera en que lo había planeado minutos antes. Una sencilla vacilación había destruido la firmeza que me acompañaba al salir de la casa y ahora solo quedaba la sombra de la duda que me nublaba la vista y el pensamiento. ¿Qué había salido a buscar? Una luz tenue iluminaba los banquitos de la plaza en la calle contigua al cementerio y entre la marea de gente que a esa hora de la tarde pasaba por allí camino a refugiarse en sus hogares, divisé una pareja que departía animada, «el vivo retrato de la complicidad», pensé cuando advertí un destello de sus ojos que brillaban con los últimos tonos rojizos del día.
Me acerqué a ellos de manera atropellada: aunque ya no contaba con la resolución que me había animado a salir de la casa, me acompañaba un extraño ímpetu, una ansiedad mezclada con la rabia que me producía saberme excluido, borrado totalmente de la vida de Rita y de aquella relación que yo no podía comprender de ninguna manera. A punto de llegar, y como para reafirmarme en mi denuedo, di algunos pasos fuertes y pesados, delante de ellos me planté con las manos en la cintura como reclamándoles por su ausencia, pero no recibí respuesta alguna. Más aún, ocurrió algo sumamente extraño: Rita y Braulio parecían estar en medio de una conversación en medio de la cual yo nada podía escuchar; en la evidencia de aquella conversación silente pude ver mi completo aislamiento: ellos movían los labios, reían a carcajadas, proferían exclamaciones, tal vez maldiciones, no lo sé porque no me enteraba de una sola palabra. Me incliné hacia ellos, fruncí el ceño y entrecerré los ojos ladeando la cabeza como hace la gente cuando procura captar algún lejano sonido, pero todo fue infructuoso; de inmediato blandí mis puños al aire, palmoteé y gemí, e incluso arranqué algunos de mis cabellos movido por la desesperación. Finalmente, intenté sacudir a los causantes de mi infortunio, como buscando alguna reacción de su parte, pero una fuerza inmensa, la misma fuerza responsable de aquel mutismo, me impidió llegar a ellos. No podía interferir en modo alguno y ellos tampoco podían verme; estaba perdido o muerto, la fatalidad me arrasaba irremediablemente y con mis últimas fuerzas rogué clemencia. Conservo un último recuerdo, un paisaje sin sentido, como los de los sueños, mientras sentía el duro asfalto y boqueaba como un pez en busca de aire. No sé cómo volví a casa ni lo que pasó en los días que siguieron, pero en mi lecho de enfermo noté la conmiseración con la que todos me miraban en sus visitas y supe que me había sido concedida la gracia de la misericordia porque hasta Rita vino y una vez más pude escuchar su armoniosa voz, esa voz por cuya ausencia había perdido la razón.
Por alguna razón estaba muriendo. Muriendo estamos todos, dirán algunos a quienes no les falta razón, pero en ese lecho olía a muerte, a desolación. Ese olor que invadió toda la casa me movió a tomar la decisión: ya estaba dicho, tenía que marcharme para siempre.
4
No tengo idea de cuánto tiempo pasé entre desvaríos, entregado a los cuidados de mi madre y soñando con una fuga cuya posibilidad de realización veía cada vez más lejana a causa de mis fuerzas perdidas en algún lugar a medio camino entre la inercia y la impotencia. En la mitad de una noche en la que me encontraba particularmente reflexivo, me di cuenta de que ya no era Rita y su indiferencia lo que me afectaba a tal punto de sentirme totalmente a la deriva. Era la certeza de que afuera la vida seguía sin mí, de que estaba perdiendo tiempo valioso e irrecuperable, de que algo en el exterior de aquella casa me reclamaba; dicho de otro modo, mi ansiedad ahora no tenía que ver con una mujer sino con el mundo, aunque bien pensado, me invadía un vacío similar en ambos casos: la desolación que había causado mi amor no correspondido por Rita me había hecho sentir marginado, rechazado, fuera de lugar. Mi deseo era más fuerte a medida que me alejaba de ella porque veía escapar la posibilidad, contemplada vagamente en un comienzo, de caminar con ella, de hacerla parte de mi vida. Me sentía igual aquella noche, cuando pensaba en la felicidad que me daría el hecho de largarme, de caminar en el espacio abierto de un mundo que hasta entonces solo había imaginado, de abandonar la horda del domicilio y perderme entre otros seres menos corrientes, menos vulgares.
Allá afuera esperaban miles de Ritas, tal vez sedientas de amor, en busca del calor que la pequeña infeliz me había negado, allí podría por fin conocer a los personajes de las historias de Braulio, siempre deambulando, siempre aventurándose, siempre vivos. Así me imaginaba el mundo exterior en aquellos días de insolente juventud en los que la quietud para mí significaba la muerte, así fui asaltado de repente y con violencia por el deseo de dejar el nido, ese nido que presagiaba desgracia y que representaba mis días más sombríos, tanto más desde la llegada del primer amor, el más punzante y doloroso por ser irrepetible, avasallador y furioso, pero sobre todo porque debido a la juventud e inexperiencia del ser que sufre, lo encuentra sin armas para la fragorosa batalla.
Sin embargo, tanto y tan mal planeé esa huida que imaginaba como mi venganza contra Rita, sus desaires y su enervante arrogancia, que pasado un tiempo que no me es posible determinar dada la situación en la que me hallaba, me encontré despidiéndome, pero porque era ella la que se iba. «Eso lo cambiaba todo», me dije. Ya no me iba a ser posible dejarla allí, siguiéndome con la vista mientras me marchaba altivo, sintiéndome por una vez superior, enrostrándole mi partida como un acto de dignidad tardía, tal vez el primero y el más satisfactorio que ejecutaría en mi vida, ya no. Incluso esa posibilidad me negaba en su infinita crueldad, hasta ese mínimo atisbo de orgullo me arrebataba ahora que se largaba y no sería ya testigo de mi salida triunfal al mundo.
La maldije mil veces mientras la contemplaba, lloré más de rabia que de tristeza y al final sucumbí ante la expresión de sus ojos, de los que también brotaron sendos lagrimones más por protocolo y solidaridad con mi llanto que por una tristeza real, al menos así me lo pareció entonces. Lo extraño es que yo parecía ser el único testigo de su partida: se fue a plena luz del día cuando mamá estaba trabajando, creo que ni siquiera tuvo la delicadeza de avisarle que se iba, a ella, que nunca puso objeciones, que soportó estoicamente su desprecio y su desfachatez, a ella le hacía este último desaire como para no perder la costumbre, dejándole los deberes de los que se había hecho cargo desde la huida digna de la señora Amalia y sin importarle demasiado quién se ocuparía de ellos a partir de ese momento.
—Iré al sur, pero tal vez nunca llegue al lugar que sueño —profirió, y por un momento volvió a parecer la niña huidiza que años antes escapaba de dos hombres con chaqueta de cuero. No obstante, y a pesar del tono suave de sus palabras y de la calma en la que parecía ir envuelta, allí se vislumbraba la fiera, incólume, inasible e impredecible en sus movimientos, de modo que cuando pensé que me iba a abrazar por vez primera, cuando vislumbré un gesto de compasión y de aprecio en su expresión un poco atolondrada, se recompuso y, siempre cambiante, intimidante y desconcertante como era, esbozó una sonrisa amarga, balbuceó nuevamente algo acerca de un lugar al que nunca iría y cruzo la puerta en dirección a la avenida principal sin equipaje alguno, sin nada en las manos, ningún objeto que pudiera dar fe de que había estado allí durante tanto tiempo.
Se fue como llegó. Lágrimas en sus ojos, lánguida expresión, me parece estarla viendo ahora. Se fue sin importar dónde, tal vez llegó al lugar de sus sueños, lo más seguro es que nunca llegó a ninguna parte. Quizá murió, a lo mejor está con Eva. Eva, Eva, fue allí donde empecé; posiblemente venga esta noche. Que no venga, no es extraño extrañarla y ahora quiero descansar, refugiarme en el mundo de los sueños, sin duda menos abyecto y hostil.
CAPÍTULO II
1
De todas las personas de la calle, a quien recuerdo con mayor claridad y quizá el único digno de recordar con algo de aprecio y gratitud es mi amigo Roberto. Conocí a Roberto una mañana muy temprano mientras deambulaba por algunos de los cafés de la zona más transitada del centro para conseguir algo de comer. Me ubicaba en la salida del café para pedir a los clientes o a los empleados, a quien apareciera primero, alguna migaja que hubiese quedado después del consumo en cualquiera de las mesas. Por alguna razón, mis esfuerzos al respecto de tan primitiva búsqueda de alimento eran infructuosos, por lo que pensaba que lo más probable era que muriese de inanición de un momento a otro.
—No sabes nada de la calle —la voz grave a mi espalda profirió la frase en un tono más amable que reprobatorio; sin embargo, yo, que ya llevaba varios días deambulando por la ciudad, intenté ir al rescate de mi orgullo herido.
—Métase en sus asuntos —le espeté sin mirarlo demasiado, girando solamente un poco la cabeza por encima del hombro.
—Si quieres convertirte en un pobre diablo, o si ya lo eres, es tu problema. Pero no mendigues, no soporto a la gente que lo hace.
Del tono amable de momentos antes, pasó a una displicencia absoluta, una indolencia tal que me desarmó por completo; sentí en la dureza de sus palabras el reflejo de mi situación, vi toda mi fragilidad volver y aplastarme contra el suelo, de manera que, aunque esta vez sí me giré para encararlo, fui incapaz de sostenerle la mirada.
—Vivo en la calle, esto es lo que soy ahora, ¿conoce alguna otra forma para conseguir algo de comer en mi situación? ¿Robar, tal vez? —alegué con una pretendida suficiencia, pero con un tono de voz que no me permitía ocultar la vergüenza que sentía en ese momento.
—El problema con los advenedizos —declaró esta vez en tono condescendiente —es que piensan que en la calle solo existen esas dos opciones. Es la amenaza de los que no tienen imaginación y tratan de intimidar con el consabido «acabo de salir de la cárcel y no quisiera volver a robar, deme dinero por las buenas». Simple y llana falta de imaginación, como ya le dije —había dejado de tutearme, al parecer estaba al límite de su tolerancia y mi actitud le exasperaba en demasía. Tenía razón, no tardé en descubrir que Roberto siempre la tenía.
Roberto, el vagabundo, el caminante, el observador y sabio, un ser que podía ser todo: fuerte como un roble parecía tener una extrema fragilidad en sus peores momentos; con una capacidad de no dormir nunca que expresaba sin jactarse de ello, vivía, sin embargo, en un sueño permanente. Extraordinariamente sociable en ocasiones, era en el fondo acaso el único ser más taciturno que yo. Fue mi gran amigo: aunque nunca parecía prestar atención a lo que yo tenía para decirle, me sorprendía a menudo escuchándolo iniciar sus observaciones con alguna cosa de la que yo le había hablado días atrás. Dudo de que hubiese leído algún libro en toda su vida, pero su sabiduría, forjada en una vida dura de calle, afloraba cada tanto para recordarme que estábamos en un mundo aparte en el que de nada servían las lecciones que en mi más tierna infancia me dieran las señoras que alfabetizaban a los niños del barrio, privados desde el principio y para siempre de la educación formal que se impartía en las escuelas.
Mi padre, ese loco suicida del que he hablado antes, nos dejó como su único legado un puñado de libros que había acumulado durante su errante vida de gitano. Era un comerciante con ínfulas de intelectual, de manera que emprendía largos viajes llevando consigo, además de las chucherías que vendía en las ferias de cualquier pueblo, libros que conseguía en algún trueque, o pagando alguna suma de dinero en época de vacas gordas. Ya sé que he dicho antes que no quería volver a hablar de él, pero la referencia viene al caso para explicar el origen de mi precaria educación; en ese sentido, más que el sujeto en cuestión, la importancia está en los libros, que no eran de uso exclusivo de Braulio y que yo también me había animado a leer alguna vez, más con el objetivo de entretenerme que deseoso de aprender algo. En todo caso, sea como fuere, ya he olvidado casi todo lo que decían aquellas hojas raídas y mohosas, de tal manera que en lo sucesivo encontré inoficioso el simple acto de gastar el tiempo y la vista, por no mencionar el dinero, en unas palabras tan fugaces como los encuentros que marcan una vida azarosa y errante.
Esas referencias a episodios tan antiguos siempre me hacen desviar del tema y no pretendo irme por las ramas: estaba hablando de Roberto, sí, el buen Roberto era un tipo extraño; era, por así decirlo, un vagabundo paranoico y no puedo evitar pensar en la dosis de vanidad que esta doble condición implica: sin tener nada en el mundo, vivía convencido de que había alguien agazapado a la espera de un descuido suyo para birlarle sus pertenencias, su honra o su vida. Sin embargo, ¿quién se tomaría la molestia de perseguir a un pobre diablo? ¿Quién se hubiese molestado en acorralarlo para arruinar su vida, ya de por sí desventurada? A lo sumo, pensaba yo, tendría alguna deuda por pagar, algún incordio causado tiempo atrás que hubiese irritado a alguien a tal punto de haber jurado vengarse. Pero de allí a establecer que el mundo conspiraba para su perdición, había una brecha profunda, solo atribuible al hecho de que tal vez se daba demasiada importancia. Pura vanidad, pensaba yo mientras analizaba su manera de relacionarse con ese ambiente hostil que nos rodeaba. En algo tenía razón Roberto: era razonable sentirse perseguido, pues los tiempos que corrían amenazaban a todos y la desaparición de gente como nosotros parecía dictada por los intereses de los castigadores para quienes resultaba más rentable disminuir la población que aumentar su nivel de vida. No obstante, su actitud prevenida siempre se me antojó excesiva, y algunos rasgos de su personalidad demasiado discordantes con el entorno al que pertenecía. Otros aspectos permanecieron simplemente fuera de mi alcance, totalmente desconocidos para mí; pese al nivel de confianza que alcanzamos, había un punto en el que se levantaba una barrera infranqueable que ni siquiera yo pude atravesar jamás.
Era terriblemente orgulloso (de ahí su negativa tajante a hacer algo parecido a mendigar, hubiera preferido morir de hambre, estoy seguro), detestaba mostrarse vulnerable y por ello expresaba la faceta más fiera de la que era capaz, aún en sus momentos de mayor fragilidad; tenía una coraza a prueba de todo y solamente yo, cuando me convertí en su amigo, pude ver, aun cuando fuera de reojo, la realidad detrás de la fortaleza, la inmensa soledad de la tortuga bajo su caparazón. Pese a esta última metáfora, que no resulta demasiado afortunada, Roberto no escondía la cabeza como yo, él estaba forjado de otro material. De hecho, creo que tampoco estaba solo: solía decirme que eran muchas las mujeres de su vida y que después de la muerte de sus padres había recibido como única herencia un rancho de lata y dos hermanos haraganes con quienes se veía obligado a compartirlo. A menudo, ya en medio de alguna borrachera, insistía en la idea de que sabía que alguien le hacía brujería y que esa era la causa de todas sus desgracias. Ya fuera paranoia o incapacidad para hacerse cargo de su propio destino, yo no lo juzgaba; sabía que una vez recuperada su sobriedad, seguiría con su vida de la manera en que pudiera, se las ingeniaría día tras día, con o sin brujas de por medio. Aun así, y sucumbiendo a la tentación de elucubrar sobre su situación, aunque ello implique, en abierta contradicción con lo que he manifestado antes, lanzar algunos juicios de valor sobre mi amigo, tiendo a pensar que todas sus ideas referidas a entidades sobrenaturales que procuraban arrebatarle el sosiego y sus inexistentes pertenencias, más que el fruto de la creencia en espantos y aparecidos, eran reflejos de su propia personalidad absorbente y centrada en sí misma. Siempre creí que el perseguidor obstinado, esa sombra, el enemigo agazapado listo para saltar sobre él en cualquier instante de infortunada negligencia podría ser su propia egolatría, una parte de sí mismo que desconocía y que temía que se rebelase, que sabotease su precaria existencia en el momento mismo de cerrar los ojos y disponerse a dormir. Roberto pretendía ser un perseguido, pero tal vez, en el fondo fuese también un perseguidor, uno muy cruel y despiadado, como suele suceder cuando este conoce a su presa más que a nadie, cuando no ignora sus debilidades y no se mide en agravios ni es detenido por el recato o la clemencia. En una palabra, como sucede cuando de hacerse daño a uno mismo se trata, una relación en la que no media un rastro de misericordia o simple consideración.
La ventaja de Roberto sobre mí en las condiciones que afrontábamos, además del alivio que suponía tener un techo, era que tenía ingenio. Su modus vivendi consistía en robar los alambrados de los extensos baldíos de las afueras de la ciudad para hacer figuritas que luego vendía a los transeúntes en el centro. Era algo muy elaborado, desde corazones hasta grandes guerreros, dependiendo del cliente y de la cantidad de alambre disponible en el momento.
—Deberías aprender y venir a acompañarme —me decía.
—No tengo destreza con las manos. En toda mi vida no aprendí más que a leer libros.
—Entonces por lo menos ayúdame a sacar el alambre, a traerlo y a venderlo. ¿No crees que es mejor que mendigar?
Tenía razón, Roberto siempre tenía razón. De esta manera, gracias tal vez al único golpe de suerte que creía tener en toda esta historia, logré hacer un poco más llevadera mi vida en la calle, aunque pagando un precio muy alto, como me fue revelado mucho tiempo después.
2
En mi opinión, la humanidad se podría dividir y clasificar en dos grandes grupos de personas: los caminantes y los que no lo son. Ser un caminante no se limita simplemente a caminar; es decir, cualquiera camina de un punto a otro sin detenerse a pensar demasiado: lo hacen los mensajeros, los oficinistas que van a diario de su casa a su trabajo, las amas de casa que caminan todo el día por la casa y hasta salen a comprar lo necesario para el hogar. Lo hacemos todos, salvo algunas excepciones.
Pero me refiero precisamente a los que no caminan de un punto fijo a otro, hablo exclusivamente de los que lo hacen sin un punto de partida y no tienen tampoco un lugar al cual dirigirse para detener su angustiosa búsqueda. El caminante camina sin rumbo, sometido a los caprichos de su destino, a los azares de la tumultuosa calle, inmune al tiempo y a las distancias. Se detiene de tanto en tanto para observar su reflejo en las vidrieras, en los escaparates y en las ventanas de los vehículos que pasan. Sin embargo, no se reconoce en el reflejo que observa sino en la desgracia que encuentra a su paso: una mujer que llora desconsolada en el banco de un parque porque su amante la ha dejado después de golpearla, un joven adicto que ha gastado todo su dinero y no encuentra ya la manera de saciar su ansiedad; un desconocido que ha sido asaltado por encontrarse en el lugar y el momento equivocado; un hombre que ha perdido a su familia o un anciano que se ha dado cuenta, tarde como siempre, de que en la encrucijada de su vida debió tomar aquel otro camino y no el que lo condujo hasta el momento presente. El caminante se reconoce y se identifica a sí mismo en la pérdida, en la desolación que provoca una situación común en la que los sueños de alguien han sido arrebatados de golpe.
Pero en ese deambular por el mundo, no busca el caminante tanto la identidad como su opuesto: el anonimato. Esa sensación de confundirse en la multitud, de ser uno con esa masa para no ser nadie en definitiva, eso es lo que da placer al caminante. Es igual si se es un pervertido, un borracho o un asesino, existe un no- lugar en el que su identidad se difumina y el sujeto, liberado de alma, de culpa y de nombre, se convierte en parte del paisaje. Soy la calle, soy parte de ella y no mucho más: mi historia y las particularidades que la definen, crímenes incluidos, quedan difuminadas detrás de un rostro que se torna borroso entre otros tantos millones que componen esa muchedumbre ruidosa, pero sin palabras para definirse a sí misma. “Condición de calle”, como la llaman algunos cuando se refieren a los desposeídos del mundo, a los vagabundos e indigentes. Soy la calle, es mi condición y entonces puedo decir que en esa condición nada le debo a una sociedad para la que soy invisible.
Y llegados a este punto, intento establecer la relación entre ese no ser y no estar que caracteriza a las almas errantes con el tema de la fugacidad del encuentro, que abordé vagamente en relación con el contenido de los libros. Ese es para mí un asunto de vital importancia que, sin embargo, no puedo explicar de una manera demasiado clara. Imagino a un motociclista, parado en el cruce cerca de la acera. Por alguna razón, camino demasiado aturdido como para darme cuenta de que estoy demasiado cerca de él, tropiezo y cuando me recompongo lo miro a los ojos: detrás de la visera del casco lo veo y reconozco esa expresión triste, los párpados caídos, las ojeras marcadas, las pestañas inmensas. Él me mira a su vez con horror, ambos estamos viendo a un fantasma, al mirar el pasado a la cara uno no puede sino aterrarse.
De un momento a otro, se escucha la bocina de los otros vehículos detrás, la luz roja ha cambiado y el motociclista emprende la huida, ese cuerpo que segundos antes estuvo al alcance de mi mano, ese ser humano que reconocí con extraña lucidez en medio de mi permanente aturdimiento, se encuentra ahora en algún punto del universo al que no tengo acceso, no hay forma de ser parte de su existencia ahora que se ha ido a toda velocidad y que es solo un punto que se va volviendo más y más pequeño hasta desaparecer. Da igual que se encuentre en la siguiente esquina, en el otro extremo del globo terráqueo o en la siguiente dimensión, ya no lo veré más, su presencia fue solo una ilusión y nunca sabré lo que ha sido la mía para él. Puede que nunca hubiera existido; de hecho, bastaría una pequeña variación en el orden de los acontecimientos que nos hicieron coincidir en ese preciso momento y lugar para que no existiese en absoluto: un retraso a causa del tráfico, un olvido de las llaves de la moto que le hubiera obligado a volver a buscarlas, una llamada de su novia para decirle que ya no se encontrarían, un desperfecto en el destino causado por el descuido de quien maneja los hilos y jamás me hubiese cruzado al motociclista con los ojos de mi padre en el semáforo. Jamás.