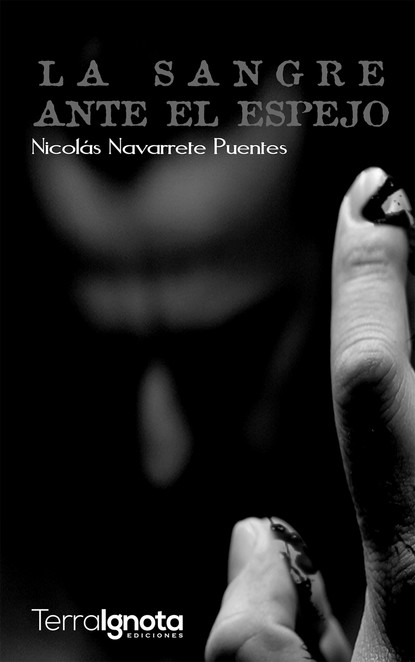- -
- 100%
- +
Mi padre, por cierto, (y es la tercera vez que lo menciono en este relato sin querer) era un caminante en el sentido estricto que he descrito. Imaginó un mundo sin fronteras, una vida sin responsabilidades. No obstante, algo sucedió en el camino que torció momentáneamente su actitud frente a la vida y se quiso establecer. Nunca supe muy bien por qué (ya he dicho que en casa poco se hablaba en general, mucho menos de ese asunto en concreto), pero intentó llevar lo que se dice una vida normal y corriente, lejos de las carreteras y los bares, centrada en su familia y en la búsqueda de sustento por los medios más ortodoxos posibles. A partir de allí, todo en su vida se le antojó mediocre: el trabajo de conserje en las oficinas del Estado, el sexo de habitación, las visitas a casa de alguno de sus familiares, sus compañeros y amigos, todo lo asfixiaba como un terrible gas venenoso que alguien había esparcido en el ambiente. Se fue volviendo cada vez más melancólico y sus energías ya no le alcanzaban ni para leer sus amados libros en los ratos de ocio, en la casa siempre estaba de mal humor y al menor descuido de mi madre se largaba para no sé dónde. Ni siquiera volvía borracho, supongo que solo salía a caminar, a recordar que era un caminante para no oxidarse del todo. Un día, como ya lo dije antes, reemprendió el camino, pero al parecer, nada volvió a ser igual para él. El episodio de la venta de las cosas, la compra del arma y el suicidio no lo inventé y no puede ser mentira, salió incluso en los diarios. Y la veracidad de lo que sale en los diarios es irrebatible, ¿no es cierto?
Dejo a mi padre en paz una vez más y vuelvo a ese que, a mi parecer, se convertía en su sustituto ahora que, por voluntad propia, había perdido a todos los demás integrantes de mi núcleo familiar: Roberto.
Ya convertido en confidente, tutor, benefactor y amigo, Roberto optaba por escuchar mucho y hablar poco. Estaba en su personalidad, en su esencia, a menudo interrumpía alguna conversación con una frase tajante que dejaba en claro que no hablaría de sí mismo más de la cuenta, en caso de notar que la charla se dirigiese hacia allí. Yo no ponía objeciones, al fin y al cabo, era la única persona que de alguna manera me había tendido la mano, la única en quien confiaba y con la que menos me convenía discutir por la razón que fuera.
Había pasado ya mucho tiempo desde nuestro primer encuentro en la zona de los cafés y pese a mostrase taciturno e indiferente la mayor parte de los días, Roberto, el eterno perseguido, me pasaba a buscar a un pequeño parque con dos bancos, en uno de los cuales acostumbraba tumbarme para descansar mientras llegaba el alba. Sin más abrigo que una cobija raída suministrada por el mismo Roberto, que en el día dejaba bajo los escombros de una construcción cercana, trataba de dormir mientras imaginaba a Rita y Braulio en el otro banco, repasando una y otra vez en mi cabeza la imagen que había presenciado (¿o soñado?) en los momentos previos a mi larga convalecencia.
Mi memoria, como la de todo el mundo, no es en absoluto confiable: a menudo confunde las fechas, el orden cronológico de los acontecimientos o mezcla algo de ficción con la abyecta realidad de aquellos años. Sin embargo, así es como lo recuerdo y no dispongo de otro mecanismo para referir los hechos que aquí consigno. Sucede que las circunstancias me atropellaron de repente y debo escribir para intentar aclarar un poco mi mente en esta habitación en la que me encuentro confinado. Debo mantenerme ocupado para no enloquecer y para evitar la presencia de Eva, cuyo recuerdo flota sobre mi cabeza con mayor intensidad que antes.
En fin, pasado un tiempo que pudieron ser días, meses o años, seguíamos recorriendo las calles de la ciudad vendiendo figuritas de alambre, y con el objetivo de generar un ingreso extra yo había adquirido hojas de papel y lápices y había comenzado a ofrecer también pequeñas reflexiones en prosa (a duras penas puedo escribir, no se me ocurre cómo podría hacer un verso) de mi puño y letra a las parejas, a los estudiantes y a todo aquel que pudiera parecer interesado en leer algo parecido a un aforismo. Generalmente, el esfuerzo que me suponía crear alguna sentencia coherente, no se correspondía con el beneficio obtenido: eran pocas las personas que accedían a dar una miserable moneda a cambio de un pedazo sucio de papel que yo había garabateado con temas que han sido siempre de tan poco interés para la gente del común. «La gente vive para comer, para pagar recibos, para los afanes del diario vivir, nadie se preocupa por cuestiones como la fugacidad del encuentro o los infortunios de la soledad, no les queda tiempo para eso, y aunque lo tuvieran, lo malgastarían bebiendo, comentando tonterías o haraganeando por ahí, como lo haríamos nosotros en su lugar», me decía Roberto ante mi frustración por no poder encontrar un público que recompensara mi ingenio y me diera un poco de reconocimiento por mis palabras.
La verdad era que empezaba a hartarme de todo, de las calles y de la gente, de la imposibilidad de ser comprendido. Había salido de mi casa con el objetivo de ser protagonista de mi propia vida y me había encontrado con que, en la calle, más que en ningún otro lugar, nadie es protagonista de nada, salvo de su propio hastío. Éramos autómatas, sí, también Roberto, y los vendedores que gritaban a voz en cuello promocionando sus inútiles mercancías, y los niños que mendigaban, y los rufianes de esquina que cada vez encontraban maneras más violentas para hacerse sentir. Toda la calle estaba podrida y me empezaba a deprimir profundamente; además daba la casualidad de que el ejercicio de la escritura me empezaba a poner cada vez más melancólico.
Fue así como llegamos a frecuentar con mayor asiduidad los bajos fondos, los bares de mala muerte; fue así como llegaron las drogas, las trifulcas y los encuentros inesperados. Fue así como sentencié mi suerte, descendiendo en el abismo tanto como pude hasta llegar aquí, al lugar sin nombre, sin día y sin noche desde donde mi postración está al mando y dicta las palabras que plasmo con dificultad en las amarillentas hojas, tan gastadas como los recuerdos que pretendo poner en ellas.
3
Las noches de la ciudad están llenas de sombras, en cada esquina toman formas aterradoras y amenazantes que extrañamente y en contra de toda lógica, en vez de repeler, atraen a seres como yo.
A Roberto, en cambio, no lo entusiasmaba demasiado la idea de convertirse en un asiduo del bajo mundo. Ya había tenido suficiente de todo aquello en una época lejana, según me decía, y numerosas experiencias desagradables entre las cuales destacaba una en particular que, reservado como era, se negaba a describirme, lo habían alejado de todo aquel barullo. Por lo demás, él no era lo que llaman una persona sin techo, tenía ese rancho de lata que me había señalado como única herencia de sus padres muertos y se mostraba poco dispuesto a abandonar la comodidad de aquel sitio, por precario que fuese, para pasar sus noches en un antro de mala muerte. Nunca conocí aquel sitio, una “covacha pútrida”, para citar las palabras que utilizó en más de una ocasión Roberto para referirse a su morada; por otra parte, creo que a quien no conociera la forma de ser de mi amigo y la paranoia que le carcomía la existencia, le hubiese parecido extraño este aspecto de nuestra relación. Incluso a mí me lo pareció en un primer momento, pero no insistí demasiado, temeroso como era de que Roberto me confundiese con ese perseguidor invisible cuya sombra sentía a escasos metros y me abandonase a mi suerte.
Con relación a este último aspecto, al del temor que me producía irritar a Roberto, lo más terrible fue darme cuenta de que me invadía el mayor de los miedos: el miedo a la desaprobación de los otros, y más exactamente a su ausencia; poco a poco me iba convirtiendo en un ser dependiente, con un gregarismo exagerado, mi mente operaba exactamente del modo contrario a cómo imaginé que sería al abandonar la casa materna, me sentía desprotegido, incapaz de valerme por mí mismo en ese mundo hostil que había encontrado. Esperaba convertirme en un hombre más fuerte pero la verdad es que no había dejado de ser un chiquillo asustadizo, invadido por el temor a la soledad.
Fuera por compasión, por solidaridad o por aprecio verdadero, Roberto, contra todo pronóstico, cumplía en ocasiones con su papel de acompañante a los tugurios que yo me empeñaba en frecuentar. Era, por así decirlo, su aporte a nuestra amistad o por lo menos así lo entendía yo. Sentado en silencio, observándolo todo a su alrededor con aire de quien ya está de vuelta de todos esos asuntos, era evidente que su estado de ánimo contrastaba con mi euforia en aquellos momentos. Con una actitud que reflejaba mi ansiedad y mi descontento con el mundo, yo me solazaba confundiéndome con aquellos truhanes en mesas atiborradas de cocaína; me sentía rey allí donde era la abyección la que reinaba, le sonreía a las putas que pasaban en busca de su dosis y de sus clientes, escuchaba la música retumbar dentro de mí con fuerza, una fuerza que en mi vida jamás sentiría por fuera de aquel ambiente sórdido. ¿Qué había, pues, para mí tras la frontera del bajo mundo? Nada, pensaba. Aquellas eran las sensaciones más fuertes y placenteras que nunca llegaría a sentir y sin embargo me sabía cayendo a un oscuro abismo del cual nadie sale con vida, llegaría, tarde o temprano, a ese punto de no retorno, con los ojos inyectados en sangre, la nariz hecha añicos, los sentidos embotados y los nervios destrozados.
Roberto mantenía en todo momento la compostura. Supongo que, acostumbrado como estaba a las privaciones, no encontraba placer alguno en los excesos a los que yo me entregaba. Sospecho que sucede lo mismo que con esas almas martirizadas que terminan por sustraerse a todos los placeres del mundo porque creen que no los merecen. Quizá era así, aunque tal vez en verdad su postura conservadora se debía a esa experiencia no relatada que le puso sobre aviso alguna vez. Además, estaba el asunto de la paranoia: esta se exacerbó en esa época a tal punto que literalmente le detenía, le impedía moverse. Era eso o tal vez con ella excusaba el hecho de no querer entrar a algunos sitios. «Conozco a aquel tipo, era miembro de una pandilla que me atacó», «esa mujer dejó en la calle a un conocido mío hace años», «esos de allá nos están mirando con cara de pocos amigos, vámonos»; cosas de ese tipo eran las que decía para negarse a acompañarme en ese viaje a la perdición. No lo culpo. Tampoco lo juzgo por haberme abandonado allí antes de esa oscura noche en que las cosas se pusieron feas, ni por salir de mi vida por la puerta mientras el crimen entraba por la ventana. No es su culpa, en absoluto.
En su favor habría que agregar que los tunantes asiduos de los antros a los que me aficioné no eran del todo indiferentes a su nombre o a su presencia. Ciertamente, era como si el silencio se acentuase en cuanto Roberto se acercaba a alguna de sus mesas. En un principio no pude establecer si era temor, respeto o reverencia lo que infundía, pero se trataba de una fuerza similar a la que me atrajo en ese hombre curtido, sombrío y reservado que se había convertido en mi protector. Muchos por las calles cuchicheaban en cuanto pasábamos, otros evadían su presencia cambiándose a la acera de enfrente en cuanto nos veían. Debo decir que jamás tuve esa sensación cuando recorría en solitario esos mismos lugares, no: decididamente era él quien provocaba tal efecto entre la mayoría de las personas de los bajos fondos, cosa por demás extraña teniendo en cuenta que yo podía reconocer en Roberto (en la parte que conocía de él) un carácter fuerte, pero de ninguna manera agresividad o sevicia. ¿Cuál era el secreto que ocultaba? ¿Qué contenía esa parte de su ser y de su historia que me estaba vedada, aquella por la cual no me atrevía siquiera a preguntar?
Alguna vez, en una noche cuya oscuridad apenas puedo distinguir detrás de los vapores azules del alcohol que formaban una espesa bruma, traté de indagar al respecto. Roberto ya había comenzado a alejarse y a acompañarme cada vez menos, de manera que me sentí libre para confrontar versiones acerca de lo poco que me había desvelado de su intimidad. La covacha, los hermanos, la brujería. La razón por la que no se sentía cómodo en aquellos lugares y sobre todo la reciprocidad en ese sentimiento, que se notaba en cuanto asomaba las narices.
—No creas nada de lo que te dice —murmuró un borracho que ni siquiera formaba parte de la conversación, o eso creo recordar—, ¿conoces su casa?
—No creo que nadie la conozca, pero tiene que ser real porque todas las noches se larga para allá. Además, ¿por qué iba a mentir sobre eso?
—Casa tiene, eso es seguro. Tal vez sean varias —dijo otro sonriendo por entre una voluta de humo que expulsó de manera acompasada mientras hablaba.
—¿Varias? No creo —aclaré con pretendida suficiencia—, vive en la miseria, como todos nosotros. Lo que tiene lo ha heredado y lo comparte con sus hermanos. Es absurdo —concluí y sonreí también ante la idea de que mi compañero fuese un potentado con negocios de finca raíz.
—Mira tú, el condenado tiene hermanos —terció otro empinando una botella—, ya se puede esperar cualquier cosa del tipo.
—¡Mierda! —dijo el borracho que había hablado primero alejándose de la mesa de la misma manera en la que había llegado— no debe ser más que mierda, un cuento que te ha contado, igual que lo de la brujería.
Miré a los dos que quedaban, esos tunantes sin identidad que componían el cuadro que tenía enfrente y el grupo que había formado el azar una noche cualquiera alrededor de una mesa de madera rayada y rota. Ninguno parecía tener demasiadas ganas de continuar con la conversación y tan solo el fumador cuyos dientes solo se podían adivinar detrás de las gruesas columnas que exhalaba, exclamó como tratando de dar la conversación por terminada:
—Roberto dice muchas cosas.
El otro asintió y ante mi mirada suplicante desvió la suya, girando también su cuerpo en la silla que ocupaba hasta quedar casi de espaldas a la mesa, su rostro fuera de mi campo visual. No sería posible averiguar mucho más y no hubo, en lo sucesivo, oportunidades para hacerlo. Con el viento procedente de la puerta, llegaron a mis oídos las palabras, pronunciadas como para sí, de mi esquivo compañero de ocasión y de desventura.
—Cosas de las que es mejor no hablar.
4
—¿Has tenido esa sensación? ¿Has vivido angustiado con la idea de que has hecho algo totalmente ruin y no logras recordar qué es?
La respuesta era obvia. Sin embargo, me tomé mi tiempo antes de decir algo. Tumbados en el baldío que habíamos pasado la mañana desalambrando, soportábamos el sol canicular que nos anunciaba la llegada del mediodía. Roberto soltó la pregunta de la nada, justo en el momento en el que yo trataba de recordar escenas desaparecidas de la noche anterior, recuerdos que se habían sumido en una penumbra absoluta después de un instante en el que me parecía comenzar a sangrar por la nariz.
—Es la historia de mi vida, bro. Parece que leyeras los pensamientos.
—Suerte con eso. Es un callejón sin salida, el principio del fin —respondió—. Llega un punto luego del cual ya no se vuelve.
Se levantó, recogió el alambre y lo metió como pudo en la inmensa maleta que cargaba para esos menesteres. Se sacudió un poco el pasto, se frotó los ojos y me miró con cierto pesar, justo antes de proferir una sentencia que se había demorado mucho en pronunciar.
—Por allá no vuelvo, bro. Si quieres seguir en las andadas tendrás que arreglártelas solo.
Y empezó a caminar lentamente, mientras yo asistía resignado y desde el suelo a una despedida más. “Esa es la vida —me dije—: personas que nos esquivan o desaparecen, al fin y al cabo, nada permanece. La casualidad puede unir a las personas, pero la fatalidad tiende a separarlas, el caminante siempre está solo”.
Recuerdo perfectamente ese día, puedo recordar otros mejores o peores, pero no puedo establecer con certeza cuál fue el momento exacto en que mi vida tomó el rumbo definitivo. Escribo un par de notas en fracciones de hojas viejas, trato de forzar mi memoria imperfecta y no logro escuchar el aviso, la advertencia perfectamente clara y audible de que todo se estaba yendo al traste. Solo hubo indicios, pequeños aguijones apenas perceptibles que me indicaban que algo estaba muy mal en todo aquello, pero siempre me pareció que podía, con voluntad y algo de suerte, recuperar mi vida, si es que alguna vez supe qué era lo que ansiaba recuperar. Si hay un punto de no retorno, nunca lo viste, ni lo verás con alguna claridad por mucho que lo intentes. Jamás.
Caminé como nunca antes, caminé durante horas, tal vez pasaron días, tal vez semanas. Caminé hasta quedar extenuado, perdiéndome en callejones sombríos, reencontrando por momentos la luz que brindan las avenidas anchas a plena luz del día, vagando por sitios que ni siquiera recuerdo, pensando y lamentando algo a lo que no podía siquiera darle forma, rumiando la desazón de saber que a partir de allí tendría que asumir todo el peso de mi existencia, de una vez por todas. Tenía que decidir, y esa certeza de haber llegado a una encrucijada importante triplicaba mi ansiedad, ya suficientemente extendida por todo mi cuerpo como un cáncer. Volver a la casa, regresar a los suburbios, detenerme, morir. Es cierto que también me quedaba la opción de convertirme en una persona respetable y de bien, pero era una posibilidad que no contemplaba ni de lejos. Eso implicaba ser como ellos: arrogantes oficinistas que pasaban la vida esperando una jubilación, sometidos a la indignidad del transporte público, atorados en el tráfico, pasando la mayor parte de su tiempo entre cuatro paredes, a merced de la tiranía de un jefe desagradable que les hacía sentir como un favor el hecho de mantenerles allí y pagarles una miseria.
Igual sucede con el obrero, el mesero, la cocinera, las vendedoras, las enfermeras. Es lo mismo con cada asalariado que lucha para no perder su casa, ¿son mucho mejores que nosotros, los crápulas de nuestro tiempo? Lo dudo: carecen de todo, a decir verdad. Llevan una espada pendiendo sobre sus cabezas y ni siquiera son del todo conscientes de ello: un instante, una mala jugada del destino, una decisión desafortunada y todo termina: sus tardes de ocio con televisión, sus noches de cine una vez al mes, sus escapadas a la taberna para olvidar por un rato quiénes son, el centro comercial con sus hijos malcriados, el carro, la casa, todo terminaría el día que al todopoderoso señor para el que trabajan le diera la gana. Y sin embargo, viven vanagloriándose de sus pequeños placeres, de victorias pírricas como salir a tiempo de casa para no quedar atrapado en el tráfico o ser el primero en la fila para almorzar. Me fijo en ellos, los observo y son todos iguales, ¿se han fijado en su forma de caminar, de hablar, de sonreír? Hay un tufillo a supremacía, una falsa ilusión que, no obstante, les permite sentirse superiores al resto; miran por encima del hombro a personas como yo, les damos asco.
Cierta vez, uno de ellos, que se encontraba por casualidad en una parada de autobús en la que yo me había pasado a fijarme en un anuncio de refrescos en el que una mujer vestida de blanco me parecía extrañamente familiar, me preguntó qué placer encontraba yo en mi situación, me miró con sorna, con la insolencia de quien cree saberlo todo de la vida y me espetó, antes de subirse en un autobús cochino y atestado, que yo aún era joven, que dejara mi pereza y mi comodidad y me pusiera a trabajar. Se subió demasiado rápido a su transporte como para alcanzar a escuchar el insulto que proferí.
Esta gente vive en una cárcel peor que la mía, me dije. Al menos yo no soy preso más que de las necesidades vitales, pero sobre todo de los caprichos de mi propia voluntad. Ellos, en cambio, tienen un sistema alrededor que los oprime por todos lados. Una maquinaria meticulosamente aceitada por los dueños de todo para que produzcan sin chistar, para que el miedo los mantenga dóciles, para que se sientan privilegiados por tener lo que tienen y por hacer lo que hacen. Por ser lo que son: tristes pero orgullosos monigotes.
Eso era lo que pensaba entonces. Ahora que he pasado por una prisión no solo del alma sino también del cuerpo, un manicomio y esta habitación sombría en la que me siento más cautivo que en las dos anteriores, ya no sé qué pensar. Mi situación no es clara: sobrevivo apenas al aire plomizo del lugar rebuscando las fuerzas para reunir las imágenes, para atesorar fotografías mentales de aquel tiempo y ponerlas en palabras que me ayuden a entender las razones de mi situación.
Hago referencia al tiempo, pero la verdad es que todo esto que narro bien pudo haber sucedido ayer, hoy mismo si se me permite la exageración. Lo que pasa es que hace mucho tengo la impresión, solo justificada por la velocidad de los acontecimientos, de que mis recuerdos parecen formar parte de otra vida o ser residuos de acontecimientos de un pasado remoto y a menudo me encuentro con que no es así: con que he sido yo, y no otro, quien ha llevado esta vida licenciosa hasta el extremo. Cuesta creer cuánto me he envilecido en el proceso, cuánta deshonra y desventura he llevado a la existencia de los seres próximos; es difícil aceptar que esto soy yo, sin concesiones, sin atenuantes para la pena que me atormenta.
Me ha encontrado Eva, por fin. Comenzó como una sombra que se me presentaba en el duermevela y me dejaba inmóvil y sin alientos para levantarme, al tiempo que me impedía caer en un sueño profundo y reparador. Las noches largas han tenido su nombre desde que por fin esa sombra se fue revelando para dar paso a la nítida figura primero de su rostro y después de esos contornos que yo recordaba: figura menuda y sin embargo plena de voluptuosidad, caderas anchas, muslos firmes y senos que invitaban al placer. Blanca como la nieve, poseía ese encanto al caminar propio de las mulatas, el sabor de las mujeres en Río de Janeiro, en Ipanema o en cualquiera de esos lugares cuyas playas nunca conoceré, como no conocí realmente el cuerpo de Eva, no llegué a ver la verdad de sus ojos ni descifré el misterio de su sonrisa. Apenas bordeé su insondable abismo una noche en que la fatalidad se ensañó conmigo y me llevó hasta ella para después despojarme de su compañía con sevicia, así sin más, como una sentencia inapelable del juez de los destinos cruzados. Al parecer, hay algo oculto detrás de cada una de las escenas de esta vida, algo que el autor se niega a revelarnos detrás de la trama, el mecanismo oculto por el cual funcionan todas las cosas.
—Has envejecido —me dice Eva, y pienso que es apenas normal por la falta de sueño, por la fatiga y el encierro. Sin embargo, desde aquel tiempo que relato tengo la sensación de que he estado envejeciendo a un ritmo vertiginoso y a veces me parece que solo yo lo hago. Todo alrededor se mantiene estático cuando lo recuerdo, pero yo me siento marchitar aceleradamente. Cada noche tenía el mismo panorama ante mí, tal como ahora. Así como esta habitación sin ventanas se repite en mi realidad actual, en aquellas noches se reiteraban ante mis ojos las imágenes del lumpen: los mismos borrachos infelices que contra toda lógica (¿de qué vivían? ¿Por qué no enfermaban de tanto vicio y malvivir?) acudían con asiduidad religiosa, las prostitutas que enfundadas en ropitas miserables se lanzaban a ofrecer sus servicios por igual a los autos lujosos, a los jóvenes en bicicleta y a los desarrapados de a pie, la luz tenue del lupanar, las patrullas de policía cuya presencia en esa zona solamente reafirmaba su complicidad con los crímenes que allí se cometían, las mesas de madera, los vicios que pululaban por doquier, la desolación de unos y otros que se curaba a punta de ron, yerba y cocaína, los cuchillos, los heridos, cada noche el mismo olor a muerte, todo igual, incluido yo, por supuesto.
No es difícil adivinar el camino que tomé ante la encrucijada que se me presentó aquel día en que mi amigo decidió dejarme. Si buscan las razones de mi regreso al bajo mundo, no se molesten: no las he encontrado yo y creo que nadie las encontrará jamás. ¿Destino? ¿Obstinación? ¿Estupidez? Pueden ser todas, pero qué más da. Son solo palabras. Resuenan en medio del silencio de esta noche oscura pero su significado se me escapa, no podría llegar a decir que en una de ellas se encuentra la explicación a lo que sucedió, sería demasiado simple y esta historia no es simple en absoluto. Desentrañar el sentido detrás de lo que narro no es algo que esté a mi alcance, al menos no por ahora.