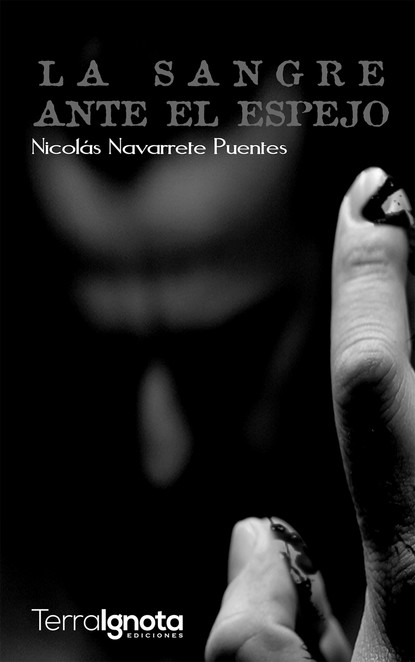- -
- 100%
- +
5
A fuerza de aprender a apañármelas sin Roberto, muchas cosas se modificaron en mi cotidianidad y en mi comportamiento, claro está. Sin el ingreso que representaban para nosotros las figuritas de alambre, estaba obligado a encontrar una fuente de financiación, y estaba visto que con la escritura de los papelitos no iba a llegar a ninguna parte.
Fue así como empecé con las “vueltas”, pequeños mandados para los pillastres que pasaron a constituir mi círculo cercano. Al principio eran cosas sencillas como recados, vigilancia de las calles, alertar si venía la policía, nada muy complicado ni comprometedor. Después me fueron asignadas, principalmente por los dueños o los dependientes de los bares, labores como sacar a los borrachos, revisar si estaban entrando licor a hurtadillas, ayudar a cargar los pedidos y vigilar a los tipos sospechosos que entraban o salían. Un día, de la nada, me entregaron una maleta y me dijeron que ganaría un porcentaje sobre la venta de la mercancía. Supe entonces dos cosas: que me había ganado su confianza y que el asunto comenzaba a salírseme de las manos; no había vuelta atrás ahora que había entrado al oscuro negocio del tráfico de drogas, era un delincuente igual que ellos, no era diferente a los tunantes que corrían un día detrás de Rita enfundados en sus chaquetas de cuero, retratos de todos aquellos adictos a la noche que me ofrecían la solución a mis problemas de dinero a cambio de mi alma y de quién sabe qué más.
Sentí mis alas cortadas. Ya ni siquiera tenía ganas de caminar; sentí, como mi padre mucho tiempo antes, que el camino había terminado para mí. Sin embargo, y tal vez por la sencilla pero poderosa razón de que no quería ser igual a él en nada, no conseguí un arma para suicidarme, de todas maneras, pensaba, en ese mundo hostil terminaría muerto tarde o temprano. Con esa idea en mente, reanudé mis esfuerzos por caer cada vez más bajo.
En las noches dejaba la maleta al cuidado del dueño de El Solar, el bar en el que la había recibido. No era el peor de la zona, pero tampoco era particularmente agradable, como es de suponer. Tomaba de la maleta las bolsas llenas de droga que me cabían en los bolsillos del pantalón y recorría la zona, entrando a los bares de cuando en cuando para relacionarme con los clientes y así poder vender la mercancía. A decir verdad, no se me daba mal. Para haber sido un solitario taciturno toda la vida, me defendía muy bien en el arte de entablar conversaciones con desconocidos; también es cierto que a muchos ya los conocía de vista, de tanto tiempo que llevaba errando por el sector, y conocer a los tenderos y a las prostitutas, anfitriones de todo establecimiento ubicado en la zona, me facilitaba bastante el trabajo.
De día, con los ingresos que ya me permitían solventar de mejor manera las cuestiones de vestuario, aseo personal y alimentación, alquilaba un cuarto por horas en una miserable casa del centro. Como ya no tenía ánimos para retomar mis paseos diurnos de antes, dormía un rato, me bañaba, me vestía y salía a buscar en qué entretenerme mientras llegaba una nueva noche. A falta de la indumentaria que me proporcionaba Roberto durante el tiempo que duró nuestra amistad, prendas suyas que me traía cada tanto y me dejaba por el tiempo suficiente para que la inmundicia se adueñara de ellas, momento en el cual me las pedía para lavarlas y traérmelas después, ahora podía comprar ropa usada en algunos almacenes de la zona comercial; también, cuando lo deseaba, iba a alguno de los comedores de paso, en los que no estaba registrado, para dar cuenta, con complicidad de algunos funcionarios, de las raciones que hubiese dejado algún inapetente comensal. Así, sobrevivía. No es una vida que se pudiera llamar digna, pero hacía lo que podía para evitar caer en el abandono total respecto a mi persona.
Una noche en El Solar me encontré con una afluencia completa, una verdadera multitud que me sorprendió por el hecho de que era lunes, pero también porque flotaba en el aire cierta excitación, como la que se experimenta ante la inminente aproximación de un gran acontecimiento. No era una fiesta patria, no estábamos en vísperas de la Navidad ni nada por el estilo, pero los ánimos estaban exacerbados, una electricidad estimulante se apoderaba del ambiente y a medida que la noche iba avanzando, las voces subían y los ojos expresaban toda la exaltación de que era presa la muchedumbre.
He mencionado que era lunes, pero no estoy seguro de que mi memoria no me falle también en ese aspecto. Sin embargo, de una cosa estoy seguro: no era un viernes ni un sábado. Hay un particular sonido del viento, un olor especial, un murmullo diferente en las noches de viernes y de sábado. Es como si los cuerpos, prisioneros durante cinco días de sus miserias, quisieran escapar a toda velocidad por el simple hecho de que el calendario marca un día específico. Es una cosa de lo más extraña porque para mí todos los días son iguales; puedo estar diciendo una perogrullada, ya que se da por supuesta mi afirmación por el simple hecho de que en la vida jamás he trabajado formalmente, pero lo interesante del caso radica en el hecho de que, aún siendo todos los días iguales para la gente como yo, no ocurre lo mismo con las noches: en el color específico de una noche puedes saber si es un deprimente domingo o un viernes que coincidió con el día de paga aún si no tienes un calendario a la mano o si has estado dormido mucho tiempo como para saber en qué día te has despertado. Con la observación basta, los sentidos lo perciben y siguen la corriente a la horda que llega en tropel a los bares, sedientos del remedio para su anodina rutina. De manera que, en ese aspecto, tampoco era yo muy distinto a los oficinistas que tanto desprecio me mostraban: yo también aborrecía los lunes y ansiaba la llegada del fin de semana.
Convengamos pues, que era una noche entre semana cuando un sujeto al que llamaban Billy me llamó a su mesa y me pidió amablemente que lo aprovisionara: sería una noche larga y la costumbre dicta que los clientes frecuentes no se conforman con menos de tres bolsas en circunstancias tales. Con los ojos a punto de salirse de sus órbitas, pidió a la camarera una cerveza para mí y me invitó a sentarme. Lo hice mirando de reojo a la camarera que me lanzó una mirada cuyo significado no pude descifrar; a la luz de los acontecimientos posteriores, hoy tiendo a pensar que era una especie de advertencia a la que hice caso omiso.
Pese a que todos los rostros de la noche me eran familiares, procuraba no entablar conversación con ninguno de los aplicados clientes de los bares. Había escuchado historias mientras me movía de aquí para allá entre la concurrencia y aunque no me sorprendió la sordidez de las vidas de quienes allí iban a parar, tuve la precaución de no indagar más de la cuenta, en parte por temor a ser confundido con alguna especie de infiltrado que estuviese allí para averiguar secretos u obtener confesiones de crímenes sin resolver, en parte porque estaba harto y nada me interesaba; allá cada quien con sus vidas, sus fechorías y sus penas, yo tenía suficiente con mis intentos por sobrevivir en medio de toda aquella escoria.
Un hombre mata accidentalmente a su amante al asfixiarla durante un heterodoxo acto sexual y luego, ante la persecución de la familia de la occisa, se convierte en asesino en serie para no dejar rastro del hecho y salvaguardar a su familia de la posible venganza; un joven empleado de un banco busca durante años la manera de acceder a la caja fuerte con la complicidad de varios colegas, solo para descubrir en el último momento que era víctima de una trampa orquestada por el dueño, que necesitaba con urgencia un auto-robo y un culpable; un ama de casa se alcoholiza hasta tal punto que sus hijos mueren por su indolencia y su marido se suicida enfrente de ella para aleccionarle; otro marido, un mujeriego y maltratador, estudia con sus amantes creativas y novedosas maneras de atormentar a su familia. Todo el mundo tiene su historia, ¿qué más da? Al final del día, todos nos confundimos, nos convertimos en una parte del todo y disfrutamos del anonimato durante una noche o dos, o hacemos de esta dinámica un modo de vida y entonces no abandonamos jamás estas cuatro paredes sucias y rotas.
Yo debía ocuparme de vender la mercancía; una vez a la semana el líder de los jíbaros de la zona me pedía cuentas, me daba mi porcentaje y me invitaba a beber para premiar mi efectividad. Billy era para mí una historia más, tal como lo puede ser un personaje de un libro de cuentos: si el relato no ha sido memorable, pasas al siguiente sin más, no lo vuelves a ver y no lo extrañas, no piensas en la suerte que ha corrido su protagonista después de los hechos que allí se han narrado. Todos eran iguales, sombras en medio de la noche que no existían más que durante el segundo en el que se efectuaba la transacción comercial. Todos a lo suyo, todos satisfechos.
A mala hora me di cuenta de que yo no era para ellos parte de esa masa a la que se adherían; antes de esa noche jamás se me ocurrió que, tal como los oficinistas, las almas perdidas no soportan a las personas que no son como ellos. No recuerdo cómo ni de dónde, me vi sentado al lado de Billy escuchando una historia que nada tenía que ver conmigo, Ángel, el Caribonito, así le llamaban, departía animadamente con la segunda prostituta que se sentaba a su lado esa noche y observaba disimuladamente a nuestra mesa. Cuatro individuos fumaban a la entrada del establecimiento, riendo ruidosamente de tanto en tanto. Yo me esforzaba por escuchar a Billy entre el barullo de todos aquellos desgraciados.
La historia databa de mucho tiempo atrás y según pude entender, su protagonista era un extraño cuya llegada intempestiva coincidió con varias redadas de la policía y cierres de establecimientos en el sector. La rutina de la zona se había visto afectada y los desarraigados que buscaban allí una especie de paz que ningún otro lugar en el mundo les brindaba, no estaban dispuestos a quedarse de brazos cruzados.
—Llegado el momento, nos reunimos todos para confrontarlo —me dijo Billy en un espacio entre dos inhalaciones—. Ocurrió justo aquí, donde estamos sentados ahora. Le preguntamos quién era y qué era lo que buscaba aquí; nos pusimos nerviosos al darnos cuenta de que observaba atentamente todo cuanto ocurría a su alrededor, interrumpiendo esta labor solamente para escribir alguna nota en un cuaderno que traía consigo.
»—Soy, queridos amigos —prorrumpió el desconocido levantándose a modo de saludo, con una reverencia y una cortesía que no correspondían en absoluto con el ambiente sórdido y el aspecto rudimentario de sus interlocutores—, un escritor. Espero no molestarles, pero trato de capturar la realidad que se vive aquí para describirla de una manera más honesta. Trabajo de campo, si me permiten llamarlo así.
En este punto de la narración miré a mi alrededor. Ese pequeño mundo al que ya me había acostumbrado me pareció fuera de lugar. No sé exactamente cuál fue la razón, pero en ese momento todo lo que tenía ante mí, las mesas redondas de madera, las incómodas sillas, el escaparate detrás del cual se situaba el dueño con su cara de perro, los habitantes de aquel planeta, sus atuendos que de repente consideré ridículos; todo, absolutamente todo me parecía ahora una precaria puesta en escena de alguna obra teatral de escolares.
—Nos sentíamos profundamente ofendidos —continuó con el relato Billy, cuya tez había tomado también una coloración extraña—. Le quitamos el cuaderno y lo revisamos, revisamos sus otras pertenencias, su identificación, lo requisamos en busca de micrófonos o de armas, pero nada. No logramos obtener una sola evidencia de que no fuese quien decía ser.
Aparté una vez más la vista de la cara de Billy, que se había tornado del rosado de una marioneta, para inspeccionar alrededor. Poco a poco, la obra que se desarrollaba frente a mí entraba en una pesadez desesperante. Nadie dejaba de actuar, pero cada uno de los presentes se movía en cámara lenta, como dominado por un letargo que lo cubría todo, como autómatas cuyo manejador estuviese deteniendo el mecanismo poco a poco.
—Lo extraño es —atrajo mi atención Billy con la continuación de su relato— que, si este sujeto hubiese sido realmente un chivato de la policía, probablemente hubiese corrido mejor suerte. El hecho de sentirnos como parte de su circo personal nos enfureció aún más. No tenía derecho de captar esto —abrió los brazos a los lados como para ilustrar tanto el tamaño del lugar como la magnitud de su indignación—, de tomarnos a nosotros, seres humanos que a pesar de estar derrotados por la vida merecemos respeto, para convertirnos en personajes de cuento.
Esta vez ya no quise mirar hacia aquellos guiñapos a quienes se refería Billy. Sin embargo, sentí un impulso que fue superior a mis fuerzas. La maquinaria se había detenido y ahora era un cuadro lo que veía delante de mí. Un cuadro, ni más ni menos. Nada ni nadie se movía, todo era completamente absurdo, hasta la música había dejado de sonar. Solamente se escuchaba la voz de Billy.
—De todas maneras, su pretensión era estúpida. Solo captaría la superficialidad, debería conformarse con llevarse solo lo más evidente, lo que escribía en su cuaderno respecto a hechos, movimientos, tal vez actitudes. ¿Qué sabía él acerca de los pensamientos, de los sentimientos, de lo que motivaba nuestro actuar? Era imposible. Debía separar lo que se encuentra a simple vista de las dolencias y padecimientos, de las urgencias y tribulaciones de cada persona; eso es un fraude, un robo. No permitiríamos de ninguna manera ser escindidos de semejante forma, ser separados de nuestra esencia. Le dijimos que su oficio era realmente indigno, que era peor que nosotros, que buscara otra maldita forma de ganarse el sustento —Billy golpeó con su puño enorme sacando astillas de la mesita de madera—porque con nosotros no se iba a llenar los bolsillos, le dijimos eso mientras le acechábamos sin piedad, deseosos de mostrarle cómo es el bajo mundo y su gente, ansiosos de que supiera los verdaderos alcances de nuestra ira divina.
»—Caballeros, cálmense —clamó el escritor—. No he querido ofenderlos. Tengo perfectamente claro que son ustedes unas personas honorables, dignas de todo mi respeto y consideración. No he venido aquí para usurpar su lugar, ni mucho menos para buscar que sus historias sean objeto de escarnio. En mí no hay afán de burla ni secretas intenciones, solamente busco una referencia, detalles que me ayuden a escribir historias más reales. Acepten por favor mis disculpas, tómense un trago a mi nombre y olvidemos la discusión.
»Aunque éramos fieras sedientas de sangre, no podíamos hacer menos que aceptar ese trago, vaciarle sus bolsillos y concederle la indulgencia de dejar que volviese a casa con la condición de no volver jamás, esa era nuestra intención al principio y así se lo hicimos saber. «Nosotros somos personas civilizadas, ¿sabe?», le dijimos. «No somos los monstruos que pintan los diarios, esa es la impresión que queremos que se lleve».
»Precisamente, señores, eso era lo que buscaba al venir aquí, llevarme la impresión correcta, tener la verdad en mis manos directamente desde la fuente, cerciorarme de la realidad de este mundo con mis propios sentidos, en vez de dejarme llevar por la charlatanería de afuera».
—Entonces —inquirí—, todo terminó de un modo, digamos, civilizado. El escritor se fue y todo volvió a ser como antes, ¿escribió un libro, se volvió famoso, hizo mucho dinero?, ¿qué pasó?
—¡Oh!, me temo que no sabe usted nada de nada —articuló de un modo extraño, con muchos aspavientos y elevando innecesariamente la voz, que como he mencionado, era lo único que se escuchaba—. Nada de eso, ningún escritor puede asir la realidad del entorno que observa, de la misma manera que no se pueden atrapar las partículas de luz que se filtran por una ventana en un día soleado. Pero en cambio, joven inexperto —su voz iba adquiriendo unas inflexiones irreales y un acento desconocido para mí, lo que atribuí inicialmente al alcohol, tanto a su borrachera como a la mía—, en cambio el mundo furioso y desalmado sí puede tomar lo que se le antoje del escritor. ¿Ve a ese hombre de allá? Le dicen Ángel, el Caribonito. El escritor tuvo la desgracia de que ese tipo, borracho como una cuba, viniese a preguntarle cosas sobre su labor antes de que lo dejásemos marchar. Ese hombre es un incordio, ciertamente. Utilizo esa palabra porque era la que había consignado el escritor en su cuaderno al referirse a Ángel. Aquel pobre diablo no pudo anticipar su suerte.
Había mirado en un acto reflejo hacia donde se encontraba Ángel cuando Billy me lo señaló. Entonces, lo que minutos antes se me presentaba como un cuadro tomaba un cariz más irreal, si se quiere. Todos los asistentes al bar miraban en dirección a nosotros con cara de hastío y preocupación, tal como unos actores que han ensayado muchas veces la misma escena y tras un último ensayo se dirigen impacientes a su director, esperanzados con la aprobación que les brinde por fin el descanso. Eran miradas penetrantes, miradas de las que era imposible tratar de huir, reflejaban una súplica y al mismo tiempo una amenaza. Eran miradas de espanto.
—¿Cómo termina la historia? —grité intentando deshacerme de esas miradas que me calaban en los huesos—. Dígamelo, por favor, ¿de qué manera acaba?
—Bueno, mi amigo, ya que insiste, se lo diré. Ángel le preguntó al escritor cómo era que había decidido incursionar en tan desagradable oficio. Este, a su vez le respondió:
«Resulta que la única actividad, aunque difícil y poco lucrativa que me ha brindado un poco de sosiego en este incierto trasegar de la vida ha sido la escritura. Creo firmemente que las demás son maneras de ganarse la vida, a cual más banales y estúpidas».
Llegado a este punto y en el límite de mi paciencia debido a que las miradas que sentía adquirían un halo cada vez más maligno, le interrumpí:
—Yo también he sentido la inutilidad de cada oficio en el que acostumbra la gente a malgastar su vida. He notado que cada oficinista, cada secretaria, cada obrero vive en una cárcel que acepta con un estoicismo pasmoso, pero nos repudian por malvivientes, nos ven como la escoria que habría que eliminar.
—Ese es el punto, mi amigo —exclamó Billy, esta vez con una voz que parecía provenir de ultratumba—, es usted el vivo reflejo de ese escritor del que le hablo. Siente que la gente del común lo desprecia y por eso cree tener el derecho de venir aquí a mezclarse entre nosotros, cuando la verdad es que no tiene idea de nada, no sabe cómo funciona el mundo, este mundo. Usted no pertenece aquí, solo se refugia, nos utiliza, de la misma manera en que intentó hacerlo el escritor antes de encontrar la fría muerte.
—Lo mataron —casi grité, sintiendo una sombra que se abatía sobre mí nublándome la vista—. Ustedes lo mataron.
—No somos unos asesinos, amigo mío —dijo Billy recalcando las palabras que ya retumbaban como un eco dentro del oscuro recinto—, pero ese escritor… resulta que se puso a explicarle a Ángel el sentido de lo que hacía; dijo, ante los reclamos del maldito borracho, que lo increpaba por haber venido a escribir sandeces sobre cada uno de nosotros en su cuaderno, que no lo movía más que la noble intención de crear.
«¿De crear qué?», le preguntó el malgeniado y cada vez menos dueño de sí por culpa del alcohol Ángel, el Caribonito.
«De crear ARTE, mi querido amigo, yo soy un artista».
«Arte, arte, ¿y qué es el arte? ¿Cuál es la función del arte? ¿Qué tenemos que ver nosotros con el arte? ¡Un artista, vaya arrogancia!» fueron las palabras de Ángel, que se abalanzó sobre él con una verdadera furia asesina.
Temiendo por mi vida e, intuyendo lo peor en el ambiente, en la vista que se me nublaba y en el sopor que me invadía, volví a aventurar una mirada al panorama que se extendía ante mí, solo para arrepentirme después de comprobar con un horror indescriptible, que aquella muchedumbre apostada en las mesas contiguas se dirigía hacia mí lenta pero decididamente. Ya no podía captar sus miradas, eran solo sombras que se fundían en una sola a medida que se aproximaban. Podían ser cientos, miles, daba igual, yo ya no los reconocía; ya no tenían rostro, eran una masa, así, en el sentido literal de la palabra, una masa sin forma y sin nombre.
—Le arrancaron la cabeza. —Sentí la voz de Billy a mi lado—. Todo el conocimiento, la información que había intentado extraer de nosotros, su inteligencia de artista. Todo se lo comieron. Los restos están enterrados justo debajo de donde está usted sentado.
«Arte, arte ¿qué es el arte?». El murmullo de la multitud comenzaba a tomar forma en estas palabras mientras mi cabeza hacía las veces de caja de resonancia de aquellas voces que amenazaban con hacerme perder la razón. Mi mente, entretanto, trabajaba a toda velocidad intentando vislumbrar la salida mientras me gritaba que lo que movía a aquella turbamulta furiosa no era tanto el odio como el rechazo a lo desconocido, la resistencia a la presencia del intruso que no llegaban ni llegarían a comprender jamás, por mucho empeño que pusieran en ello.
Di un salto, me puse en pie y busqué la puerta de salida, pero la vista me fallaba, me sentía en un laberinto incognoscible del cual ya no saldría, pero mi vida entera dependía de hacerlo. Aún teniendo la certeza desde mucho antes de que en ese mundo moriría de un modo u otro, me resistí a correr la misma suerte del escritor de la historia. Instinto de conservación, supongo. Levanté las manos en señal de apaciguamiento y rogué clemencia. No deseaba otra cosa que salir de allí por mis propios medios y con mi integridad intacta, pero no tenía idea de cómo hacerlo. De pronto, al mirar hacia la masa que ya se encontraba a algunos pasos de distancia, tuve una iluminación y supliqué con voz cortada hablar con Ángel. Billy, que no se había movido de su sitio, se levantó calmadamente, encendió un cigarrillo y abrió la boca como llamando al Caribonito, pero ya no pude escuchar sonido alguno. Era como en aquel incidente con Braulio y Rita, en el cual podía observar su modulación, sus gestos y el movimiento de sus bocas, pero no podía percibir lo que decían. Recordé aquella situación como un mal presagio y agucé el oído, prestando atención a los movimientos de su boca, pero solo pude ver el humo que exhalaba y que me iba envolviendo ominosamente, aturdiendo aún más mis sentidos.
En medio del silencio total, vi el rostro de Ángel materializándose frente a mí, en el mismo lugar que había ocupado segundos antes aquella masa asesina. Había algo extrañamente familiar ahora que lo tenía cerca, un bello rostro malogrado por los excesos, los ojos desorbitados y el semblante pálido como la luna no ocultaban el atractivo especial de aquel hombre. Me lanzaba una mirada de desaprobación mientras realizaba un movimiento de cabeza con el que parecía señalar mi terrible estado. Me miré: mis ropas raídas semejantes a las suyas me otorgaban la apariencia de quien ha salido apenas con vida de una pelea infernal. Con cada gesto de desconcierto exacerbaba aún más su mirada acuciante, inquisidora, que parecía auscultar algún punto de mi cara que yo no atinaba a descubrir. De hecho, no sentía la cara en ese momento. Palpé mi frente, mi boca, mi nariz y mi mejilla derecha y allí la encontré: una grieta de un tamaño descomunal, que me desfiguraba por completo y amenazaba con extenderse aún más a medida que la tocaba. No sentía dolor alguno, pero la sangre fluía a borbotones; me estaba desangrando, pensé, y no tenía mucho tiempo más.
Tomé la botella de encima de mi mesa, la de la cerveza a la que me había invitado Billy, y con un movimiento rápido la estrellé contra su cara. Se abrió una fisura que imaginé semejante a la mía mientras que mi oponente caía al suelo y noté cómo los sonidos volvían al mundo. También mi visión, disminuida durante todo ese tiempo, recobraba su habitual nitidez y pude ver que el local se hallaba completamente solo; ni rastro de las sombras que me acechaban, incluso Billy había desaparecido, solo quedábamos el pobre infeliz destrozado en el suelo, aún sin poder creer lo que le había ocurrido a su bello rostro y yo, triunfante y empoderado, dándome cuenta de lo que era capaz, sin detenerme a pensar en la razón de que mucho antes incluso de haberme regodeado en mi perfidia, había notado la herida indolora pero escandalosa en mi propio rostro, de manera que no había hecho más que convertir a aquel en el reflejo de mi desdicha, en un espejo viviente que me recordaría para siempre el ser en el que me había convertido. Exhausto pero jactancioso por mi hazaña, aún atiné a gritarle como un enajenado, cantando mi victoria mientras blandía el trozo de botella en la mano: