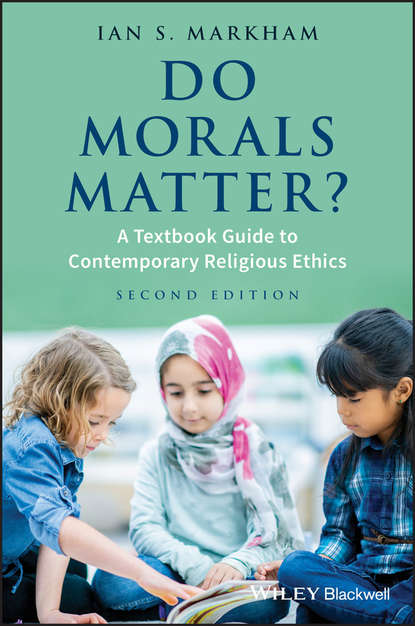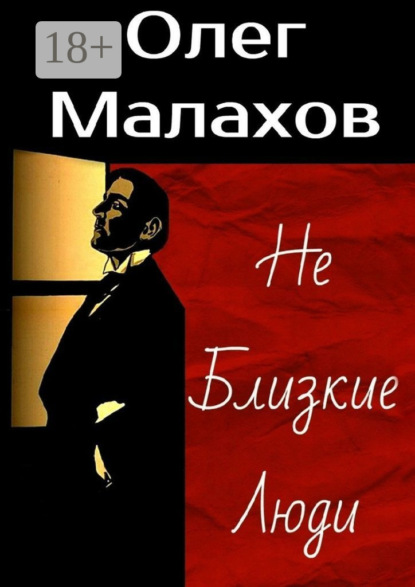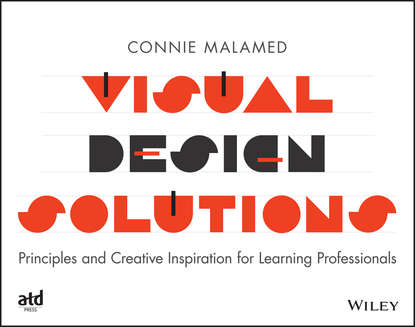- -
- 100%
- +
Una percepción diferente del trabajo de partear con raigambre en las condiciones laborales desmejoradas, en nuevos escenarios y frente a modos de parir y de asistir los diferentes partos, logró amalgamarse dentro de las organizaciones representativas de las obstétricas, que finalmente consiguieron establecer una serie de objetivos y reivindicaciones capaces de contener al universo ampliado de la profesión. Al promediar la década del 40, las parteras presentaron a la Secretaría de Trabajo y Previsión un petitorio extendido de sus reivindicaciones, donde lograron unificar las demandas laborales y las relativas al reconocimiento del oficio. Los diez puntos presentados pueden agruparse en tres dimensiones: la primera se refería al reconocimiento de la partería como una actividad más dentro de las artes del curar con incumbencias propias y exclusivas; la segunda tenía por asunto principal la regulación de la relación entre parteras y otros oficios, y la tercera, el mejoramiento de las condiciones laborales.
El primer aspecto era muy preciso y recuperaba una demanda más o menos explícita entre las parteras profesionales desde al menos principios del siglo XX. Las parteras solicitaban ser reconocidas en las mismas condiciones que otras tareas universitarias, es decir, mantener la autonomía de su actividad con independencia de otras profesiones y de este modo alcanzar las mismas prerrogativas que otras ocupaciones liberales. Esto significaba atender partos y a embarazadas sin la necesidad de derivación ni recomendación intermedia; poder ejercer medidas terapéuticas y de diagnóstico, y llevar adelante el ciclo completo del embarazo y el parto. En esas condiciones, las obstétricas se reservaban para sí la totalidad de los partos normales y de aquellos que pudieran producirse en el sector público y de manera privada. Para las maternidades debía reservarse la atención de las mujeres más pobres.
En la segunda dimensión o aspecto, más que en otros momentos, las obstétricas explicitaban el problema no formalizado, pero evidente de la subordinación de su intervención a las recomendaciones del médico. Tanto en el ámbito de la clientela privada como en la atención institucional, la intervención médica se había vuelto un problema latente, y de ello podían depender su trabajo y su autoridad sobre los asuntos del parto. Entre los médicos estaba asentada la noción de que la atención de las embarazadas por parteras solo era necesaria en el último trimestre del embarazo y en las etapas que consideraban más trabajosas del parto. Las parteras no ignoraban la importancia que los obstetras y médicos tenían sobre las nociones de lo seguro y conveniente en la arena de la salud en general, y en la década del 40 no encontraron otra alternativa que separar las esferas de incumbencias. Compartir o trabajar asociadamente con otros profesionales ya no era una alternativa que pudieran considerar viable ni conveniente. Un poco más allá fueron sobre la relación con los colegas obstetras, y solicitaron que el Estado reglamentara y controlara la atención de las mujeres embarazadas cuando era realizada por un médico. Apelaron a una fórmula que la AON había esbozado hacía varias décadas: la atención a las embarazadas siempre debía implicar la presencia de la obstétrica, incluso cuando estuviera a cargo un médico. En esta dirección, las parteras esperaban que el Estado colaborara para regular la relación de su actividad y todas aquellas que pudieran tener incumbencia entre las embarazadas, los partos y las puérperas.
Finalmente, el tercer aspecto, vinculado a las condiciones laborales, era muy claro. Los planteos de las obstétricas se referían a conseguir estabilidad en los cargos rentados, un escalafón dentro de los hospitales que fijara los salarios y límites a las jornadas laborales. A esto agregaban el pedido de regulaciones específicas para la jubilación de las colegas y medidas que aseguraran que las instituciones abonaran una cápita por los partos transferidos. Solía suceder que las intervenciones de las parteras iniciadas fuera del hospital y luego transferidas por motivos urgentes luego no fueran reconocidas ni abonadas.
A la luz del resultado definitivo, los reclamos de las parteras parecen no haber tenido repercusión en las autoridades; sin embargo, en una primera etapa obtuvieron gravitación y una parte de ellos llegaron a figurar en el primer decreto integral de reglamentación de las profesiones y oficios médicos, de 1944, que derogaba la antigua ley de 1877 (La Obstétrica Argentina, 1944). Ese decreto reconocía el trabajo independiente de las parteras en sus propios locales y para “atender mujeres en estado de embarazo, parto y puerperio normales”; además, sostenía que las embarazadas podían ser atendidas solo por parteras si se encontraban en el último trimestre. Esto cumplía parcialmente con una parte de los reclamos del gremio respecto de las condiciones para ejercer el oficio. Pero era fundamental que en el texto de la norma se consignara que las parteras, como los médicos, dentistas y otras ocupaciones de la medicina y de las “ramas auxiliares”, se matricularan con los mismos requisitos, es decir, con la acreditación de la carrera universitaria pertinente.
Esto último fue, sin duda, algo que las parteras celebraron, pues las colocaba en una escala menos asimétrica que la que en ese momento tenían. Si bien la regulación que hasta entonces las asistía las consideraba habilitadas para trabajar en las mismas condiciones, ser graduadas universitarias, la práctica en los últimos años les había demostrado que la diplomación no les garantizaba iguales condiciones que a los obstetras frente a las responsabilidades del parto. Su legitimidad se había erosionado junto con sus perspectivas de trabajar en la mayoría de los partos.
El posicionamiento de las obstétricas se reforzó con otras medidas estipuladas en el decreto, que les permitían realizar algunas técnicas terapéuticas muy específicas que hasta entonces estaban en una suerte de limbo legal, como corregir la posición del feto en situaciones muy particulares; practicar cateterismos y punción de membranas (rasgar la bolsa cuando era pertinente para facilitar el parto); colaborar con la expulsión cuando la posición del feto era normal, y seccionar y ligar el cordón umbilical, entre otras prácticas usuales. De manera mucho más limitada a urgencias o a situaciones críticas, se accedió a que las parteras practicaran episiotomías, ya difundidas desde fines de la década del 30 y consideradas propias del parto normal; suturas, y versiones externas. Quedó absolutamente prohibido que las parteras procedieran a “desalojar el huevo del útero”, es decir, terminar abortos en curso, o procedieran a realizar “raspajes”, reducir miembros, realizar versiones internas con feto vivo e inducir el alumbramiento artificial de la placenta o de los anexos. Todas estas operaciones eran frecuentes en partos que no podían considerarse siempre distócicos, pero tampoco obedecían al desarrollo fisiológico estrictamente normal.
Todo esto fue muy bien recibido dentro del gremio de las parteras, pues consideraban que la legitimación de sus actos llevaba a la posibilidad de mantener o recuperar su rol dentro del arte de partear y, en definitiva, venía a concretar algunas de las demandas históricas por el reconocimiento de su tarea. Pero, lamentablemente para las parteras, el decreto tuvo muy corto alcance y fue reemplazado al año siguiente por la ley Nº 22.212, que regulaba el ejercicio de la medicina, la odontología y las actividades auxiliares, pero excluía a las obstétricas, con lo que las colocaba en un limbo legal y frente a la desprotección laboral. La ley arbitraba fundamentalmente la relación entre los profesionales de la medicina y las instituciones de salud, pero las parteras no habían sido incluidas en esa legislación. El revés fue vivido como un “retroceso moral y material para todos los profesionales universitarios” (Asociación Argentina de Protección Recíproca, 1946, ff. 17-18) y fue casi definitivo para el gremio, que en adelante se concentró en conquistar mejoras en el orden del trabajo de sus socias a partir de su capacidad de negociación directa con las autoridades sanitarias y titubeó entre mantener la representación de las obstétricas de manera independiente y sumarse a otras organizaciones gremiales de mayor envergadura que fueran capaces de incorporar sus demandas.
La enfermería y las enfermeras en una coyuntura crítica
La situación de la enfermería en la década de 1930 expresó problemas de un orden diferente al de las parteras y obstétricas. Se trataba de una tarea poco reconocida, su calificación estaba permanentemente puesta en duda y el interés del Estado no la puso el tema entre sus prioridades. En estas condiciones, la profesión no lograba reclutar candidatas suficientes para mantener un mínimo de diplomadas calificadas y se reproducía un “círculo poco virtuoso”, que consistía en un déficit permanente de enfermeras diplomadas que alentaba a flexibilizar las exigencias de las instituciones y del Estado a la hora de contratar personal. En los hospitales porteños era frecuente que frente a la exigüidad de recursos para rentar de manera permanente “personal auxiliar” se facilitaran las prácticas ad honorem o con cargos “suplentes” o como “agregadas”, de personas que aspiraban a una contratación en algún momento. Todo esto alentaba la convivencia de diplomadas y no diplomadas dentro de las salas de hospital y reforzaba la tendencia a la desprofesionalización de la tarea y a su descalificación. Esto iba a contrapelo de las preocupaciones que el Estado porteño expresaba en relación a la salud de la población y señalaba un problema al interior de las profesiones médicas en relación a la educación adecuada del personal para las tareas “auxiliares de la medicina” (Belmartino, 1988, p. 43). La formación, la necesidad de aumentar la dotación de personal y las condiciones del ejercicio de la profesión, caracterizaron la situación de la enfermería.
La capacitación de recursos humanos, como la enfermería, había experimentado momentos muy particulares que podrían definirse como impulsos calificadores, muchas veces ligados a la iniciativa individual de algunas figuras y vinculadas a las necesidades institucionales de asilos y hospitales (Martin, 2010). Los primeros años del siglo XX fue uno de esos momentos, pero en la década del 30 las escuelas y los modelos de capacitación en enfermería estaban agotados y obsoletos; y el perfil profesional era cada vez menos calificado para las necesidades del sistema de atención. Las pruebas tomadas en 1935 por la Asistencia Pública fueron testimonio claro de esa situación y de las preocupaciones de los funcionarios públicos del área por el asunto.
En ese escenario se pueden ubicar diferentes voces que describieron el estado de situación. Entre las más calificadas se situaron enfermeras que habían alcanzado una posición destacada en la profesión, dirigiendo escuelas o capacitando a sus futuras pares y que, en algunas oportunidades, lograron ser interlocutoras de los funcionarios estatales y de los médicos. Por otro lado, sobresalió la singular observación de algunas enfermeras extranjeras que tuvieron oportunidad de conocer acerca del asunto en Argentina y en Buenos Aires, en particular.
Entre las últimas, se ubican las enfermeras norteamericanas que tuvieron posibilidad de tomar contacto con las escuelas de la región. La presencia de profesionales de origen norteamericano en la región, muchas veces se encuentra vinculada a la presencia de la Rockefeller Fundation (RF) y su impulso a la formación de enfermeras a través de las misiones de Cooperación Técnica de su departamento internacional. Uno de los primeros casos es el uruguayo, pero el más desarrollado ha sido el caso de Brasil a partir de 1923 y luego de la reforma sanitaria de Carlos Chagas que dirigió entre 1919 y 1926 las políticas sanitarias de ese país (Cueto y Palmer, 2015). La Misión Parsons –como se la conoció en Brasil por el nombre de Ethel Parsons, la enfermera que lideró la cooperación–, desarrolló bajo la dirección del Departamento Nacional de Salud Pública, la Escuela Anne Nery para la enseñanza de la enfermería en Río de Janeiro (de Castro y Faria, 2009, pp. 86-87).
La RF tuvo estrategias concretas en educación y formación de médicos y enfermeras, sobre todo a través de becas a EE.UU. y Canadá, con el fin de promover una suerte de “efecto demostración” y formulación de “modelos de enseñanza” capaces de difundirse en las regiones donde operaban por lo menos hasta mediados de la década de 1940. Varios autores han señalado que este tipo de campañas y tareas desarrolladas por la RF han tendido a ser de “ida y vuelta”, es decir, de cooperación, con los profesionales locales (Cueto y Palmer, 2015, p. 109) y que es necesario estudiarlas de manera específica y desde América Latina para no concluir que se trató de formas de “colonización de cuerpos y mentes”, como se ha interpretado para otras regiones y para avanzar en concepciones no esquemáticas que permitan observar su funcionamiento y su relación con el aparato estatal (de Castro y Faria, 2009, p. 77) (Lina Rodrigues de Faria, 2002, p. 566).
Algunos de los aspectos salientes de la Misión Parsons destacaban la necesidad de una enfermería integrada y conocedora de las necesidades reales de la comunidad, la formación de enfermeras capaces de atender a esas necesidades dentro y fuera del hospital, una educación sólida en términos técnicos bajo la modalidad de hospital-escuela; y un compromiso financiero del Estado con la creación de cuerpos profesionales de este tipo. A todo esto se sumó la fuerte presencia de las enfermeras profesionales como conductoras de este proceso a través de la independencia financiera y funcional dentro de las escuelas-hospitales (Pullen, 1935, p. 147). Varios de estos asuntos son parte de las ideas vigentes en el Consejo Internacional de Nurses desde la década de 1920, espacio de circulación de varias de las regentes y directoras de la Escuela de Río de Janeiro.
En Argentina no se han registrado campañas de la envergadura que tuvieron las desarrolladas en Río de Janeiro, aunque la RF apoyó investigaciones en el campo de la fisiología en varios momentos, realizó donaciones a proyectos concretos en el área de la enfermería y becó enfermeras para que se capacitaran en EE.UU.4. Sin embargo, pueden identificarse algunas líneas de coincidencia en lo que respecta a los modelos de formación profesional que advierten sobre el riesgo de descartar de plano la influencia de las misiones mencionadas y permiten pensar una circulación de ideas en torno a la formación de las enfermeras que se hace más evidente durante fines de la década de 1930 y principios de la siguiente.
En este sentido, las visitantes extranjeras adquieren relevancia. Una de ellas fue Bertha L. Pullen, una enfermera norteamericana que dirigió durante dos períodos la mencionada Escuela de Río de Janeiro. Pullen sucedió a la primera directora brasileña de la Escuela Anne Nery, por circunstancias muy particulares, y ejerció ese cargo hasta el año 19385. Luego de esa estancia tuvo la posibilidad de conocer Buenos Aires en el mismo año que culminó su gestión en la escuela brasileña y visitó las escuelas porteñas.
Otra de las visitantes y observadoras calificadas fue Jean Martin White, matrona regente de la Escuela de Nurses de la Universidad del Litoral en Rosario (UNL). White llegó a Rosario para instalarse en el Hospital del Bicentenario y organizar la escuela universitaria de enfermeras. La experiencia se inició en 1939; la escuela se inauguró en febrero del año siguiente, bajo el impulso de las reformas del Ministerio de Salud Pública y Trabajo durante la gestión de Abelardo Yrigoyen Freire; se interrumpió en 1943, aunque poco tiempo después fue retomada ya sin la presencia de White. A diferencia de lo sucedido en Río de Janeiro, no se trató de una misión técnica de cooperación, pero contó con el apoyo de la RF a través de donaciones especiales destinadas a la escuela de nurses y a otros proyectos de investigación desarrollados en el Hospital del Bicentenario, dependiente de la UNL.
Ambas, White y Pullen, coincidieron en la observación respecto de la situación de sus colegas en Argentina. Consideraron que la enfermería se encontraba en un estado de retraso respecto al desarrollo que la profesión había adquirido, que esto estaba vinculado a la escasa calificación de sus colegas y a que no había en Argentina “verdaderas escuelas de enfermeras”. Afirmaron que su entrenamiento necesitaba un “dramático ajuste y modificación de sus programas” y “un salto de cincuenta años hacia delante”, ya que tal como se encontraban las enfermeras mantenían condiciones similares a la de sus pares británicas y norteamericanas anteriores a la segunda mitad del siglo XIX (Pullen, 1940, p. 49). Se referían a la pobre organización académica en las escuelas, a lo poco aggiornados que estaban los programas de formación y el tipo de tareas que las estudiantes ejercían. Se referían, también, a la multiplicidad de tareas de escasa complejidad técnica que las enfermeras realizaban, que en muchos casos consideraban ocupaciones más propias de mucamas que de nurses, y al tipo de instrucción que se exigía, pues resultaba frecuente que muchas de las enfermeras en ejercicio nunca hubieran pasado por las aulas ni por las salas de instrucción (White, 1941, p. 666).
Por otro lado, coincidían en la orientación que la enfermería debía tener, sensiblemente diferente al modelo de enfermera “de hospital” –arraigado en las grandes ciudades de Argentina– y más preparada para enfrentar tareas de orden sanitario. Como la misión Parsons señalaba, las profesionales diplomadas en las instituciones educativas modernas debían ejercer en poco tiempo los roles de visitadoras de higiene (de Castro y Faria, 2009, p. 87). Consideraban al centro de salud como propalador de prácticas preventivas y confiaban y auguraban a sus colegas un rol fundamental en ese sentido. Incluso, afirmaban que cuando el porcentaje de pobreza y de analfabetismo, y los problemas sanitarios eran elevados, la enfermera de salud pública era más importante que la del hospital (Pullen, 1935, p. 149). Eran mujeres capacitadas que manejaban un lenguaje donde la prevención, la profilaxis y la salud pública eran claves de abordaje profesional. En esa concepción, las nurses bien preparadas eran un “factor de ventaja” a la hora de conocer la situación sanitaria de la población y las primeras en entrar al hogar pobre, en tener contacto con la madre humilde y con las familias obreras (Rothweiler, White, y Geitgey, 1954, pp. 17-18). Se trataba de piezas necesarias para los Estados que se interesaran por las condiciones de su población.
White y Pullen acordaban un modo específico de organizar la educación de la profesión. Consideraban óptimo que fuera en escuelas a cargo de enfermeras, con salas de aplicación y demostración en hospital, con preferencia en hospitales universitarios, es decir, el modelo de hospital-escuela. La proximidad a la universidad era una garantía de calidad y amplitud de los conocimientos, de modo tal que otorgaba mayores posibilidades a las futuras nurses que serían “misioneras de la salud” (Ibíd., p. 17), más allá de las salas, y se adecuaba a una preparación amplia, científica y capaz de atender los problemas de la comunidad que luego recibiría sus servicios (Pullen, 1935, p. 160).
La planificación del desarrollo de la profesión y sus límites
En este punto es interesante establecer relaciones conceptuales entre las observadoras extranjeras y las versiones locales sobre la situación, pues mucho de lo afirmado por las enfermeras visitantes mantuvo coincidencias con la evaluación que agentes del propio gremio de enfermeras realizaba en Buenos Aires a fines de la década del 30 y en particular en los primeros años de la siguiente; y sostiene líneas de continuidad con los proyectos que hubo para la reforma de las escuelas de formación de enfermeras. En general, se trató de enfermeras con roles de dirección en las instituciones porteñas más desarrolladas, como la escuela Cecilia Grierson dependiente del municipio porteño, la de la Conservación de la Fe o la dependiente del Instituto de Medicina Experimental de la UBA. La pertenencia al sistema educativo y sus lugares de dirección les permitió la circulación en congresos y reuniones científicas, que seguramente aceitaron los mecanismos de conocimiento e intercambio con otras experiencias de la región. Algunas de ellas habían sido comisionadas por organismos internacionales para conocer la organización del gremio y la educación que sus pares recibían en diversas ciudades de la región. Al mismo tiempo, tomaron contacto con las excepciones locales como la experiencia de la UNL (Rosario-Santa Fe) y la más remota de Tartagal (Salta). El conjunto de experiencias no solo les permitió una mirada más crítica acerca de la situación local; también les otorgó formar un criterio respecto de la educación, la administración y la gestión de la educación de sus pares a escala nacional.
Quien mejor expresa el desarrollo de esos nuevos criterios y, al mismo tiempo, es un eslabón conceptual entre los años previos al peronismo y la gestión en salud a partir de 1946, es María Elena Ramos Mejía, directora de la Escuela municipal de la ciudad de Buenos Aires, y luego miembro –junto con Hercilla Rodríguez Brizuela– de la Comisión de Cultura Sanitaria, que introdujo cambios en la educación de sus pares, durante la administración de Ramón Carrillo en la Secretaría de Salud Pública y luego en el Ministerio de Salud Pública (1946-1949/1949-1954).
Sobre un diagnóstico similar respecto del “retraso” en el gremio de enfermeras y desde la consideración de que una sociedad compleja demandaba algo más que el cuidado sobre los cuerpos enfermos, se expresó un proyecto de formación que se esbozó en el Primer Congreso Panamericano de Enfermería en Santiago de Chile durante el año 1942. El modelo de enseñanza se proponía para responder a las necesidades de la sociedad en su conjunto a través de la “enfermera sanitaria” –o de salubridad como se la mencionó en algunos casos–, capaz de entrar en el hospital y en la maternidad, pero también en la fábrica, en los hogares modestos y en las escuelas. Una profesional que pudiera aliviar el padecimiento, pero también enseñar, aconsejar y conducir una “obra social de magnitud” (Ramos Mejía, 1942, p. 116). Muchas veces esas versiones locales de la profesión se definían como sinónimo de una experta capaz de actuar frente a enfermedades concretas y en las campañas de lucha contra enfermedades “sociales”, como la tuberculosis o las enfermedades venéreas. Eran enfermeras visitadoras y no siempre estaba claro si se trataba de un nuevo perfil profesional o de una especialización de la profesión (Bruno, 1942, p. 12). Hacia la década de 1940, esto resultó más claro, y el perfil de la ocupación se definió con mayor precisión, se centró en ampliar la formación para garantizar la actuación en el hospital y fuera de él, no en uno u otro. La capacitación integral y amplia de las agentes era lo relevante y no tanto el territorio de acción.
Una enfermería a la altura de las necesidades de la comunidad no solo implicaba modificar los criterios de instrucción, también significaba una relación diferente con el Estado que debía reconocer, coordinar y reglamentar la profesión a fin de normalizar una situación no siempre clara para diplomadas y no diplomadas. Igualmente importante era el financiamiento y la autonomía de la educación que –en principio– debía quedar bajo la total autoridad de las enfermeras instructoras y directoras de las instituciones; y con las garantías de financiamiento estatal.
Una particularidad del proyecto local para la modernización de la profesión fue la educación básica y homogénea para todas las escuelas de enfermeras. Esto suponía un ciclo de instrucción general unificado de tres años que diera cuenta de las especialidades; y una renovación curricular que incorporara asuntos como “legislación social”, “higiene social”, “deontología”, “educación sanitaria”; y, más adelante, “organización sanitaria del país”, entre otros. Todo esto implicaba un compromiso del Estado dispuesto a cumplir con un rol de control de las instituciones, fiscalizador y garante de la credencialización de los agentes de la profesión (Ramos Mejía, 1947) (Torres de Noceti, 1942) (Ramos Mejía, 1942) (Bruno, 1942).
Sin duda, era una clara ruptura respecto de lo vigente: un cuerpo profesional de escasa formación como lo habían demostrado los exámenes de 1935; una convivencia entre diplomadas y no diplomadas como el propio Estado porteño reconoció; un Estado escurridizo en materia de reconocimiento profesional y financiero; y un paradigma de educación basado en lo curativo, fragmentado y al arbitrio de cada institución.