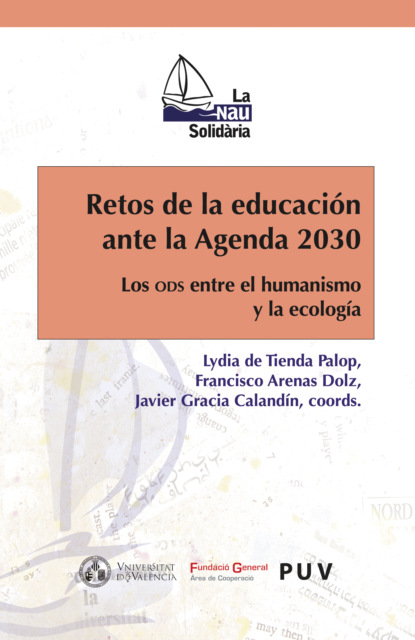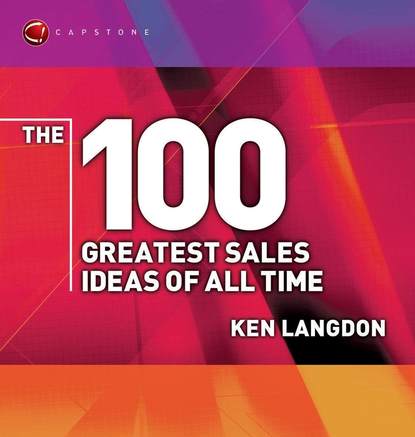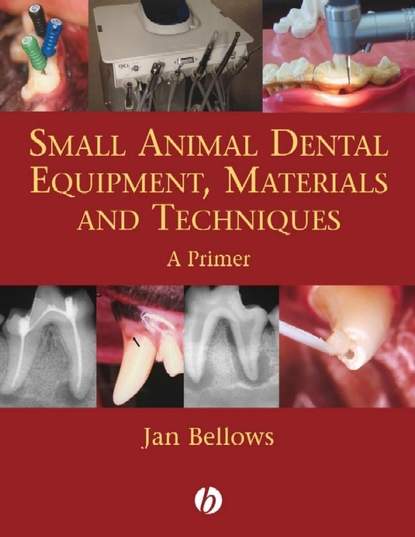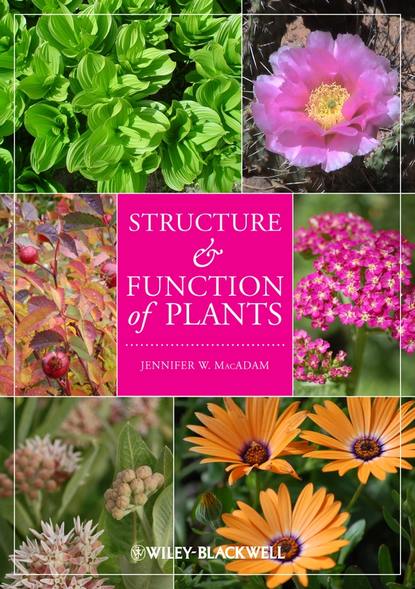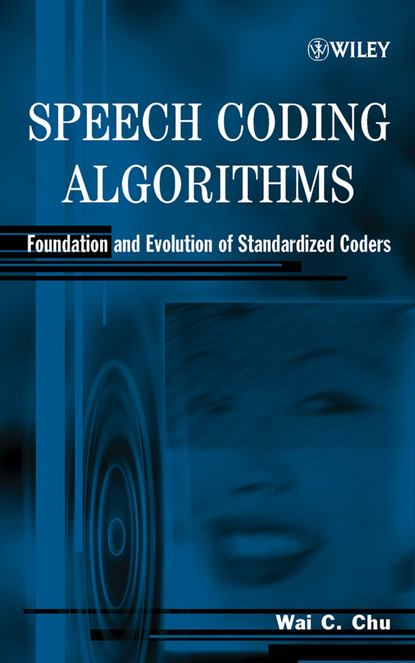Mis memorias

- -
- 100%
- +
Como demostración de aquel carácter indomable mío en tales casos, únicamente recuerdo lo que en cierta ocasión me ocurrió en la clase de latín, a cuyo cargo estaba el profesor don José Aguilera y Montoya, un buen orador que sabía hacerse oír en los debates del Ateneo de Madrid, instalado entonces en la calle de la Montera, pero empedernido jugador que se pasaba las noches enteras sobre el tapete verde, tirando de la oreja a Jorge, dilapidando tontamente el patrimonio de su mujer, hija de una acomodada y linajuda familia asturiana, agraciada y respetable señora, digna de mejor suerte; y muchas veces notábamos en clase las consecuencias de su agitada noche anterior, adversa desde luego, el que el sueño y las preocupaciones le dificultaban dar la clase con la serenidad y la paciencia necesarias, todo lo contrario, porque, sin darse cuenta, descargaba su mal humor sobre nosotros, pobres muchachos salidos por unas horas de la férula de su tocayo, el Sr. Ríos, no fijándose en si tenía, o no, razón.
Una vez, tuve yo la desgracia de que me tocara enfrentarme al mal humor suyo, cuando me preguntaba la lección de Latín que sabía perfectamente, con insospechada e inmotivada violencia, fundándose en que no la decía a pie de la letra, cosa a la que fui siempre renuente por sistema, por entenderlo hasta denigrante, por lo mecánico. Sí noté, como todos mis compañeros de clase, que no prestaba atención a lo que yo decía, sin duda, al sueño y a la desastrosa noche pasada, cuando de repente me dijo que no sabía la lección, mandándome sentar, secamente, entablándose entonces una discusión entre los dos, ajetreo que se hizo cada vez más violento, por pretender él imponerme su criterio, complemente contrario al mío al sostener que sabía la lección y que la había dicho bien, criterio que, conmigo, compartían todos mis compañeros, resultando de mi tozuda actitud unos cuantos cachetes y un encierro en la clase hasta las cuatro de la tarde, o mejor, hasta las cuatro y media, lo que para mí suponía, según el reglamento de don José, la privación de la comida y de la cena, como ocurría al que subía de la clase cinco minutos después de los demás.
Al día siguiente, pues el incidente se suscitó un lunes por la mañana, el Sr. Aguilera empezó la clase preguntándome la lección que motivó el injusto castigo.
–No la sé –respondí con la mayor tranquilidad.
–Pues, ¿qué has estado haciendo aquí durante tantas horas en que estuviste encerrado?
–Pues, nada, paseándome por la clase o durmiendo.
–¿Sí? –me contestó indignado–. Hoy el mismo castigo que ayer, hasta que te la sepas.
Y este diálogo, tan corto como para mí transcendental, se repitió, lo mismo que su dura sanción, exactamente toda la semana, durante la que me sostuve con el frugal chocolate, ya descrito, al que no alcanzaban las consecuencias del castigo reglamentario según don José.
El viernes, una maestra de la sección de niñas llamada Trinidad llamó a la puerta de mi encierro por la tarde y me introdujo un paquete con pan y queso por debajo de la puerta, que agradecí emocionado, al mismo tiempo que empujé hacia fuera, no accediendo a sus suplicas para que lo tomase, respondiéndola yo que lo sentía mucho y que no lo tomase a desprecio, pero que estaba dispuesto a dejarme morir de hambre, aun sabiendo perfectamente la lección desde que me la preguntaron por primera vez.
Esta actitud mía, tan decidida como invencible, llego a oídos del director del Colegio, y fue planteada en la junta de profesores del día siguiente en su casa, en la que supe mucho después que la mayoría de los concurrentes consideraba excesivo, y hasta cruel, el castigo al que estaba sometido y que, de seguir, podría acarrear responsabilidades y hasta escándalo en la prensa, con graves consecuencias para el Colegio, acordándose que el director, Sr. Fliedner, me llamase aquella misma tarde a su casa para lograr de mí por las buenas convencerme para deponer mi actitud; y, a las seis de la tarde, hora en que salía de mi diario encierro, me ordenó don José Ríos que me presentase en casa del director acompañado de mis libros de Latín, cosa que obedecí sobre la marcha, sin preocuparme el verme en libertad y en la calle, presentándome en su despacho, quien con todo cariño me preguntó por qué no había querido dar la lección durante todos los días de la semana que estuve encerrado, por orden del profesor.
–Porque la sabía el lunes, la dije bien cuando me la preguntó por primera vez, y, sin embargo, me castigó injustamente diciéndome que no la sabía.
–Y, si la sabías ¿por qué no la diste al día siguiente?
–Porque no la podía saber mejor que el lunes, y, por eso, no volví a abrir el libro en toda la semana –respondí indignado y llorando.
–Vamos, no llores; ¿y te la sabes aún?
–Sí, señor, y puede usted tomármela, a pesar de no haberla repasado desde el primer día.
–Pues, si la sabías, debiste habérsela dado a don José Aguilera, que sabes te quiere tanto y te hubieras ahorrado el castigo de toda la semana. Anda, vuelve al Colegio y lleva este papel a don José Ríos, en el que le pido te den de cenar.
Al lunes siguiente, antes de empezar la primera clase, que era, precisamente, la de Latín, me llamó aparte el profesor Aguilera, preguntándome cariñosamente por qué me portaba así con él, sabiendo lo mucho que me quería, contestándole yo que porque me castigó sin merecerlo, porque me sabía la lección.
–Bueno –me dijo–, no hablemos de eso, ni más sobre este asunto. Dame un abrazo y a ser buen muchacho. En adelante quedamos tan amigos, como siempre. ¿No te parece?
Y así sucedió, volviendo yo a ser la fierecilla amansada, dócil, obediente, como siempre y, también, razonable… cuando no se me atropellaba.
Tuve la suerte en el Colegio de que mis profesores y mis compañeros reconociesen condiciones intelectuales que sustituía y compensaba, con mucho, mi poca diligencia en el estudio, puesto que tenía la costumbre de preparar mis lecciones con la mayor rapidez, menos las matemáticas, cuyo libro no abría durante todo el curso y, sin embargo, con gran admiración del profesor, don Manuel Rodríguez Navas, autor de muchos libros de enseñanza publicados en su mayoría por la célebre editorial Calleja24 y que me tenía como el primero en las clases de Aritmética, Álgebra, Geometría y Trigonometría, dándose el caso, muchas veces, de salir al encerado para hacer la demostración de un teorema, por ejemplo, de Álgebra, fuera o no difícil, cuyo enunciado oía de su boca por primera vez, para que al cabo de unos minutos me daba cuenta de él en rápida concentración y emprender la demostración, llenando de letras y cifras el tablero, acompañando a las deducciones orales que al mismo tiempo iba emitiendo, hasta llegar a la conclusión con una claridad y una exactitud a la que no daba la menor importancia, inocencia infantil, creyendo que había cumplido, satisfaciéndome la aprobación del profesor que en seguida me preguntaba:
–¿Dónde has estudiado esa demostración?
Contestándole, yo, tímidamente:
–En el libro. –Subiéndome el pavo, al hacer esta afirmación.
–Búscamela, a ver si la encuentras.
Y resultaba, en efecto, que la demostración del teorema que contenía el libro era muy otra, tan exacta como la mía, pero planteada en distinta forma, demostrándose que la mía era original e improvisada, lo que daba margen a que mi maestro y tocayo me largase una filípica contra mi falta de aplicación, a pesar de ser, como me llamaba, el gallito de la clase y declarar al final del curso haber sido, yo, sin darme cuenta de ello, quien, realmente, había explicado las clases de Geometría del Espacio y Trigonometría, a lo que obedecía el hecho de sacarme, todos los días, al encerado, para que resolviera, ante la clase, todos los problemas que exigía el programa.
Me acuerdo que cuando apenas tenía diez años, siendo aún alumno de enseñanza primaria, escribí en la sala de estudio, en vez de estudiar mis lecciones, una Aritmética Elemental, como propia de mi edad, sencillísima y muy original en las demostraciones y tan sumamente claras, que un niño, más pequeño que yo, las hubiera comprendido sin el menor esfuerzo.
Pero las crisis provocadas por mi carácter, que, sin ser díscolo a veces lo parecía, puso al director en el caso de llamar a mi madre, para decirla que se hiciera cargo de mí, porque era imposible dominarme, puesto que después de cada una de sus visitas cada domingo parecía que cobraba nuevos bríos, cosa que realmente no era exacta, porque mi mamá cuando me quejaba jamás me dio la razón, sino, todo lo contrario, aunque mucha veces supiera que la tenía.
Al oír al director, mi pobre madre, a la que le planteaba el más serio problema de su vida, suplicó llorando que volvería de su acuerdo estando dispuesta, ella, a toda clase de sacrificios para que continuase en el Colegio y, entonces, don Federico, algo conmovido, accedió, pero a condición de que no volviera a visitarme, ni a verme los domingos durante una larga temporada, como vía de prueba porque tenía la seguridad de que su ausencia modificaría mi carácter, ante mi convencimiento de que me faltaba el apoyo materno.
Y aquí sobrevino el caso más heroico que pudo rendirme mi madre, mucho mayor que en el incendio de la calle de la Ruda, que tanto encomió la prensa madrileña, que era el de aceptar tan dura prueba como la que exigía el director para ella, tan transcendental en mi porvenir, como la de no aparecer por el Colegio, como lo prometió y lo hizo, aunque no podía privarse de verme los miércoles y los sábados por la tarde, cuando en fila íbamos de paseo pasando por la calle de la Paloma o la de Toledo, escoltados por nuestro cancerbero don José Ríos, escondida en un portal, frente a la acera sin que yo lo notase, ni desde luego me apercibiera lo mismo que nuestro don José.
Como la prueba era verdaderamente dura para mi madre y transcendente para mí, convencida de que no tendría fuerzas para someterse a ella por mucho tiempo, tomó la resolución, como ya he dicho heroica en verdad, y acordándose de las reiteradas llamadas de la familia de don Tomás, tanto de su padre, pero especialmente de su hermana doña Daría, casada con el notario de Torrelaguna y que gozaba de una gran posición, decidió ausentarse de Madrid y un día se presentó en la casa del director del colegio a despedirse, diciéndole que como no podía resistir más tiempo no verme, estando en Madrid y privarse, además, de abrazarme, mirando por mi bien y sosteniendo su palabra empeñada, había resuelto ausentarse de Madrid, poniendo tierra por medio.
Y, así lo hizo. Sin despedirse de mí y con el corazón partido marchó a Torrelaguna, presentándose en casa de doña Daría y haciendo su debut constituyéndose como enfermera única de su hijo Juanito, que tendría mi edad, atacado de viruela negra, no entrando nadie en la alcoba del enfermo, entregada en absoluto a sus cuidados, no separándose de su cama mientras duró la enfermedad, a pesar del peligro que corría de contagiarse, conviniendo los médicos que le asistían, lo mismo que toda la familia de don Tomás, cuando la enfermedad hizo crisis, que el enfermo debía la vida a los cuidados y a la maternal solicitud de Agustina, a la que tanto debían, a mi madre, que, providencialmente, se presentó con tanta oportunidad y en situación tan crítica, siendo considerada desde entonces por parte de toda la familia y, especialmente, por Juanito, su enfermito, y sus padres, pues aquel guardó siempre a mi madre y a mí verdadero cariño, llorando conmigo, ya hombres, la misma amargura el fatal día de su muerte.
Como don Tomás continuaba en El Vellón ejerciendo su cargo, solterón y medianamente atendido en casa de un vecino del pueblo labrador, la familia le aconsejó que pusiera casa y que mi madre que fue siempre el paño de lágrimas, en el sentido afectivo de aquella agradecida familia, se hiciera cargo de la casa y le tuviera a su cuidado, como así ocurrió durante muchos años, hasta su fallecimiento, cuando todos los que formaban la familia Vera-Sanz consideraron irreparable la desgracia para todos y especialmente, para el médico, que, muy pronto empezó a sentir los perjuicios en sus intereses, al extremo de decidir, por consejo de la familia, casarse con una prima que en su juventud fue novia suya, persona bien educada pero que cometió el error de aislarse de toda la gente del pueblo, pasándose, además, largas temporadas en su pueblo, Torrelaguna, con su familia, dejando solo a su marido, provocando, todo ello, serios disgustos matrimoniales, extravíos del cónyuge que finalizaron en una avenida y conveniente separación, sobre todo para él, que con el casamiento no había resuelto, nada, sino todo lo contrario. Porque en vida de mi madre, que trataba con todo el mundo, la casa de don Tomás estaba muy concurrida por la atracción de las simpatías a mi madre, donde todo el mundo gozaba de la mejor acogida y donde no se desdeñaba a nadie si se le podía favorecer en algo, mientras que, desde el desdichado casamiento, cambió del todo la decoración, echando todo el pueblo de menos a doña Agustina, tan popular, por ser la madrina de muchos de sus hijos.
Pero, retrotrayendo los hechos a mi historia de colegial, diré que, desde la partida de mi madre cuando se ausentó de Madrid, estuve seis meses sin saber nada de ella, menos lo que me quería decir de paso el director del Colegio, de acuerdo con mis profesores, que se había ausentado, sin decir a dónde, provocándome la noticia tal situación de ánimo que llegó a preocupar a todos, incluso a don José Ríos. Y un buen día don Federico, en una de sus visitas al Colegio, me llamó muy cariñoso y me entregó de un golpe… cinco cartas de mi madre que intencionadamente me había retenido y que gracias, según supe después, a una enérgica carta que le dirigió mi madre en la que le decía que ella, haciendo el mayor sacrificio de su vida, había cumplido exactamente su compromiso, pero que considerase que, en lo convenido, no figuraba el no saber de él nada en absoluto, de su hijo, al que escribía una carta cada mes y le mandaba un sello para la contestación, que no recibía desde que se marchó, haciendo pasar tanto tiempo, lo que suponía un duro e injusto castigo, para mí y también para ella, que no merecíamos, lo que la obligaría a trasladarse a Madrid para verme.
Leí, con la ansiedad que es de suponer, aquellas tan esperadas cartas de mi madre, acariciándolas, besándolas y cubriéndolas de lágrimas de ternura, no dejando de consolarme algunos obsequios que me enviaba de chorizos, farinatos, etc., preparados por ella, como dulces y pastas, también obra suya, como excelentísima cocinera y repostera que era, notándose mi cambio de conducta y mi retorno a la docilidad y aplicación y, lo que era más importante en aquella dura prueba, a acostumbrarme a toda clase de contrariedades que tanto habían de aumentar en adelante.
4 MI BACHILLERATO
Entre mis compañeros del internado había dos que conservábamos una verdadera y fraternal amistad que ha durado toda nuestra vida, larga para los dos, y para otro que no estaba en el colegio, pero que ambos conocimos en la universidad, y que solo ha podido interrumpir y romper la muerte. Dos ingresaron también en la facultad, mayor que yo uno procedente de Valladolid y huérfano de padre y madre, llamado Federico Larrañaga, y el otro, al que escasamente llevaba yo dos o tres meses, venido con sus padres, don José Marcial y doña María Dorado de Marcial, y sus cuatro hermanitas, que se llamaba Pepe Marcial Dorado, familia que me dedicó hasta la muerte su mayor cariño, realmente familiar, que siempre se sostuvo ininterrumpido y a la misma altura, a través de tantos años.
Por acuerdo del Patronato del Colegio que residía en Berlín y con objeto de dar mayor expansión a la labor docente que se desarrollaba en el colegio, hasta entonces reducida solo a la primaria graduada, se iniciaron los estudios de la segunda, ingresando nuevos profesores y eligiendo para los nuevos estudios a los alumnos más adelantados del grado superior, estudiando, en conjunto, todas las asignaturas que figuraban en el plan de estudios del bachillerato de entonces, para examinarnos por enseñanza libre en el Instituto del Cardenal Cisneros, figurando dos compañeros mayores en la primera tanda, saliendo airoso Federico Larrañaga y fracasado y desistiendo de continuar el otro, Manolo Fernández Morillo, hijo de una pobre viuda que para sostenerse tenía que trabajar todo el día, teniendo puestos los ojos en él, como última esperanza, pero que tuvo que salir del colegio… por esa causa para martirio de su pobre madre y para su propia perdición, como tiempo antes le había sucedido a nuestro compañero y mi vecino, Pepe Viñerta.
Federico, cuando terminó el bachillerato, se matriculó en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Central, por cuenta del colegio, instalándose en el domicilio del director, por resultar incompatible la vida reglamentaria del internado bajo la férula de don José Ríos con los nuevos deberes académicos que tenían que sujetarse a la vida universitaria, con no poca emulación por parte de los que seguíamos en el colegio con nuestra reglamentaria y monótona vida de recluidos.
Dos años después se seleccionó una nueva tanda, más numerosa, de aspirantes a bachilleres, con cuatro alumnos, entre los que yo figuraba, que habríamos de luchar primero con la reforma durísima y sin precedente, publicada en la Gaceta, siendo ministro de Fomento el marqués de Pidal,25 perteneciente a la más extrema derecha del Partido Conservador, y entregado en cuerpo y alma a las órdenes religiosas que explotaban con decidido apoyo de él, la enseñanza colegiada, modificación radical en el sistema de pruebas examinadoras, que, descaradamente, tendía a hacer a su parecer la enseñanza libre, haciéndola imposible, por verdadera asfixia esa clase de enseñanza propia de la gente humilde que no contaba con los medios económicos para llevar a sus hijos al instituto o a los colegios particulares incorporados a él.
Consistía la nueva forma de exámenes, solo en esta clase de enseñanza, en hacerlos por escrito, con aislamiento absoluto, por reglamento, siendo rigurosamente vigilados. Los examinandos, mientras hacían los ejercicios que habían de juzgar siete jueces, catedráticos del instituto en su mayoría, figurando además en el tribunal un académico y una persona ajena a la enseñanza, designada por el ministro, quienes, con una rigidez inusitada y sin precedente y con manifiesta arbitrariedad, pues sabían el papel que se les había adjudicado, cumplían y culminaban el objetivo del nuevo sistema, con el apoyo del director del instituto, don Francisco Commelerán, siempre al servicio interesado de los autores de aquel desaguisado que no dejó de ser comentado por la prensa liberal; tanto es así que a los dos años, al caer del poder el Partido Conservador y sustituirle el Liberal, con Sagasta se anuló inmediatamente de un plumazo, borrando aquel escandaloso atentado clerical contra la enseñanza libre, porque era una conquista liberal de la que no podía excluirse de ese derecho a los alumnos de clases humildes, tan ciudadanos como los demás y entre los que había verdaderos valores que se perderían por la falta de medios económicos para asistir a las clases del instituto, y, menos, a los colegios particulares, reservados a los pudientes y cuya mayor parte estaban bajo la jugosa especulación de las órdenes religiosas.
Recuerdo que después de nuestro examen de ingreso, nos examinamos del primer año de Latín unos veinticinco alumnos, siendo catedrático de dicha asignatura el mencionado director del instituto, el señor Commelerán, y un catalán retrógrado, cuya carrera profesional cuando tomó tierra en Madrid, hasta ocupar un sillón en la Real Academia de la Lengua, lo debía, como de todos era reconocido, a medios muy distintos a los justificados, moral y legalmente, de los que hemos pasado los demás mortales.26 Aquel día entró este sujeto, solo, para juzgar nuestros ejercicios de aquella asignatura, tal vez delegado como ponente por sus compañeros del tribunal y, a pesar de ser escritos, al cabo de breves minutos de haber entrado en el salón donde se celebraban los exámenes y donde estaban depositados en sobres cerrados y firmados por cada examinador, se nos llamó de la secretaría a todos nosotros para que entrásemos, uno a uno, en la oficina donde el primer oficial, con los ojos bajos y verdaderamente avergonzado, nos entregaba la papeleta de examen, todas ellas con la nota de «Suspenso», menos una, la correspondiente a uno de nosotros, un circunstancial sobrino de un cura, que rompiendo el aislamiento reglamentario habíamos visto entrar y salir en el salón donde trabajábamos, sin que ningún vocal del tribunal con el que departía muy familiarmente, dejándole, por el contrario, acercarse a su pariente, haciéndole observaciones con el mayor cinismo mientras escribía su ejercicio.
Como es natural, salimos todos decepcionados y escandalizados, ante el manifiesto atropello de que habíamos sido víctimas, recordando que al entrar el director Commeleran en el salón un bedel, al ver la cara que traía, nos vaticinó que nos preparásemos para sufrir un verdadero «escabeche» general en las calificaciones. Y no se equivocó.
Pero aquel indigno catedrático no salió muy airoso de su «hazaña», porque uno de los examinandos, hombre de unos treinta años que había estudiado varios años en un seminario y que dominaba el latín, desesperado por el daño que le causaba el atropello tan burdamente cometido al calificar los veinticinco ejercicios él solo, sin tiempo material siquiera para abrir los sobres que los contenían y cuyo perjuicio personal era irreparable para él, y para su porvenir, porque le impedía examinarse de la carrera corta de notario, que aún existía para hacerse cargo de la notaría en que prestaba sus servicios como primer oficial, esperó al arbitrario profesor, y, al aparecer este en el claustro, para salir a la calle, se acercó a él y sin pedirle explicación alguna le aplicó una serie de bofetadas, como introductorio a la paliza que le hubiera dado y que no logró consumar por las voces de auxilio del agredido y por la inmediata aparición de los bedeles que acudieron a su defensa, más por deber que por voluntad.
Nosotros, los cuatro fracasados del colegio, nos presentamos a nuestro director, ante el que demostramos la injusticia cometida, relatándole con todo detalle lo ocurrido, pues no cabía en cabeza humana que veinticinco escritos se pudieran leer y juzgar por un solo juez y, sobre todo, sin la presencia de los otros seis jueces del tribunal, en escasos cinco minutos, mereciendo todos la calificación de suspenso, menos el del sobrino del cura, la única escandalosa excepción.
Yo afirmé al director que en los exámenes de septiembre repetiría el examen, sin repasar siquiera la asignatura, respondiendo de su aprobación; pero mis tres compañeros a una, decepcionados y acobardados ante el desastroso resultado de nuestro debut, manifestaron que desistían de proseguir los estudios, a pesar de los ánimos que nos daba el director, el sr. Fliedner, poniéndoles a mí como ejemplo para seguir la lucha e insistir en mi decisión, constituyendo aquel momento el punto crucial y decisivo de mi vida y de mi porvenir providencial, porque en la convocatoria de septiembre aprobé con el otro catedrático de Latín del instituto, don Emeterio Suaña y Castellet, que suplía en el tribunal a su compañero, Commelerán, tal vez por lo ocurrido en el mes de mayo que, como digo, transcendió fuera del instituto, conociéndose y comentándose en todas partes; aprobé no solo el primero de Latín, sino también el segundo curso de dicha asignatura y con notas ventajosas.
¿Obedeció aquella sustitución al temor, por parte de Commelerán, a las consecuencias que «sintió» por su arbitraria conducta, o porque las altas esferas, conocedoras del insólito hecho, se lo corrigiesen de una manera «diplomática»? El hecho fue que yo cumplí mi propósito de no abrir, durante todo el verano, el libro de primero de Latín, aprobándolo en septiembre y continuando mis exámenes de las demás asignaturas, estudiadas en el colegio, logrando hacerme bachiller en tres convocatorias, dos años escasos, cuando apenas iba a cumplir mis quince años, es decir, que legalicé mis estudios del bachillerato en ese espacio de tiempo, salvando las dificultades que el nuevo sistema de exámenes oponía a los alumnos libres, exclusivamente, sistema que me cogió de lleno y de punta a cabo, puesto que se suprimió, precisamente, cuando yo ingresaba en la facultad.