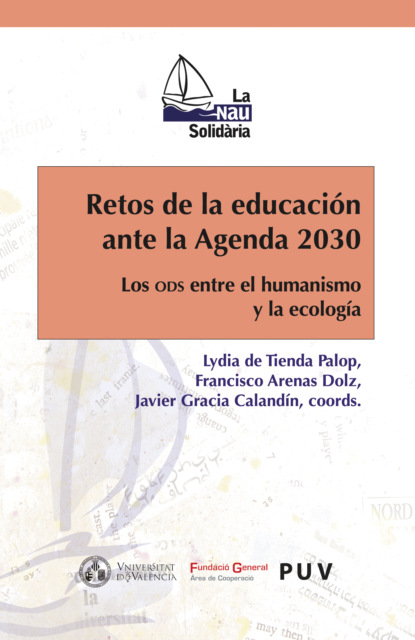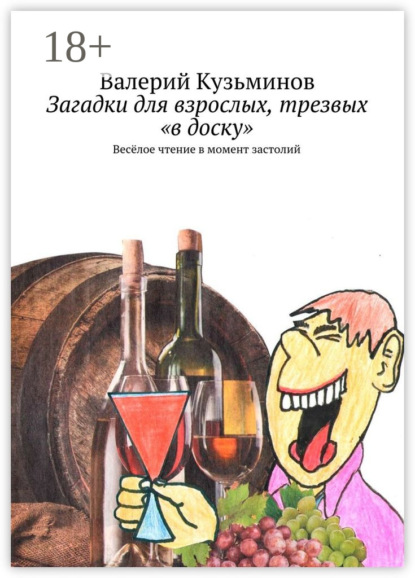Mis memorias

- -
- 100%
- +
Por cierto, que aquel nefasto año 1885 significó trágica época en toda Europa, víctima de la terrible epidemia de cólera morbo asiático, que también se cebó con España, más que en parte alguna, cabiendo a un médico valenciano que ejercía sus servicios en Alcira, de cuyo pueblo era titular, la gloria de haber descubierto el microbio de aquella enfermedad, lo mismo que la vacuna en su contra, el célebre Dr. Ferrer, cuyo nombre cobró fama mundial, resonando en todos los centros médicos y conservado en la historia de la Medicina.27
Entonces se contaban en Madrid, Barcelona y Valencia, principalmente, las defunciones diarias de centenares de personas, por cuya causa las familias de mis compañeros de internado reclamaron a sus hijos, pues, incluso la del director se había ausentado de Madrid, trasladándose al Escorial, donde el colegio en el que quedamos, yo solo de los alumnos, con don José Ríos, pareciendo aquello un cementerio, pues yo no quise interrumpir mi preparación de las asignaturas que me faltaban, para examinarme en septiembre y terminar mi bachillerato, como así ocurrió, felizmente. Aunque nuestro «terrible» cancerbero, don José, cayó atacado de la enfermedad en boga, y, en vano, quisieron ocultármelo, sin que me produjera la menor impresión, ni alterara mis horas de estudio, y eso que don José, enfermo, estaba pared por medio de mi dormitorio, lo mismo, por el otro lado, con la sala de estudio y tuvo la suerte de salvarse, como yo la de lograr hacerme bachiller y ponerme en condiciones de poder ingresar en la universidad, como Federico Larrañaga, haciendo el último ejercicio de reválida el día 25 de noviembre de aquel año, el mismo, también, en que falleció el rey Alfonso XII, porque, a consecuencia de la epidemia, no se celebraron los exámenes extraordinarios de septiembre hasta el mes de noviembre, terminada la cuarentena desde el último caso que hubo en toda la península.
Al salir aquel día del Instituto del Cardenal Cisneros por la puerta que da salida a la calle de los Reyes, triunfante y loco de contento con mi nota en la mano del último ejercicio, creyéndome ya un hombrecito, y hasta un personaje distinto a los demás mortales, una multitud de «golfos» voceadores de periódicos, me refiero a los circunstanciales, atronaban la calle anunciando con todos los detalles el fallecimiento del rey, en el Pardo, hecho que se guardó con el mayor misterio y del que yo tenía conocimiento desde por la mañana, en que me confiase el «secreto» la mujer de un empleado en las Reales Caballerizas, natural de El Vellón, y de repente vi que uno de los voceadores de «los sucesos» se acercaba a mí, un tipo desarrapado, sucio y casi descalzo.
–Hola, Manolo. ¿No te acuerdas de mí?
–Pepe –le dije, sorprendido–. ¿No te he de recordar, después de tantos años, sin saber de ti? ¿Qué es de tu vida? ¿Dónde vives?
–Pues ya ves, ganándomela como puedo. Mi papá murió hace ya mucho tiempo, llevándose la llave de la despensa… y desde entonces yo no sé, siquiera, dónde y cómo vivo.
–Pues yo acabo en este momento de hacerme bachiller –le contesté muy impresionado, enseñándole mi última papeleta de examen, fresca aún la tinta de la calificación y de la firma del secretario del tribunal.
Hubo un momento de cariñoso silencio, tal vez pensando, los dos, lo mismo, cuando el antiguo amigo mío y compañero del colegio, Pepe Viñerta, cortó el diálogo diciendo:
–Adiós, Manolo. Que te vaya bien –me deseó alejándose, presuroso, voceando su mercancía, gritando «los sucesos».
Y aquel fue su último adiós, porque ya no le volví a ver más; pero enseguida pensé que aquel inesperado encuentro dibujaba dos vidas muy distintas: una, la suya, oscura, agobiante y, tal vez, fatal, la de mi amigo de la infancia y compañero del colegio, del que se escapó dos veces para volver a sus correrías del barrio, de las que mi madre logró separarme, cuyo desenlace no podía ser más desastroso, el de un irredento «golfo» madrileño que, agobiado por las privaciones de toda clase, sin el calor ni el consejo de nadie, sin cobijo, ni apoyo de ninguna especie, se iba extinguiendo, poco a poco, para terminar su corta existencia en la cama de un hospital y tras las rejas de una cárcel; y la mía, que aún insegura, señalaba una senda seguramente, en aquel momento, indecisa y empedrada de dificultades y de sacrificios que yo estaba dispuesto a afrontar, aunque nunca pude imaginar las que me esperaban, pero que podrían abrirme paso a un porvenir sostenido y bien ganado, por mi constancia, y, desde luego, menos penoso y triste que el de mi amigo.
Estas reflexiones me las quedé, impresionado, como digo, por el inesperado encuentro en que le vi, confundiéndose entre sus competidores de venta extraordinaria, y yo apretando mi papeleta de examen, releyendo la calificación de mi último examen del bachillerato, mientras veía alejarse al pobre Pepe, desdichado amigo mío, voceando su periódico.
Porque mi bachillerato conseguido suponía un cambio de vida al trasladarme a la casa de don Federico, el director del colegio, y vivir, familiarmente, con los suyos y con Federico Larrañaga, que terminaba el segundo año de la facultad, redimiéndome de la vida del colegio, que había sufrido hasta entonces durante nueve años, relevándome de barrer y fregar suelos, subir el agua, ir a la Estación del Norte con otros compañeros para recibir y traer a cuestas los sacos de pan que hacía, en nuestro horno de El Escorial, el bueno de Gustavo Melzer, un muchachote alemán que era una verdadera enciclopedia, labrador, hortelano, herrero, carpintero, mecánico, albañil, etc., oficios que, diariamente, ejercía según se presentaba el caso, con una habilidad y una perfección y un esmero que a todos los muchachos que íbamos a pasar unos días en aquella finca nos impresionaban, lo mismo que su temperamento de trabajador incansable y que su envidiable carácter, siempre jovial. Era entonces y siempre lo fue, hasta su muerte, nuestro mejor amigo, logrando ser considerado una institución cuando fue trasladado a Madrid, con las mismas funciones, al nuevo Colegio del Porvenir,28 edificado en Cuatro Caminos, transformando todo el terreno baldío que ocupaba en un verdadero vergel, lo mismo que había hecho en la finca de El Escorial.
Gustavo Melzer creó una familia, casándose con la cocinera de la casa del director, la buena Aurea, una muchacha de origen burgalés que a su competencia y atractivos unía un carácter siempre alegre y una honestidad por todos reconocida. Y aquel obrero ejemplar en el colegio murió, ya viejo, dejando huella imperecedera de su labor y de su honradez. Le dedico este recuerdo, inspirado por la justicia y la amistad.
5 EN LA FACULTAD
Como consecuencia del cólera se hubieron de retrasar los exámenes y la apertura del curso académico hasta diciembre y hube de matricularme en el primer año de Filosofía y Letras, con toda libertad para escoger mi carrera.
Mis intenciones fueron las de matricularme en la Facultad de Ciencias Exactas, que eran mi fuerte y respecto a las cuales tenía una extraordinaria disposición, pero mi compañero Federico y el suyo, entonces, y aún fraternal amigo mío y viejo como yo, Pedro Mora, me convencieron para matricularme, con ellos, en Filosofía, por ser más fácil y, sobre todo, más corta, cosa muy de tener en cuenta, por la posible inestabilidad económica del colegio, siempre una incógnita, y me hice estudiante de la mencionada Facultad en la Universidad Central, ganando en categoría escolar y trabando amistades con los nuevos compañeros de estudios, todos de mejor situación económica que yo, pero que trabaron conmigo un compañerismo que jamás quise explotar y que solamente la muerte de la mayor parte de ellos ha ido extinguiendo, sin que el tiempo haya podido hacerle mella.
Cuando, en el curso de la vida y a través de los años, nos hemos tropezado, nos tratamos con la misma camaradería y fraternidad y el mismo cariño que cuando discurríamos por los claustros de nuestra inolvidable universidad, en los que pasamos los días más felices de nuestra juventud, sobre todo yo, que no había salido de las ternuras propias de la infancia, desde la separación de mi madre.
6 MI ESTUDIANTADO
A los pocos días de la terminación de mi bachillerato y ante la premiosa inauguración del curso, el director, señor Fliedner, me reclamó a su casa, instalándome en la habitación que ya ocupaba Federico, cuyo mobiliario era extremadamente sencillo: dos camas, bastante deficientes, una mesita de trabajo, dos mesillas de noche, unas perchas y dos sillas. La habitación era espaciosa, con una gran ventana que daba a un patio interior.
La nueva vida para mí se caracterizaba por el isocronismo y la exactitud de las horas en que nos reuníamos en el comedor. A las siete de la mañana, lo mismo en invierno que en verano, consumíamos nuestro frugal desayuno, consistente en dos tazas de café con leche, que nos servía a todos doña Juana, la esposa del director, y unas rebanadas de pan, a las que, furtivamente, atrevidamente, untábamos ligeramente de la mantequilla o de melaza, cuya compra nos encargaban.
A las doce, la comida, que para los comensales españoles no era de mucho agrado, por ser de la cocina alemana, a la que no estábamos acostumbrados, con platos exóticos, y a las cinco de la tarde se servía el té, solo para la familia de la casa, y a las siete se consumía la cena, casi siempre de fiambres, más una taza de té.
Nuestra vida estudiantil no nos eximía de muchos, nuevos, pesados y, a veces, depresivos trabajos. Éramos otros tantos criados, sobre todo yo, que no contaba con la experiencia de mi compañero Federico, ni con sus argucias para esquivarlos, lo que motivaba que recayeran continuamente sobre mí. Lo mismo íbamos a entregar varias cartas que nos hacían recorrer medio Madrid, a veces ya de noche, por barrios entonces peligrosos, para ahorrar los sellos del franqueo interior, que llevábamos pruebas a la imprenta, muchas veces también después de corregirlas nosotros mismos, o bajábamos, sobre nuestros hombros, a la Estación del Norte pesadas maletas cuando don Federico salía de viaje, cosa que ocurría muy a menudo. ¡Cuántas veces he atravesado, con la maleta al hombro, el Campo del Moro para acortar el camino, expuesto a un atraco, por evitar tropezarme en la calle con algún compañero de la universidad!
Sin embargo, todo ello no me era más enojoso y difícil que otros encargos que considerábamos más ridículos.
Vinieron a vivir con la familia unas sobrinas del director, dos alemanas tan feas y mal fachadas que solo podrían soportarse dentro de casa, donde podían ocultarse de la vista del público. Una de ellas era alta, por lo menos de dos metros, a lo que contribuía un largo y encorvado cuello, sobre el que culminaba una cabeza pequeña, con un semblante que excitaba la risa, y unos ojos pequeños y saltones, tras unas gafas extraordinariamente gruesas; parecía, realmente, una jirafa. La otra no era tan alta, un poco más gruesa, pero de una fealdad en fraternal competencia, hasta en lo grueso de los lentes, que tanto la acentuaba, completando su ridículo aspecto una indumentaria rarísima, tanto de factura como en los colores de las telas, llamando la atención del más despreocupado en aquellas calles madrileñas, en las que, pronto, constituyeron el hazmerreír de cuantos tropezaban con ellas.
Y ese fue mi martirio durante el tiempo que duró mi carrera, porque siempre que salían de casa requerían la compañía de uno de nosotros, o, mejor, la mía, puesto que para esos menesteres nunca aparecía Federico, quien, en cambio, se dio maña para fumar a costa de ellas, muy agradecidas al tropezar con un hombre que las entretenía con sus chistes; eso sí, dentro de casa.
Nadie puede apreciar mi sufrimiento cuando tenía que acompañarlas por la calle, donde todo el mundo nos miraba con verdadero espanto y hacían comentarios graciosísimos que, felizmente, ellas no entendían, procurando yo, sin que ellas se dieran cuenta, acompañarlas pero nunca yendo a su lado, sino delante o detrás.
Recuerdo que, una vez, íbamos por la calle Ancha de San Bernardo, donde está la universidad,29 cuya fachada entera habíamos de recorrer fatalmente. Dándome cuenta de lo que fatalmente también iba a suceder las dejé, con el mayor disimulo, que siguieran adelante, hasta que yo las alcanzara, pretextando que se me había desatado una correa del zapato, pudiendo observar desde respetable distancia su paso por la puerta de la universidad, llena de estudiantes que, ante su presencia, como era natural, armaron un alboroto de padre y muy señor mío. Unos se abrían de capa ante ellas, como si se tratara de dos vacas bravías, simulando, otros, la suerte de banderillas, con una de gritos y risotadas que terminaron cuando hubieron traspuesto la calle de los Reyes, en donde me incorporé a ellas, haciéndome de nuevas ante sus justificadas censuras sobre lo ocurrido. Pero yo evité ante mis compañeros el ridículo de mi acompañamiento forzado, y para mí siempre trágico, por mi calidad de hombre, que me ponía en una situación violenta, pues, al fin y al cabo, iba acompañando a unas señoritas.
Estando, otra vez, de temporada veraniega en El Escorial, un día de San Lorenzo, patrono del pueblo, ambas hermanas decidieron ir a los alrededores del célebre monasterio, ocupados por una gran multitud de romeros casi en su totalidad madrileños. Como siempre, la víctima de su compañía había de ser yo, bajo mandato, naturalmente, misión que cumplí desde el pueblo, durante el kilómetro y medio que le separa hasta el monasterio. Llevaban unos vestidos llamativos, por lo raros y mal confeccionados. Pero aquel día se les ocurrió comprarse unos sombreros de paja ordinaria de alas anchísimas, que solo usan los segadores para defenderse del sol. Los «adornaron» con un amplia banda de tul blanco colgando por detrás en un gran lazo, cuyas puntas caían sobre sus espaldas. Iban, las pobres, matadoras y bien ajenas a lo que les iba a ocurrir. En cuanto nos metimos entre la multitud, ellas delante y yo detrás, a respetable distancia, se armó una verdadera revolución, sobre todo por la inestabilidad de los célebres sombreros, hasta el extremo de costarles verdadero trabajo salir de aquel atolladero y emprender la huida, retornando al pueblo, a paso acelerado, sin que yo pudiera entender sus coléricas censuras, porque las proferían en alemán.
No olvidaré nunca la pesada losa que gravitaba sobre mí, de aquellas desgraciadas que, después de no tener que agradecer nada a la naturaleza, recargaban su fealdad con sus ridículas rarezas, que, además, irradiaban sobre los que, obligatoriamente, habíamos de acompañarlas.
7 EN LA UNIVERSIDAD
Realmente, la vida universitaria representa para el estudiante del bachillerato que ha cursado en el instituto, año tras año, esta etapa de la enseñanza, a pesar de su entrenamiento preuniversitario, una verdadera novedad, y mucho más para mí y para los que jamás habíamos respirado el ambiente de libertad personal, respetada por profesores y bedeles, sino, por el contrario, cuando la vida anterior, como la mía, había tenido el carácter de reclusión y aislamientos, vigilados y duros.
Yo era casi un niño, el verdadero benjamín de mi curso, y, hasta de la universidad, destaque conservado en mí tanto en mi profesión de bibliotecario como al ingresar en el escalafón de catedráticos, pues fui el más joven en ambos escalafones. Los primeros días de clase quedaba deslumbrado ante la alegre algarada de mis nuevos compañeros de estudios, procedentes de todas las regiones de España que, con los madrileños, desde los primeros días en los que espontáneamente hacíamos nuestras mutuas presentaciones, formamos una compacta y fraternal piña, tanto de apoyo como de caballeroso y leal compañerismo, de tal suerte que cuando surgía algún incidente lo vetábamos en un ambiente de convicción, reforzado por una actitud resuelta por parte de todos.
Esa confraternidad creó entre nosotros estrechos lazos de integridad cuya fuerza ha resistido los años, las ausencias y los azares de la vida, tratándonos como iguales en el orden social, a pesar de estar representadas entre nosotros todas las categorías, desde la del opulento aristócrata, hasta el modesto estudiante que, con su diario trabajo, sostenía su carrera y su vida, ayudado por sus familiares, o de los pobres como yo, humildemente vestidos y agobiados de privaciones.
Todos, como digo, éramos iguales en nuestro diario trato, aunque, tácitamente, reconocíamos la superioridad de los mejor dotados o de mayor aplicación. Más de una vez algún compañero, título de Castilla, como el conde de Cerrajería, al salir de clase nos invitaba a llevarnos a casa en su magnífico landeau, tirado por dos magníficos caballos y servido por un cochero y un lacayo uniformados con tal diferencia que, al lado de nuestra modesta indumentaria, parecían potentados señores. Sin embargo, nos abrían la puerta del carruaje, chistera en mano, cuando entrábamos o salíamos de él.
De aquella generación académica salieron hombres destacadísimos, literatos, poetas, historiadores, políticos, críticos, filósofos, escritores, periodistas, investigadores, etc., que han honrado y honran a España y que han dejado esplendorosa estela en la historia de su cultura. Francisco Navarro Ledesma, Ramón Menéndez Pidal, Manuel Fernández Navamuel, José Rogerio Sánchez, Rufino Blanco, José Verdes Montenegro, Andrés Ovejero Bustamante, Adolfo Valdés, que atravesando el mar debía de ser creador de la Industria Mexicana, Marcelino Fernández y Fernández, su paisano, y tantos otros que honraron la patria y a su inolvidable universidad.
Nuestra facultad contaba con un claustro de catedráticos envidiable, todos casi en su totalidad de edad más que madura, llegados a la cúspide del profesorado después de pasar muchos años haciendo méritos en otras universidades unos, y otros por méritos propios, como don Marcelino Menéndez y Pelayo, [Manuel] Sánchez de Castro, [Nicolás] Salmerón, [Manuel] Pedrayo, Amador de los Ríos, etc. Figuraban, entre los primeros, el gran humanista y sacerdote que cambió sus hábitos por la toga, don Lázaro Bardón, catedrático de Lengua Griega, que fue rector de la Universidad durante la Primera República, y su compañero don Alfredo Adolfo Camús, a quien sus ya incontables años no habían aminorado, en nada, sus vastos conocimientos en su disciplina de Literatura Griega y Latina, que nos explicaba «cuando le dejábamos», de tal forma que se llenaba la cátedra, muchas veces, de compañeros de otras facultades para gozar en sus explicaciones. Fue compañero de armas y fatigas en su juventud de Espronceda, Quintana, Nicasio Gallego, Jovellanos, Larra y Zorrilla, de quienes nos hablaba con emocionada fruición, intercalando algunas aventuras juveniles corridas con ellos. Completaban el cuadro de tan excelentes maestros Morayta, Fernández y González, Longué, Sánchez Moguel, Valle, Ortí Lara, etc.
Como siempre, la rápida observación y el fino ingenio del alumnado formaban un discreto y atinado criterio del valer de nuestros mentores pero, sin embargo, todos ellos eran objeto del mayor respeto dentro y fuera de la cátedra por parte de todos, sin la menor excepción. Cuando nos cruzábamos con ellos, donde fuera, nos descubríamos respetuosamente, sin jamás atrevernos a dirigirles la palabra, y si se daba ese caso, iniciado por ellos, generalmente nos acercábamos en grupo, a guisa de comisión, permaneciendo descubiertos durante toda la entrevista.
Inicié mi vida universitaria con un incidente ruidoso de carácter colectivo que se produjo en los primeros días del curso, producido por el discurso de apertura leído en el acto de inauguración del curso académico por el catedrático de Historia de España don Miguel Morayta, en el que haciendo un estudio del reinado de los Reyes Católicos se metió con la Inquisición, con el fanatismo religioso y censuró la expulsión de los judíos, considerándola como un error político. Debe hacerse constar que el excelso catedrático era liberal, republicano y masón de alta categoría.
Los elementos reaccionarios empezaron a moverse, como siempre, en la sombra, encontrando a los estudiantes de su cuerda como materia maleable para emprender una campaña de protesta contra el maestro, y un día nos sorprendió la visita de una comisión, formada en la Facultad de Derecho30 […] [Hoja desaparecida en el original].
[…] interesado en ponerse al lado de Matilde, en el primer banco donde ella se sentaba, que dio motivo a alegres comentarios en la Universidad durante unos días. Había publicado un pequeño libro de poesías, muy medianas, dedicadas a un su tío que debía de ser su protector, y un estudiante del Preparatorio de Derecho, listo y nervioso –que más tarde llegó a ser un gran orador de mitin, republicano, de verdadera fama, cuya carrera política cortó la muerte, aún muy joven–, hizo una graciosa y dura crítica de aquel engendro poético de nuestro compañero, que se leyó profusamente en todos los corrillos estudiantiles de la facultad, en los que surgían estruendosas carcajadas.
Súpolo Ovejero, y una mañana, antes de entrar en las clases, recriminó a su espontaneo crítico en forma airada, terminando la discusión cambiándose algunos mamporros, no pasando a mayores gracias a la intervención de los espectadores de la bronca, pero no impidió que surgiera un lance de caballeros, vulgo desafío, nombrando cada uno de los contendientes a sus respectivos padrinos.
Uno de estos era Paco Navarro Ledesma, que luego fuera el gran biógrafo de Cervantes, y que pertenecía a los del crítico de los versos, que se encargó de dirigir las discusiones para el encuentro de los contendientes, que acordaron, por unanimidad, que el duelo se verificase en los terrenos que había ocupado el antiguo Saladero, ocupados hoy por la amplia calle de Sagasta, escogiendo como las armas más adecuadas los puños de los dos rivales.
Y, en efecto, los cuatro padrinos con sus representados se reunieron en la puerta de la Universidad a la temprana hora convenida, marchado con un solemne silencio por la calle Ancha hacia la Puerta de San Bernardo, pero al pasar por la fuente adosada a la fachada de un convento de monjas, llamada de «los once caños», atendiendo al número de estos, que lanzaban continuamente abundante agua en el largo pilón de piedra, los padrinos mandaron hacer alto llamando a sus representados, tomando la palabra Navarro, que, con voz solemne, les dijo: «Señores, los padrinos han acordado, por ambas partes, que los dos caballeros que van a ventilar su querella en el terreno del honor, que antes de seguir adelante hacia el lugar señalado para el duelo, ha de beber, cada uno, en nuestra presencia, un trago de agua de cada caño de esta fuente».
Ovejero y su contrincante no pudieron disimular su sorpresa ante la seriedad de sus padrinos al dar a conocer tan rara condición, pero dándose cuenta de la guasa de que eran objeto quisieron arremeter contra estos, que ya no pudieron contener la risa, terminando así el famoso duelo… antes de principiar.
Sin embargo, Andrés Ovejero, más tarde, en su carrera de arribista «se arrimó» a Navarro Ledesma, cuando el conde de Romanones fue ministro de Instrucción Pública, y encargó a este la confección de las reformas al plan de Segunda Enseñanza, que llevan su nombre, evidentemente, el más sensato y pedagógico de cuantos se hicieron por su profundo conocimiento del problema. De esta manera, Ovejero aprovechó aquella circunstancia para cultivar la amistad con el ministro, logrando que este le ingresara en el escalafón de institutos, sin oposición, pasando por encima de la ley, nombrándole para el Instituto de Segunda Enseñanza de San Juan de Puerto Rico, entonces aún colonia de España, tomando posesión de su cátedra en Madrid, sin jamás ocuparla y aprovechándose de la catástrofe colonial y del derecho preferente que se concedió a los catedráticos de ultramar de ocupar cátedras de la misma categoría en la península, fue nombrado titular del Instituto de Cádiz, en el que tampoco puso los pies, logrando que se creara una cátedra de Historia del Arte en el Doctorado de la Facultad de Filosofía y Letras, para que un tribunal, escogido ad hoc, le diera la mencionada cátedra de nueva creación, en cuya oposición no tuvo contrincante. Más tarde, en su camaleónica carrera política, ingresó en el Partido Socialista, para ser elegido diputado provincial de este por Madrid, que siempre fue el campo de sus especulaciones, quedando en la Corte, sin que el triunfante falangismo le molestara en lo más mínimo.