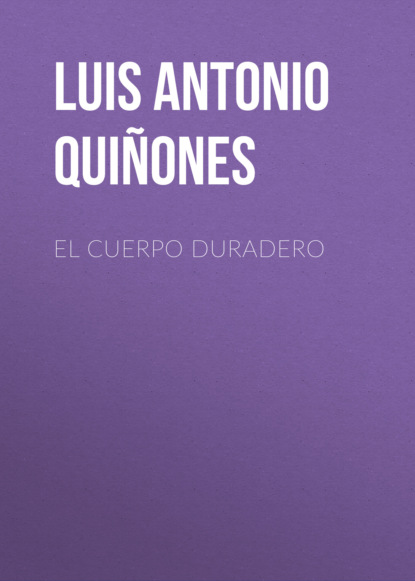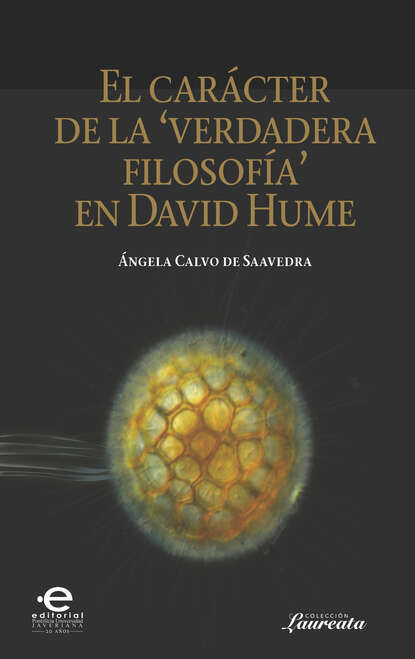- -
- 100%
- +
Pero nada dice que el estudio de los fenómenos fisiológicos en general, y nerviosos en particular, no nos revelará al lado de la fuerza viva o energía cinética de la que hablaba Leibniz, al lado de la energía potencial a la que a ella ha debido añadirse más tarde, alguna energía de un género nuevo, que se distingue de las otras dos en que ella no se presta al cálculo […] Pero si el movimiento molecular puede crear sensación con una nada de conciencia, ¿por qué la conciencia no crearía a su vez movimiento, sea con una nada de energía cinética y potencial, sea utilizando esta energía a su manera?
[…] No pasa lo mismo en el dominio de la vida.9 Aquí la duración parece bien actuar a la manera de una causa, y la idea de poner de nuevo las cosas en su lugar al cabo de un cierto tiempo implica una especie de absurdo, pues semejante vuelta atrás nunca se ha efectuado en un ser viviente […] Se nos concederá al menos que la hipótesis de una vuelta atrás se vuelve ininteligible en la región de los hechos de conciencia. (E, pp. 149-150)
Tres aspectos son destacables en este pasaje. Primero, la cuestión sobre lo propio de una causalidad que escapa al cálculo, muy coherente con la crítica emprendida, desde el principio, a la aplicación de un criterio cuantitativo a los fenómenos internos. Segundo, ello lleva a Bergson a plantear como problemática la relación del cerebro y del sistema nervioso con la actividad del yo. Esto se hará explícito posteriormente en Materia y memoria. Tercero, la cuestión de la vida y su posible relación con los hechos de conciencia, tema desarrollado después en La evolución creadora. En este marco, digamos de orden cosmológico, se puede comprender mejor la posibilidad de pensar el yo como una causa determinante, con un sentido distinto al del determinismo científico, cuestión psicológica que tendrá implicaciones metafísicas. Por ello, en esas primeras páginas del capítulo el filósofo critica el determinismo físico; no nos detendremos en ello, para ir directo a la cuestión del “sentimiento del esfuerzo” que resulta de la crítica a la causalidad, tema de la última parte del capítulo.
En su análisis del principio de causalidad, Bergson precisa un doble sentido de “la preformación del futuro en el seno del presente”. Por un lado, se introduce la contingencia “hasta en los fenómenos de la naturaleza”, concibiendo tanto los fenómenos físicos como los psicológicos durando de la misma manera, “por consiguiente, a nuestra manera”: “el futuro no existirá en el presente más que en forma de idea, y el paso del presente al futuro tomará el aspecto de un esfuerzo, que no desemboca siempre en la realización de la idea concebida” (E, p. 190). Por el otro lado, se atribuye la duración a los estados de conciencia y no a las cosas, más bien en estas se concebiría “una preexistencia matemática del futuro en el presente” (E, p. 190); es decir, una causalidad estricta, apropiada a la predicción, y que implica la idea de espacio. Ahora bien, ambas hipótesis, cada una por aparte, permite pensar la libertad humana, pues si, como es evidente, los fenómenos físicos duran como los psicológicos, se introduce “la contingencia hasta en los fenómenos de la naturaleza” (E, p. 190), o si el determinismo corresponde solo a los fenómenos físicos, ello permite pensar el “yo que dura” como “una fuerza libre”.
Es interesante la crítica de Bergson a este último sentido de la causalidad. Muestra que en la conexión entre fenómenos, entendida como determinación necesaria, se busca un mecanismo matemático detrás de la sucesión de fenómenos heterogéneos, producto de una tendencia a hacerlo coincidir, sin que se logre del todo, con el principio de identidad: mientras más ligado se encuentre el efecto a la causa, más se lo introduce en esta, y de esa forma se mostrará como su consecuencia matemática. Ahora bien, con ello se suprime la duración y se la relega al orden subjetivo; en las cosas pues no se podría demostrar la contingencia del efecto como sí sucedería en mis acciones, puesto que duro. Afirmar el principio de causalidad y de determinación necesaria es ubicarlo poco a poco en la serie física, por un lado, mientras, por el otro, la duración queda del lado de la serie psicológica. Así se separan las dos series.
El otro sentido de la preformación define el dinamismo interno, entendido como un esfuerzo, y le da un significado interno a la ‘fuerza’. En lo que va de la idea, más o menos confusa, de un estado interno contenido en el que sigue –así no lo esté– a la acción, aquella nos parece “como posible”, porque en su realización se ponen una multiplicidad de intermediarios “apenas sensibles”, que no se perciben como elementos separados, más bien, “el conjunto toma para nosotros esta forma sui generis que se llama sentimiento del esfuerzo” (E, p. 187). Esta realización es, para nosotros, un progreso continuo que va de la idea y del esfuerzo hasta la acción, no podemos decir dónde terminan los primeros y dónde comienza la segunda. Ese progreso es sentido, dando pleno significado a la expresión ‘dinamismo interno’. Está arraigado en la duración y no se da en el espacio, por más que la acción se exteriorice. Entonces, sí hay preformación del futuro en el presente,
pero habrá que añadir que esta preformación es demasiado imperfecta, ya que la acción futura de la cual se tiene la idea presente es concebida como realizable mas no como realizada y que, incluso cuando se esboza el esfuerzo necesario para cumplirla, se siente bien que es todavía tiempo de detenerse. (E, p. 187)
La acción subsiguiente aquí no se sigue con necesidad de su causa. El efecto siempre estará en estado de posible y de representación confusa, su realización siempre será contingente. El sentimiento del esfuerzo es, entonces, el de un progreso en vía de formación, que va de lo virtual interno hasta la exteriorización en la acción; es más, aquí la “idea abstracta” de fuerza es la de ese esfuerzo indeterminado que no ha llegado al acto. Queda, no obstante, planteada en la obra de Bergson una cuestión que será abordada más adelante –en Materia y memoria–, acerca de que una concepción dinámica de la causalidad lleva a aplicar a las cosas “una duración completamente análoga a la nuestra, sea cual sea la naturaleza de esta duración” (E, p. 189). Esta concepción de la causalidad es “más natural”, pues tiene como modelo de la representación la duración natural, sin importar qué tipo duración sea la de las cosas, pues se trata de aplicar una analogía que sirve muy bien a “la necesidad de una representación”.
Una vez aclarado este sentido de la causalidad, Bergson señala una confusión entre los dos sentidos expuestos, confusión que termina por reducir la causalidad a la preformación necesaria del efecto en la causa y que consiste en que se usan los dos sentidos de la causalidad a la vez –el uno “halaga” nuestra imaginación, el otro “favorece el razonamiento matemático”–. Ello, a su vez, lleva a confusiones sobre la idea de fuerza, pues esta, que de por sí excluye la determinación necesaria, al ser aplicada a la naturaleza, regresa “corrompida de este viaje” por la necesidad, hasta el punto que aparece determinando los efectos de forma necesaria.
Pero de la fuerza sabemos “por el testimonio de la conciencia”, pues la experiencia nos enseña “que nos sentimos libres, que percibimos la fuerza, con razón o sin ella, como una libre espontaneidad” (E, p. 191). He aquí el sentido más puro que Bergson le da a la fuerza, que, entendida desde dentro, no se la puede separar de la duración propia de los estados internos, de ella sabemos, pues, por nuestra propia vida interior. De este modo, el alma, determinada por cualquiera de sus sentimientos, “se determina a sí misma” (E, p. 157), en el sentido de esa libre espontaneidad. La fuerza sale de adentro, se exterioriza no de forma necesaria, repele cualquier determinación necesaria. Aplicada a la naturaleza, se da una especie de “compromiso” entre la fuerza y la determinación necesaria: la determinación mecánica entre dos fenómenos del mundo exterior nos presenta “ahora” la forma de “la relación dinámica de nuestra fuerza con el acto que de ella emana” (E, p. 191). Sin embargo, en muchas ocasiones esta última relación es tomada como una derivación matemática de la acción a partir de la fuerza. Esta fusión entre dos ideas opuestas lleva a expresar la duración en extensión, se opera un fenómeno de endósmosis “entre la idea dinámica de esfuerzo libre y el concepto matemático de determinación necesaria” (E, p. 191-192).
El aspecto, por así decirlo, interno de la fuerza, es la “relación” dinámica de causalidad interna y comporta una doble característica: no tiene analogía con los fenómenos externos y los hechos psíquicos se dan una vez y no reaparecen jamás, llevan la marca de la novedad, en ellos se da un verdadero cambio cualitativo –todo lo cual se ha ido constatando desde el inicio del Ensayo–. Sin que se pueda definir con precisión geométrica, Bergson intenta ahora sí caracterizar la libertad con las siguientes palabras:
Se llama libertad a la relación del yo con el acto que él lleva a cabo. Esa relación es indefinible, precisamente porque somos libres. Se analiza, en efecto, una cosa, pero no un progreso; se descompone la extensión pero no la duración. (E, p. 192)
Como bien se ve, toda definición de la libertad estaría condenada al fracaso, so pena de introducir en ella la relación espacial, sea por vía de la simbolización de origen matemático, sea por vía de la previsión y del determinismo, condenándose así toda espontaneidad.
Conclusión de la primera parte
Cuerpo, espacialización y síntesis de la conciencia
Llega el momento de recoger ciertas afirmaciones deducibles de lo expuesto acerca del Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia. Comencemos por la cuestión del esfuerzo. Bergson establece dos extremos bien diferenciados dentro de la serie de los estados psicológicos. El esfuerzo muscular ubicado, por decirlo así, en un extremo, en la superficie del cuerpo, no solo vincula efectos provocados por causas externas, como, por ejemplo, al aumentarse un peso que hay que levantar, con él también se involucra una porción creciente de la superficie del cuerpo que se compromete en la transformación de ese esfuerzo en dolor. A pesar de darse un cambio cualitativo en la sensación de levantar un peso y convertirse en dolor, gracias a la confluencia de las causas externas y de los órganos que se comprometen en ese proceso, se tiende a evaluarlo por la magnitud de su causa y por el número de músculos interesados. No es claro para la conciencia reflexiva que, al confluir más órganos en esa transformación, esta no sea el mero producto de una sumatoria. El número, la magnitud, en cuanto tal, correspondiente tanto a la causa como a la cantidad de órganos del cuerpo, no provoca la transformación de un estado psicológico hasta tanto no se sobrepase un umbral en el número de órganos que responden en conjunto, por ejemplo, al aumento de un peso. En el otro extremo estaría el sentimiento del esfuerzo interno, el cual dinamiza el proceso de síntesis que produce el acto libre y que, por ser interno, no resiste ningún tipo de espacialización. De suerte que esta dualidad describe un movimiento centrípeto y otro centrífugo.
Ahora bien, ¿por qué tendemos a evaluar el primer tipo de hechos psicológicos usando la idea de espacio? El análisis y crítica de esta última idea arrojó como resultado que el espacio o, mejor, la idea de espacio es el producto de un acto del espíritu, es decir, surge de adentro hacia afuera. No obstante, de manera paradójica, esta idea vicia y se interpone en nuestra apreciación del mundo interno, dificultándonos así el acceso a este último. Por ello, se requiere de un gran esfuerzo de análisis para llegar al más inmediato dato de la conciencia, la duración. Se esboza aquí una contradicción, en cierta forma interna, que redefine no solo nuestra apreciación del mundo psicológico, sino también de la realidad externa. El conflicto, si lo hay, no se da entre el mundo externo y el interno, más bien se juega una diferencia entre dos series de hechos con significados diferentes, y que, sin embargo, comportan dos aspectos propios de nuestra existencia: el más personal y por ello interno y el volcado hacia el exterior, propio de nuestras necesidades biológicas y sociales. El último aspecto se sobrepone al primero y vicia nuestro acceso a él.
En todo esto, el papel del cuerpo es decisivo, pues, como se ve, no se trata solo de la invasión de la cantidad en los hechos psicológicos. Hemos hablado de él como superficie o, si se quiere, como límite entre el mundo interno y el externo. Este límite –aunque no pasivo– aparece, por ejemplo, en dos fenómenos: en el del esfuerzo muscular antes mencionado, donde se comprometen un número importante de músculos que, con un aumento significativo, conducen el sentimiento interior hacia un cambio cualitativo; y en la atención donde los movimientos musculares del rostro, por ejemplo, forman parte del proceso interno de atención, coordinado por la idea especulativa de conocer que, en la forma de una tensión del alma, alcanza su exteriorización en contracciones musculares, como un sentimiento en el que el cuerpo interviene –sin reducirse a una simple expresión– pero sentido desde adentro.
Este último fenómeno reviste un peculiar interés, porque aquí Bergson, como ya explicamos, habla de una tensión del alma –la misma del esfuerzo interno–, que aparece coordinada con tensiones musculares. En este caso, podemos entonces observar cómo, más claramente que en el esfuerzo muscular, el cuerpo no se presenta como una simple línea de separación entre lo interno y lo externo, o con un significado puramente espacial, sino que él mismo da lugar o, mejor, es factor de profundización. No olvidemos que el tiempo espacializado fue objeto de crítica en el capítulo segundo del Ensayo y que Bergson utilizó allí una expresión tomada del Timeo para caracterizarlo: el ‘tiempo’ es un “concepto bastardo”, en el que predomina el carácter espacial proveniente de las exigencias de orden biológico y social, es decir, se origina al parecer desde afuera. Este tiempo es totalmente diferente de la duración pura. Esta, sí interior por naturaleza, es inmanente a la multiplicidad de penetración mutua, propia de los estados internos. La atención se produce como una especie de estado mixto en el que se coordinan estados internos y elementos externos, en un estado propiamente interno.10 El cuerpo parece ser el escenario y el factor de exteriorización de ese estado mixto, donde se conjugan los movimientos musculares y el proceso de concentrarse en una idea; por lo tanto, en los gestos vemos que la concentración tiene lugar. En la transformación del esfuerzo muscular hasta alcanzar el dolor, el cuerpo provocaría el estado mixto, en la medida en que el número en aumento de músculos interesados sobrepasa un umbral que cambia el esfuerzo muscular en dolor y, gracias a ello, el estado interno cambia de naturaleza.
Se plantea, de esa forma, una relación problemática entre la superficie del cuerpo y los estados internos, de la cual hace parte la crítica de la magnitud intensiva. Dicha crítica tiende a situar en su justo lugar la actividad reflexiva de la conciencia, que ha sido configurada bajo exigencias ‘externas’, ‘biológicas’ y ‘sociales’, donde interviene la idea de espacio en todo lo que piensa. Sin embargo, el problema exige también la decisión de la propia conciencia inmediata para volver sobre sí misma y asumir desde allí la observación de la duración pura. Con lo cual, ‘concepto bastardo’ y ‘mixto’ dejan de tener solo una connotación peyorativo-crítica, y desde la crítica misma proporcionan nombre a ciertas formas que adquiere el pensamiento que transcurre sobre la vida diaria de nuestro yo más externo. El cuerpo, a nuestro entender, cumple entonces un papel central en el desarrollo de este problema y, a partir de él, se construye buena parte de la reflexión del Ensayo.
En tal sentido, se entiende mejor que el cuerpo sea escenario de lo que Bergson denomina ‘endósmosis’, para describir los intercambios entre el mundo exterior y el interior. Todos los ejemplos del reloj, de la péndola y del yunque apuntan a comprender el intercambio entre nuestros estados internos y el mundo exterior. Sin la interior organización rítmica de los sonidos, previamente percibidos por nuestro oído y circulando a través de nuestro sistema nervioso, estaríamos condenados a ser puntos o yunques inconscientes, sin siquiera tener la posibilidad de ser arrullados por esa organización rítmica. Veamos el caso, por ejemplo, de los martillazos separados en el espacio que tienden a descomponer nuestra vida interior; ello nos lleva a pensar que esta, de hecho, existe de esa manera, es decir, como una sucesión de estados diferentes y separables unos de otros. Interponemos la idea de espacio en esta consideración. Pero de adentro hacia afuera, nos arrullamos con los sonidos organizados interiormente, nos despertamos, esperamos…, por más que predomine la apreciación espacial de nuestra interioridad. Los intercambios se realizan a pesar de la conciencia reflexiva, con el agravante de que, además, el espacio es el producto de un acto del espíritu.
De tal modo, somos reenviados a una dualidad interna (cf. E, pp. 66-67) o, si se quiere, entre dos actos; uno que denota la inscripción de nuestra conciencia en la exterioridad –el acto de espacialización de toda realidad, incluso la de nuestra interioridad– y, otro, el de la síntesis de la conciencia, verdadera originalidad personal. A esta dualidad apunta el estudio diferenciado entre los sentimientos profundos y el esfuerzo muscular, polos de la serie de los hechos psicológicos, llevado a cabo en el capítulo primero del Ensayo. Nuestra vida se desenvuelve, así, entre dos extremos: el mundo exterior y nuestra interioridad ‘pura’, expresada por la diferencia establecida entre un yo superficial y un yo profundo refractado por el primero, y que parecen durar “de la misma manera” (cf. E, pp. 130-131). Asumir la perspectiva desde la duración cambia el panorama y asistimos al papel activo de la conciencia en el mundo: sentido más profundo de la “endósmosis”, de los mixtos y de la síntesis de la conciencia, con todo y el dejarse vivir exigido para observar la vida más auténtica de la conciencia.
Una vez establecida la vida interior como duración, Bergson se planteó si es posible establecer el yo más profundo como una suerte de causa determinante y qué tipo de causalidad sería esta. Ello le permitió observar cómo el sentimiento del esfuerzo indica un progreso continuo de la idea a la acción; este último sentido es experimentado antes que pensado. La fuerza de la idea que nos es más auténtica no está definida por su racionalidad, sino precisamente por la fuerza con que emana de lo más profundo, por su capacidad para expresar el alma entera. Así, del dinamismo interno no se puede separar la duración, esta le es inmanente. El dinamismo de nuestro yo más profundo es sentido como eso, como un progreso dinámico. La duración no se nos presenta como un concepto y el sentido de una filosofía que se propone una conversión hacia ella nos lleva a asumirnos como fuerza, por cuanto el acto simple se juega en el proceso de exteriorización, de esfuerzo. Es el acto cualitativo de la voluntad. Aunque unitario, es el producto de una interrelación de elementos, pues no se nos debe olvidar que nuestro interior es una multiplicidad. Pero cualitativa. Los actos que nos definen son el producto de una especie de conflicto entre intensidades. Se trata de algo muy cercano a lo que Nietzsche definió como voluntad de poder (cf. Worms, 2004, pp. 75-88; François, 2008, pp. 48-73).
La intensidad, redefinida desde la duración, apunta a los cambios cualitativos que se producen en el seno de una multiplicidad de penetración mutua. El conflicto más auténtico se da entre dos actos: el acto del espíritu que produce la idea de espacio, cuya efectividad práctica es exigida por nuestro ser biológico y por nuestra pertenencia a la sociedad; estatizante, separador y facilista, se contrapone por obvias razones al acto más interno del progreso dinámico emanado de nuestra profundidad y de nuestra fuerza más personal. La duración es inmanente a este conflicto propio de nuestra naturaleza. El cuerpo está en medio de la circulación de dos corrientes que van de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Por ello, será pertinente preguntarse por el papel del cuerpo, como sucederá en Materia y memoria, dentro de una filosofía cuyo punto de partida es la intuición de la duración.
El cuerpo, límite necesario entre el exterior espacial y el interior que dura, propicia entonces el proceso temporal de nuestra vida, desenvuelto entre el tiempo y la duración. La libertad, vista desde la duración pura, redefine nuestra vida en los términos de la autenticidad de la que somos capaces, aunque amenazada por la detracción de una vida vivida desde el yo superficial. El cuerpo se encuentra en el centro de esa detracción, pero también en la vía de la exteriorización de la conciencia o de la actividad de esta en el mundo. Está claro, los extremos entre los que se desenvuelve nuestra vida no son sustanciales, son más bien los límites entre dos corrientes de sentidos distintos, nuestro cuerpo es el escenario de los intercambios entre estas dos corrientes. Por ello sigue siendo pertinente cuestionarse por el carácter de una filosofía que se pregunta por el papel del cuerpo, a partir de la duración entendida como vida interior.
El factor de profundización fisiológico en Nietzsche y Bergson
Seguimos a Bergson bergsonianamente, sin la ilusión retrospectiva que producirían sus obras posteriores en la comprensión del Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia. En ese proceso, siguiendo una sugerencia de Nietzsche, y al igual que este, en Bergson encontramos el cuerpo como factor imprescindible en el proceso de profundización que supone el ejercicio filosófico: si el punto de partida es la experiencia interior de la duración, el cuerpo se encuentra en el camino que conduce desde afuera de nosotros mismos hasta la duración pura, desempeñando un papel decisivo en los intercambios entre los estados internos y el mundo exterior. Siguiendo el hilo de nuestras preguntas iniciales acerca de la relación entre cuerpo y filosofía, es pertinente afirmar que una filosofía como la de Bergson apuesta por un regreso a la duración como vivencia más pura de la vida de los procesos internos; esa filosofía mira desde ahí el significado de la actividad de la conciencia en el mundo, con lo cual reinterpreta, a la luz de la duración, los distintos niveles en los que se desenvuelve la totalidad de nuestra vida, incluida la del cuerpo. Una filosofía así deja en evidencia que el sentido más profundo de la actividad de la conciencia proviene de lo más interior, y que todo acto verdaderamente original refleja el alma entera.
Así pues, a lo largo de esta primera parte asumimos cierta continuidad entre las preocupaciones nietzscheanas por hacer de la filosofía una forma de vida –cuestión vivencial suscitada por la relación entre enfermedad y pensamiento– y la preocupación bergsoniana por hacer del ejercicio filosófico un esfuerzo por volver a situarnos –por haber sido dejado de lado por la ciencia– en el sentido más originario del tiempo como dinamismo interno, es decir, en la vida interior entendida como duración. Si Nietzsche encuentra en el cuerpo un factor irreductible, sin el cual el ejercicio de pensar es imposible, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la fisiología actúa en su filosofía como un dato inmediato –para extender el uso de la expresión bergsoniana– y cuya interpretación está comprometida en la comprensión humana de la realidad. Ahora bien, ese dato inmediato es objeto de experiencia y esta puede ser transfigurada en filosofía; de este modo, el pathos del pensamiento vendrá a ser entendido, como tendremos ocasión de estudiarlo en el siguiente capítulo, como pasión del conocimiento. Por su parte, en Bergson, por lo menos en lo que llevamos estudiado de su punto de partida filosófico, el cuerpo no parece ser el dato inmediato de la conciencia; dicho dato es la duración como un dinamismo interno con el que se expresa nuestro yo más profundo. De tal manera que, si nos habíamos propuesto encontrar una comunidad temática entre Nietzsche y Bergson, esta no parece darse.