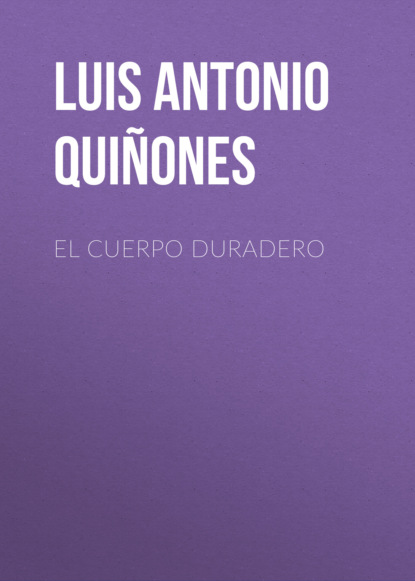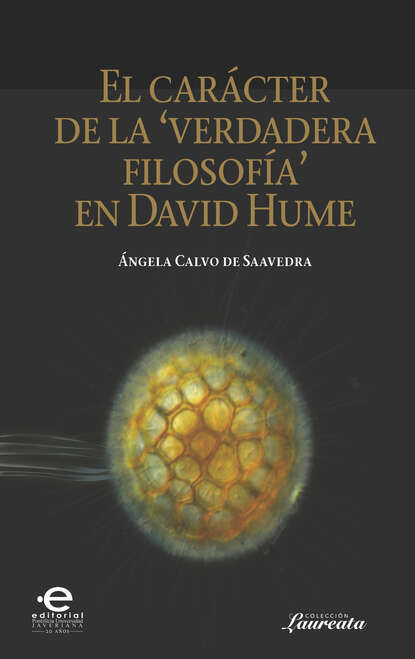- -
- 100%
- +
Todo este pasaje tiene el tono del entregarse al viaje y de la atención a uno mismo, en especial a los estados valetudinarios del cuerpo, por ser un fenómeno muy rico en matices. Es decir, atención y conocimiento suponen experiencia y experimentación con el cuerpo. ¿Qué hace el cuerpo en un estado de presión permanente? El estado enfermizo del espíritu toma las riendas de sí mismo, experimenta los contrastes del entregarse y seguir enfermo; experimenta la voluptuosidad de la enfermedad, por decirlo así, y el espíritu, queriendo huir, oscurece la vida misma del cuerpo –este espíritu contrasta con el ‘orgullo del espíritu’ de los días sanos que, al parecer, no tiene la capacidad de apreciar los matices de los estados corporales. No obstante, en el aforismo 114 de Aurora Nietzsche observa un orgullo del espíritu diferente que se manifiesta en los momentos de enfermedad y que en nosotros se rebela contra el tirano sufrimiento, “para defender la causa de la vida” contra este (cf. A, §114). Así pues, dos estados corporales, salud y enfermedad, se manifiestan apoderándose del mismo pensador enfermo, al tiempo que lo hacen dos formas de orgullo del espíritu, correspondientes a estos estados. El estado de orgullo, producto de la enfermedad que se experimenta en estas condiciones, es un fenómeno digno de consideración, por cuanto la enfermedad no es un estado fisiológico permanente; más bien, en dicho estado se experimentan contrastes y matices, en él afloran las fuerzas y se manifiestan las formas y contrastes antes mencionados como espíritu orgulloso. Aquí se nos da la medida de una pregunta: ¿cómo se ordenan los impulsos? Es la pregunta por la forma como se construyen los valores y las prioridades a los que responde un cuerpo en determinadas condiciones.1 Un estado no es sin más un estado, este puede ser interpretado de acuerdo con la disposición del cuerpo, de ahí la pregunta nietzscheana por la jerarquía de los valores a los que responden las interpretaciones del filósofo enfermo. Dependiendo del orden de prioridades, se interpreta la fisiología de acuerdo con él y surge el concepto apropiado a semejante interpretación. He ahí el experimento: “Luego de interrogarse y probarse uno a sí mismo de esa manera, se aprende a mirar con ojos más sutiles hacia todo lo que, en general, ha filosofado hasta ahora” (CJ, “Prólogo a la segunda edición”, §2). Es la aventura del afinar los sentidos y la atención a uno mismo, el viaje interior y el descenso a los estados de enfermedad detonantes o motivos de conocimiento. Sobre todo, es el camino de búsqueda de comprensión de los diferentes estados, sus contrastes y su devenir propio.
[En la enfermedad] uno adivina mejor que antes los desvíos involuntarios, las callejuelas laterales, los lugares de descanso, los lugares soleados del pensamiento, a que son conducidos y seducidos los pensadores que sufren y, precisamente, en tanto sufrientes; uno sabe ahora hacia dónde apremia, empuja, atrae inconscientemente el cuerpo enfermo y sus necesidades al espíritu – hacia el sol, lo plácido, lo suave, la paciencia, el medicamento, el solaz en cualquier sentido. (CJ, “Prólogo a la segunda edición”, §2)
Pero aquí viene otra sospecha típicamente nietzscheana. Esta búsqueda de tranquilidad y de solaz, lo que llama nuestro autor “una comprensión negativa del concepto felicidad” y las éticas, las metafísicas y las físicas que se siguen de ella y que apuntan a un estar fuera, a un más allá, permiten hacer la pregunta “de si no ha sido acaso la enfermedad lo que ha inspirado al filósofo” (CJ, “Prólogo a la segunda edición”, §2), y no en escasos momentos de la historia. Aquí se abre un campo muy grande de investigación, basado en la propia experiencia de la enfermedad. A partir de ella, no solo se comprenden los motivos no confesados de ciertas filosofías, sino que, para un filósofo “sano en el fondo”, su presión lleva por el camino de la experimentación y de la producción de pensamiento. Resulta de ello una filosofía de la atención y de la interpretación del cuerpo… Porque no se trata de nada más. A menudo “las necesidades fisiológicas” han actuado con el “disfraz inconsciente” de “lo objetivo”, el ideal, lo “puramente espiritual”. Ese proceso ha llegado a extenderse de manera preocupante. La mala comprensión del cuerpo ha predominado, hasta el punto de ser la nota preponderante en la historia de la filosofía. Está presente en las valoraciones más altas de los individuos o de los Estados, los malentendidos respecto de la constitución fisiológica han dirigido incluso las reflexiones metafísicas. Las evaluaciones y el pensamiento derivado de ellas vienen a ser síntomas de determinadas disposiciones fisiológicas y de prioridades o jerarquías de valor procedentes de estas, y con ello se han producido filosofías y formas de acción muy concretas, es decir, históricas; es posible concebir
a todas esas audaces extravagancias de la metafísica, especialmente sus respuestas a la pregunta por el valor de la existencia, por lo pronto y siempre, como síntomas de determinados cuerpos; y aun cuando tales afirmaciones del mundo o negaciones del mundo hechas en bloque, evaluadas científicamente, carecen del más mínimo sentido, entregan sin embargo, al historiador y al psicólogo importantísimas señales en cuanto síntomas, según hemos dicho, del cuerpo, de sus aciertos y fracasos, de su plenitud, poderío, autoridad en la historia, o, por el contario, de sus represiones, cansancios, empobrecimientos, de su pensamiento del fin, de su voluntad de final. (CJ, “Prólogo a la segunda edición”, §2)
La experiencia del cuerpo y la comprensión que brinda sobre su sintomatología nos sitúan frente a la diversidad de matices por los que pasa un cuerpo vivo. Esa sintomatología es lo que aprende el filósofo dispuesto a hacer la aventura del cuerpo y de sus diversos estados. Ahora bien, el historiador, el psicólogo, el filósofo, movidos por la pasión del conocimiento, están en capacidad de dirigir su atención hacia los concretos síntomas fisiológicos; sin embargo, solo los pensadores que hacen de los estados mórbidos del cuerpo una experimentación pueden aprender, a partir de las diferencias entre los altos y los bajos de la fisiología, las variaciones del cuerpo y su relación con el pensamiento. La multiplicidad de esos estados abre un amplio campo para el conocimiento y el pensamiento: lo que ha filosofado hasta el momento y lo que hará filosofía. La esperanza de Nietzsche es casi una convicción que espera un nuevo tipo de filósofo:
Todavía espero que un médico filósofo, en el sentido excepcional de la palabra – uno que haya de dedicarse al problema de la salud total del pueblo, del tiempo, de la raza, de la humanidad – tendrá alguna vez el valor de llevar mi sospecha hasta su extremo límite y atreverse a formular la proposición: en todo el filosofar nunca se ha tratado hasta ahora de la ‘verdad’, sino de algo diferente, digamos, de la salud, del futuro, del crecimiento, del poder, de la vida… (CJ, “Prólogo a la segunda edición”, §2)
¿De dónde proviene este interés por la fisiología y por el carácter médico de la filosofía?2 No se trata simplemente de una opción caprichosa por una perspectiva del pensar. Una de esas respuestas que da nuestro filósofo es la de su personal procedencia. En un apartado de Ecce homo, explica que su personal “fatalidad” se debe a su padre muerto muy joven y a su madre viva aún:
Esta doble procedencia, por así decirlo, del vástago más alto y del más bajo en la escala de la vida, este ser décadent y a la vez comienzo – esto, si algo, es lo que explica aquella neutralidad, aquella ausencia de partidismo en relación con el problema global de la vida, que acaso sea lo que a mí me distingue. (EH, “Por qué soy tan sabio”, §1)
La razón que da de su carácter filosófico no se refiere solo a esta procedencia. Ser a la vez decadente y comienzo no se debe únicamente a sus padres, sino también a su conocimiento de los estados de decadencia y de elevación propios de su constitución fisiológica enferma, la misma que lo lleva a transitar por esos diversos estados y a saber de su contraste. Para conocer semejantes estados, tiene un “olfato más fino” que otros hombres, ha experimentado tales estados y aprendido de ellos. “En este asunto soy el maestro par excellence – conozco ambas cosas, soy ambas cosas” (cf. EH, “Por qué soy tan sabio”, §1). Por constitución corporal lleva ambas cosas en sí mismo. El cuerpo no aparece, pues, como una metáfora en Nietzsche. La presión de la enfermedad se expresa en el filósofo de otra forma: en los momentos más fuertes de la enfermedad surgen libros con una gran exuberancia, que calan hondo en los problemas. En el momento más bajo, en su minimum, surge El viajero y su sombra, pues entonces sabía mucho de sombras. De la misma forma, la explicación que da del surgimiento de Aurora es fascinante. El influjo del invierno en la circulación de la sangre y en los músculos “casi” condiciona lo que aparece en el libro: “Al invierno siguiente [después de El viajero y su sombra], mi primer invierno genovés, aquella dulcificación y aquella espiritualización que están casi condicionadas por la extrema pobreza de sangre y de músculos produjeron Aurora” (EH, “Por qué soy tan sabio”, §1).
Esa relación entre estado fisiológico y pensamiento se da en nuestro filósofo de una manera nada impersonal. En el fondo, Nietzsche perfila su pensamiento desde el punto de vista afirmativo de la existencia, aun conociendo y habiendo tenido la experiencia de los grados más bajos y decadentes de la fisiología. Incluso, si se ha dado en él, en algún momento, la tendencia dialéctica, se da de una forma muy particular:
En medio de los suplicios que trae consigo un dolor cerebral ininterrumpido durante tres días, acompañado de un penoso vómito mucoso, – poseía yo una claridad dialéctica par excellence y meditaba con gran sangre fría sobre cosas a propósito de las cuales no soy, en mejores condiciones de salud, bastante escalador, bastante refinado, bastante frío. Mis lectores tal vez sepan hasta qué punto considero yo la dialéctica como síntoma de décadence […]. (EH, “Por qué soy tan sabio”, §1)
Por mucho que los estados más bajos de la enfermedad posean un carácter decadente y uno de sus frutos sea la dialéctica –“la perfecta luminosidad y la jovialidad, incluso la exuberancia de espíritu”, características de Aurora, surgen en antítesis con la debilidad fisiológica propia de esa época de su vida–, dicha dialéctica produce en Nietzsche, más bien, cierta agudeza y frialdad para la consideración de los particulares problemas filosóficos que le preocupan. El original examen de la moral, desarrollado por Nietzsche en Aurora, por ejemplo, lleva su impronta personal cuando aborda el tema desde el punto de vista de la experiencia propia de la enfermedad. Así pues, en ese libro asume una perspectiva histórico-psicológica, a partir de la cual critica el origen metafísico de la moral, valiéndose de hechos tomados de la biología y de la historia de la cultura; de este modo, el examen de los motivos humanos lleva a Nietzsche hacia la comprensión de cómo se configura el sentimiento de poder como motivo fundamental de las valoraciones y de la acción moral. Sin embargo, lo que nos interesa, por el momento, es que en los estados más decadentes del cuerpo enfermo, en su minimum, Nietzsche logra un aprendizaje para el conocimiento: afina sus sentidos para percibir matices. De ahí el estilo afiligranado en el análisis de la moral que se percibe en el libro. Por eso decíamos más arriba que la “claridad dialéctica” era muy particular en nuestro autor.
A los diagnósticos médicos sobre la posible existencia de cualquier degeneración fisiológica causante de las molestias en su mente, Nietzsche agrega una visión personal sobre sus estados. Según él, no pudo demostrarse ningún tipo de trastorno, ni fiebre, ni dolencias nerviosas o estomacales en su cuerpo que estuvieran produciendo perturbaciones en su mente: “imposible demostrar ninguna degeneración local en mí; ninguna dolencia estomacal de origen orgánico, aun cuando siempre padezco, como consecuencia del agotamiento general, la más profunda debilidad del sistema gástrico” (EH, “Por qué soy tan sabio”, §1). Su explicación se dirige a otra parte. Se trata del sistema entero, de los tránsitos de estados de debilidad a estados donde la fuerza aumenta. El conocimiento sobre sí mismo, proporcionado por los grados de atención a los cambios fisiológicos, lo lleva a percibir esos contrastes producidos por las altas y bajas de la fuerza corporal y a considerar con cuidado las diferencias de estados de vitalidad, con el fin de sacar conclusiones más allá de sus dolencias particulares. Busca consecuencias para la filosofía. Así, por ejemplo, en la explicación sobre su vista: “También la dolencia de la vista, que a veces se aproxima peligrosamente a la ceguera, es tan solo una consecuencia, no una causa: de tal manera que con todo incremento de fuerza vital se ha incrementado mi fuerza visual” (EH, “Por qué soy tan sabio”, §1).
No obstante, a renglón seguido puntualiza que esos contrastes no son estados absolutos y estables, sino subidas y bajadas, periodicidad, de la fuerza vital. Hundirse hasta el minimum da un conocimiento profundo y agudo de la periodicidad del cuerpo y de la vida. Este conocimiento de los contrastes, de esa periodicidad de la fisiología, lo lleva a no tomar partido por una vida enferma o saludable en absoluto. Esta experiencia da la medida de lo que llamamos el experimento de la enfermedad. Es una comprensión de la vida como experimento de quien conoce. Incluso, esta afirmación puede ser, también, la de la vida como devenir. La evolución del estado de enfermedad le da la pauta a su conocimiento, la decadencia es para el filósofo una experiencia en carne propia:
– Recobrar la salud significa en mí una serie larga, demasiado larga, de años, – también significa a la vez, por desgracia, recaída, hundimiento, periodicidad de una especie de décadence. Después de todo esto, ¿necesito decir que yo soy experto en cuestiones de décadence? La he deletreado hacia delante y hacia atrás. Incluso aquel afiligranado arte del captar y comprender en general, aquel tacto para percibir nuances, aquella psicología del ‘mirar por detrás de la esquina’ y todas las demás cosas que me son propias no las aprendí hasta entonces, son el auténtico regalo de aquella época, en la cual todo se refinó dentro de mí, la observación misma y los órganos de ella. (EH, “Por qué soy tan sabio”, §1)
Como se observa aquí, el experimento es muy concreto. Ascender hasta los “conceptos y valores más sanos”, desde los momentos más bajos de la fisiología y de la existencia, eso sí, con la claridad dialéctica que brinda la enfermedad, y, desde la altura, “plenitud y autoseguridad de la vida más rica”, descender para comprender mejor “el secreto trabajo del instinto de décadence [Décadence-Instinkts]” (EH, “Por qué soy tan sabio”, §1). Obsérvese que lo llama ‘instinto’, lo cual se debe a ese conocimiento incorporado producto de la decadencia como experiencia vital. Eso es lo que vive en los momentos más bajos a los que lo lleva la enfermedad.
Las conclusiones del cuerpo enfermo y el cuerpo sano: el camino personal de Zaratustra y su experiencia del sufrimiento
Llegados aquí, es necesario profundizar en un aforismo de Aurora, el 114, llamado “Del conocimiento del que sufre”. Allí se ilustra bien lo que venimos exponiendo acerca de la periodicidad de la vida y de los estados fisiológicos. En principio está escrito en un tono impersonal, refiriéndose a los enfermos atormentados por el dolor durante un periodo largo de tiempo, pero a los que no se les ha nublado el entendimiento por su causa. Están lo suficientemente lúcidos como para poder experimentar y observar las variaciones de sus cuerpos y con ello adquieren un conocimiento suficiente sobre los avatares de la vida y sus fuerzas. Ese terrible y prolongado estado no es irrelevante para el conocimiento, descontados “los beneficios intelectuales” que en esos momentos producen la soledad y la emancipación de las obligaciones y las costumbres.
Lo primero que se transforma es la mirada a las cosas: el que sufre “lanza una mirada terriblemente glacial hacia fuera, a las cosas” (A, §114). El mundo se transforma ante sus ojos. Sale de sí y mira desde un estado corporal que no es el de la salud. Ahora bien, no deja de ser curiosa la afirmación de Nietzsche. Para el enfermo, las cosas han perdido el atractivo engañoso que poseen habitualmente para el hombre sano. Este no tiene por lo general una visión clara de las cosas, a menudo se deja engañar por ellas y, sobre todo, esta visión es inseparable de su estado sano. En el estado mórbido, por el contrario, el enfermo se sumerge en las cosas, experimenta las contradicciones de la fisiología. Pero ahí se delata la consecuencia más importante, pues esta lucidez es dada por la atención a sí mismo, posible en este estado: “sí, él se ve a sí mismo tendido delante de sí, sin plumaje alguno y sin colores” (A, §114). Sumergido en las cosas también obtiene una visión de sí mismo igual de glacial y poco engañosa. Ahora bien, ¿qué pasa con el estado del enfermo?, pues podría vivir en un estado “imaginario”, según nuestro filósofo. Podría engañarse respecto del valor de la vida y quedar preso del sufrimiento. En otras palabras, en ese estado mórbido puede llegar a ser pesimista con facilidad. Pero la expectativa nietzscheana de la enfermedad como experimento del que conoce y la lucidez que, en dicha condición, le brinda a este último su entendimiento producen en el enfermo la “suprema desilusión del dolor”; no obstante, esa visión de sí mismo y de las cosas, por más decepcionante que sea, semejante desilusión, producto de una visión glacial, es el único medio del enfermo para liberarse del dolor.
Junto con la desilusión, se produce una “enorme tensión de la inteligencia” de cara al dolor. Esta hace que todo “brille con una nueva luz”: se produce un conocimiento tan agudo –por lo mismo, frío–, que las “nuevas iluminaciones” dan lugar a un alto estado de excitación. Es tan poderosa esa excitación como para ofrecer consuelo a la seducción del suicidio “y hacer que seguir viviendo parezca al que sufre algo sumamente deseable” (cf. A, §114). Este cuerpo irritado, enervado, excitado, es también un cuerpo enfermo, pero la perspectiva asumida aquí nos lo muestra luchando por no terminar siendo esclavo de su estado, por no dejarse seducir por la decadencia de la enfermedad. El enfermo, aquí, conoce. Llegado a este punto, nuestro enfermo piensa con desprecio sobre la nebulosa irreflexividad del sano, incluso de las ilusiones “en las que antes jugaba consigo mismo”. Obtiene placer al conjurar el desprecio hacia la vida que produce el dolor persistente y, de ese modo, hace sufrir amargamente al alma. Este “contrapeso” surge como efecto de un momento de lucidez tal. Así, en virtud de la necesidad de ese contrapeso, ahora el enfermo se para frente al “dolor físico”. Apela a su esencia –puntualiza Nietzsche– diciéndose: “[…] ¡toma tu dolor como una pena que te impones a ti mismo! ¡Disfruta de tu superioridad como juez! […] ¡Elévate sobre tu vida como lo haces sobre tu dolor, mira abajo hacia tus profundidades y tu abismo” (A, §114). La necesidad de contrapeso – antes hablamos de instinto de décadence– ha hecho que el enfermo se eleve y mire desde ahí, con fría lucidez, su minimum, su decadencia. De este modo, ha hecho su aparición el orgullo y no el pesimismo, al contrario de lo que debería esperarse.
Nuestro orgullo se rebela como nunca: se tiene como un estímulo incomparable contra un tirano como el dolor y contra todas las insinuaciones que nos hace para que ofrezcamos testimonio contra la vida, – precisamente para defender la causa de la vida contra el tirano. (A, §114)
De un momento a otro hemos asumido una nueva perspectiva, gracias al orgullo; desde lo alto, desde la claridad dialéctica y el elemento personal del orgullo, nos damos cuenta de que es posible representar “la causa” de la vida. En esta forma de asumir el sufrimiento se encuentra el toque particular de la experiencia nietzscheana: no opta por el pesimismo concediéndole el triunfo al dolor. Contra el tirano se asume el punto de vista de la vida; así se defiende uno de todo pesimismo, para que este “no aparezca como consecuencia de nuestro estado” (A, §114). La filosofía que asumamos, pues, es ‘consecuencia’ de ‘nuestro’ estado.
Llegados a este punto en la lectura del aforismo, es notorio el cambio en el tono del escrito. Nietzsche abandona la tercera persona y parece involucrarse en el ‘nosotros’. Es como si nos estuviera haciendo una confidencia sobre su vida, pero con un énfasis más amplio que el de la vida particular del señor Nietzsche. “Pero dejemos a un lado al señor Nietzsche” (CJ, “Prólogo a la segunda edición”, §2). Está refiriéndose a las consecuencias del estado prolongado de enfermedad para una filosofía que mira desde la perspectiva de la vida y sus avatares.
Se ha producido un nuevo giro. En este estado se vislumbra la curación. El orgullo se presenta como una forma muy alta de juicio, que lleva consigo “abiertas convulsiones de arrogancia” (A, §114) y, no obstante, fue, en su momento, una medida de defensa apropiada contra el dolor y sus seducciones. A partir de este rechazo del orgullo, ya se alcanzan a presentir la curación y la calma. Así, el primer efecto de este giro en la disposición corporal es que nos defendemos contra lo que nuestro filósofo llama “el poder superior” de la arrogancia; ahora, quién lo iba a pensar, nos peleamos contra el orgullo como si esta vivencia hubiese sido algo único y muy personal –he ahí un Nietzsche, podríamos decir, más íntimo en sus afirmaciones–. Se exige, de esa manera, un “antídoto” contra el orgullo con el cual “hemos soportado el dolor”. Ya es el momento de observar lo que ha acontecido, sobre todo porque, de todos modos, el dolor nos ha vuelto en extremo “personales”. Sí, se trata de una vivencia propia, no obstante, también es necesario ver lo que aprendimos, esto es, qué de todo ello enriquece nuestro conocimiento: “queremos extrañarnos y despersonalizarnos, después de que el dolor nos haya hecho durante demasiado tiempo violentos y personales” (A, §114).
Esta, tal vez, es la razón por la cual el aforismo cambió de tono. De la descripción del dolor en ciertos hombres se pasa a una especie de confidencia personal, pero con el fin de sacar consecuencias, por decirlo así, más universales: cuáles fueron los efectos de una prolongada enfermedad para determinada filosofía.
Apartamos de nosotros al “poderoso” orgullo, como si fuera otra enfermedad y otra convulsión. Para el hombre sufriente, al que no se le nubla el entendimiento, esta experiencia del dolor le enseña a ver las cosas y, sobre todo, sus estados con la claridad glacial de la distancia. Enfermos, hemos aprendido otra perspectiva, a vernos a nosotros mismos y a ver las cosas desde el lado de la vida. Es el experimento del que conoce: verse a sí mismo y observar las cosas con la frialdad del entendimiento. En ese estado comprendimos algo y, una vez apartado el orgullo, como otro estado pasajero,
miramos de nuevo al hombre y la naturaleza – con un ojo más exigente: nosotros recordamos con una sonrisa melancólica que ahora sabemos algunas cosas nuevas y diferentes que antes: ha caído un velo sobre ellas – ¡cuánto nos refresca ver de nuevo la vida bajo una luz tenue y salir de la claridad terriblemente insípida en la que, como sufridores, vivimos las cosas y a través de ellas! (A, §114)
Lo hemos dicho, aquí no solo hubo conocimiento teórico, sino también, y sobre todo, una experiencia. Es el acento propio de la filosofía nietzscheana, que no exige solo especulación, sino un conocimiento salido de la vivencia de quien quiso aventurarse en la observación de sí mismo, sin miedo. Una vez aquí, ganamos un punto de vista “más exigente” sobre la claridad glacial de la vida. Lo hicimos a través del dolor y, con él en la carne, aprendimos a ver “a través de” las cosas, con la distancia que exige el deseo irrestricto de conocer. Pero no hay que llevarse a engaños, esta distancia no es contemplativa. Ganamos la perspectiva de la vida, aprendimos sobre su periodicidad en nuestro cuerpo. Altos y bajos estados fisiológicos, salud y enfermedad prolongada, contrastes dialécticos en la sensación del cuerpo nos hacen ganar, por medio de nuestra experiencia, en carne propia, por así decirlo, el punto de vista del devenir de la existencia. Pero vuelve a caer el velo de la apariencia que con frecuencia nos engaña acerca de las cosas cuando estamos sanos. No obstante, ahora conocemos algo más. Así lo indica el final emotivo del aforismo: “no nos enojamos si los encantamientos de la salud comienzan de nuevo a jugar – nos quedamos mirando como transformados, piadosos y todavía cansados. En este estado no se puede oír música sin llorar” (A, §114).